Por Diego Cazar Baquero
30 de julio del 2013
No pude dormir toda la noche de anoche. Cuando me conecté de madrugada a la Internet, supe de la muerte del Chucho Benítez, el que dicen llegó a ser el tercer goleador de la selección ecuatoriana de fútbol. Y sin ser futbolero, sentí que esta pérdida desataría un profundo dolor en todos los ecuatorianos que amaran este deporte que yo casi detesto. Pero, debo decirlo, la noticia me sacó un par de nudos en la garganta.
El día fue duro: hubo desencuentros, tensiones nerviosas por retrasos involuntarios, una mudanza más a cuestas y polvo, mucho polvo en la nariz tras remover los muebles. Pero todo eso, al final, es poca cosa. La noche me deparaba una reunión de trabajo entre periodistas insubordinados del periodismo, de esos que me gustan como camaradas de la vida, así que, para recuperar energías, tomé una siesta y desperté una hora más tarde, de nuevo retrasado. Me di un duchazo y salí rumbo al lugar de nuestro encuentro. Hablamos de todo lo que hablamos los periodistas cuando nos creemos capaces de cambiar el destino del mundo. Bebimos cervezas y resolvimos –al menos- tres o cuatro imperfectos de nuestros mundos particulares, cosa que ya es bastante.
Al salir me tentaron dos tragos en un bar de lunes pero solo le di trámite al primero, pues el personal y el ambiente no prometían mucho más. Me fui del sitio con mi saco de lana colgado en los hombros, mi mochila de combate a la espalda y mis ganas de dormir como un lirón. Mientras cruzaba la calle recordé las imágenes en el televisor del restaurante donde había almorzado al mediodía, en las que el Chucho bailaba en medio de las concentraciones de la selección nacional mostrando su musculoso torso negro de poco menos de veintisiete años.
Con esas escenas en la cabeza, fui hacia la plaza Foch para tomar un taxi, pero se atravesaron en mi camino las columnas transparentes del oloroso humo de unos pinchos de carne. Compré uno por un dólar y medio y me lo puse en la panza para engañarla y poder conciliar el sueño. Mientras me embarraba de grasa tratando de meterme a la boca el pedazo de plátano maduro de mi pincho, vi frente a mí un rostro escondido dentro de la carcasa amarilla de un taxi de esos buhoneros. El conductor hizo sonar la bocina con discreción y se detuvo junto a la parrilla de los pinchos. Me acerqué al hombre oscurecido dentro de esa carrocería para negociar el precio de la carrera. Siendo casi las dos de la madrugada, había que ser astuto.
-Jefe, ¿Cuánto hasta la Díaz de la Madrid y La Isla?
-Dos cincuenta –me respondió. A esa hora, el precio me resultaba por lo menos justo. Barato, incluso. Pero yo, acostumbrado al regateo con taxistas que se las saben todas, reaccioné mecánicamente:
-Dos nomás ha de ser…
El hombre, ya menos oscurecido, hizo un gesto silencioso para que subiera. Con los restos rojizos de la carne ensartada en mi pincho, subí al asiento posterior del auto y le sugerí que virara a la derecha por la Pinto. Que tomara la 9 de Octubre y que luego virara a la izquierda por la Selva Alegre. No sé en qué momento de la conversación, el taxista me confesó que había sido deportista en su juventud. Me dijo que ya se había jubilado, y yo, asombrado al ver su semblante juvenil, le increpé:
-¿Usté, jubilado? Pero, ¿cuántos años tiene?
-Yo soy chamo todavía –dijo, riendo-, es que en el motocross uno se jubila de bien jovencito, no ve que el cuerpo se agota rápidamente. ¿Sí supo lo del futbolista este que se ha muerto hoy? –me preguntó, como colofón a su infidencia…
-¡Claro –le dije, fingiendo estar muy al tanto de los asuntos deportivos-, el Chucho Benítez!
-No ve, en el mejor momento de su carrera va y se muere, jovencito, de veintiséis o veintisiete años…
-Veintisiete –le corrijo, recordando la noticia que vi durante mi almuerzo.
(Cualquiera diría que hasta soy de ir a los estadios cada domingo, pero no. Todo lo contrario).
-Claro, yo soy jubilado ya. Antes del Correa me pagaban trescientos cincuenta dólares, nomás, pero el Correa nos subió a mil doscientos a los deportistas que habíamos ganado campeonatos internacionales…
-¡Ah, usté ha ganado campeonatos mundiales!
-Pfff… Si yo me conozco el ochenta por ciento del mundo, mi jefe –dice el hombre, sin aparentes ademanes de vanidad-. Lo que pasa es que en Venezuela me caí haciendo salto alto y me fracturé un montón de huesitos…
-¿Y desde ahí dejó de hacer deporte?
-Claro, pues, ya me tocó manejar al menos tres horas diarias, porque eso me sirve como terapia, por eso me compré el taxi y de paso trabajo y hago una platita extra…
-O sea que usté es, como se dice, una gloria del deporte nacional, pues… ¿Cómo se llama usté, mi señor?
-Lucio Ronquillo, me llamo -me contesta, luego de una risa sonora pero discreta.
-¿Pero, aparte tiene esa pensión vitalicia? –le pregunto.
-Claro, a mí me dieron esa pensión igual que al Ermen Benítez… Si a nosotros nos invitaron a almorzar con el Presidente en el Salón Amarillo para darnos el premio… Ese sueldo le dan a uno cuando ha sido campeón y ha ganado premios en otros países…
-¡Ah!
-…y yo he estado en Japón, en México, en Venezuela, yo he ganado como cuatrocientos premios, verá…
-¡Ah, Ermen Benítez!, el papá del Chucho Benítez, el que se murió hoy –suelto de repente, interrumpiéndolo-. No es que yo sea futbolero, pero hoy he estado escuchando todo el día las noticias…
-(…)
Lucio se refugió en un silencio sombrío. Bajó el brazo y movió la palanca de cambios para que el auto pudiera trepar la cuesta de la Selva Alegre, hasta la esquina de La Isla.
-¿Viro por esta, jefe?
-Sí, sí, por aquí, nomás, le contesto. Noto el cambio de tono en su voz pero aún no me lo explico.
-¿Él será el que se murió, vea? ¿Es el hijo del Ermen Benítez?
-Claro –le respondo, ingenuamente-. Si el Ermen Benítez hoy creo que ya se fue a Qatar para retirar los restos del Chucho.
-(…).
-(…).
-Es que él es mi amigo, pues… -El hombre lleva su mano derecha a la frente, se la frota, se acaricia el escaso cabello y vuelve a bajar esa mano medio desmayada-. Ahí sí que se jodió, vea mi jefe…
-Por aquí, vire a la izquierda, por favor –le explico-. Chuta, ¿no sabía, entonces?
-No, pues… O sea que es el hijo del Ermen…

Lucio Ronquillo, el taxista deportista, gloria anónima del Ecuador, vira y luego se estaciona frente a la vereda donde vivo. Levanta el freno de mano y vuelve a las preguntas. El viento de agosto se mete por las ventanas para perfilarnos las mejillas.
-O sea que él es el Chucho Benítez… Es que yo no le hago al fútbol, pues, tampoco, ¿cómo iba a saber? Si no es porque los clientes me cuentan las cosas yo no me entero de nada…
-Sí, pues, mi jefe. Chuta, qué pena haberle yo dado esta noticia…
-(…)
(¿Y si lo invito a pasar a mi casa? Pero no tengo ni un trago que brindar, las cosas están empacadas, el polvo en la nariz…).
-Y ahora, cómo le llamo, si dice que está viajando, ¿no? –se reprocha-. Es que yo ni escucho las noticias, pues…
-¿No le puede escribir un mail, o algo así? –le digo, estúpidamente.
-No sé… Chuta, ahí sí que me dio duro, mi jefe… Él es mi amigo, pues… Yo soy de Pacto, y por ahí nos conocimos con el Ermen… Esteee, bueno, mi jefe, que descanse, ¿no?…
-Que descanse usté, mi jefe -le digo yo-, sintiendo la impotencia del impertinente que se ve descubierto, le pago dos dólares por una carrera de madrugada y pienso que los retrasos de todo mi día tenían que ver con una cita que Lucio Ronquillo tenía con la noticia de la muerte del Chucho.
Abro la puerta del taxi, la cierro. Abro la puerta de mi casa, la cierro. Abro el computador, escribo y lo cierro a las dos de la mañana.
Pd.: La búsqueda en archivos periodísticos e información de páginas web oficiales no da resultados que incluyan todavía el nombre de Lucio Ronquillo como deportista de élite ecuatoriano ni como acreedor de la pensión vitalicia del gobierno a la que refiere su testimonio. El hecho atribuye al personaje, hasta el momento, la siempre celebrada virtud de la imaginación.























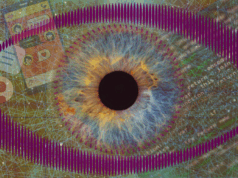


Los comentarios están cerrados.