Por Armando Cuichán / La Barra Espaciadora.
La asambleísta, mujer en los primeros años de madurez sexual, mas no intelectual, estaba preocupada. En la mañana, mientras tomaba una ducha de burbujas y aromas en su lujoso departamento, palpó un bulto, como una pequeña canica en su seno derecho. Al principio no le dio importancia, pero mientras sus dedos sentían el bultito por segunda vez, recordó ese reportaje de televisión que contaba que las mujeres son más vulnerables al cáncer de tetas. Casi al instante se imaginó a sí misma, enferma de cáncer; con una bata crema, sin cabello, sin zapatos ni ropa interior, caminando por un callejón lúgubre, apenas iluminado con la luz de unas velas.
Su mente revisó, una a una, a todas las mujeres de su familia: su madre, sus hermanas, sus tías, sus hijas, y le reconfortó el hecho de que ninguna había enfermado de cáncer. Allá, en el pueblo diminuto donde nació, las mujeres nada sabían de ese tipo de enfermedades. Apenas si debían levantarse temprano, dar de comer a los animales de la finca, abrir las piernas en las noches sofocantes y parir; por ello ahuyentó sus pensamientos como pudo y, una vez terminado su baño, se secó con una mullida toalla y pasó al vestidor.
El dilema de la mañana fue usar el traje rojo con líneas blancas o embutirse en un pantalón de casimir azul y en una blusa de seda celeste. Optó por lo segundo. Como una jovenzuela se subió el interior gris y agitó las nalgas para que no le estorbase. Lo mismo hizo con las medias nailon y con el pantalón. El cuerpo de la asambleísta aún mantenía las ondulaciones de la temprana juventud, no era perfecto, pero todavía arrebataba suspiros y piropos subidos de tono, y ella lo sabía. Le gustaba saberse aún atractiva y por eso, cada mañana, antes de ir a las reuniones parlamentarias, no perdía la oportunidad de verse en el espejo de cuerpo completo que tenía en el vestidor.

Así, tal y como estaba, cubierta cintura hacia abajo, con sus pechos al aire y su cabello aún mojado, se miró. Echó un paneo que empezó en sus pies, se recorrió lentamente hacia arriba: tobillos, muslos, caderas, cintura y senos, y allí se detuvo. Las palmas de sus manos subieron rápidamente desde sus posaderas hasta la teta derecha, sus dedos hurgaron de nuevo la pequeña verruga y sus divagaciones se dispararon. Creyó que el grano del pezón derecho crecía por momentos y sintió que un calorcillo hacia palpitar aquella nueva parte de su cuerpo. Nunca antes había sentido algo parecido: ni ahora, que era una mujer importante con poder de negociación y decisión en el parlamento, ni antes, que solo era una desharrapada campesina.
El caserío donde nació no contaba con servicios básicos y no fue sino hasta cuando cumplió siete años que la energía eléctrica empezó a llegar con algo de estabilidad. Sus padres no fueron más que algunos de los primeros colonos llegados de una ciudad del interior. Fundaron el caserío y abrieron las puertas del primer local comercial que fungía de farmacia y cantina, de zapatería y bodega al mismo tiempo. A costa de las ebriedades de sus compañeros de aventura, la familia de la asambleísta logró fundar un pequeño imperio; no era mucho lo que poseían, pero era lo suficiente para ser y valer más que los demás.
La asambleísta tampoco fue una alumna muy destacada; más bien era mediocre en tareas como recordar a los libertadores de la patria o los calendarios cívicos o la tabla de multiplicación del 11. Pero quienes la conocían tampoco podían asegurar que fuera una tonta consuetudinaria. Siempre fue perspicaz para saber dónde ubicarse para así aprovecharse del talento de los demás. Por eso alcanzó un puesto de honor entre los alumnos más destacados del colegio; por eso obtuvo una beca para estudiar la universidad; por eso consiguió un buen marido; por eso llegó a ocupar un puesto estelar en la política pueblerina de su recinto y por eso llegó a ser asambleísta.
No supo el punto exacto en el que empezó su carrera política; al inicio fue la portavoz de los campesinos que necesitaban agua potable, después fue la dirigente de un puñado de agricultores necesitados de abono para sus cultivos, y por último, la lidereza de un movimiento político sin muchas pretensiones ni ideología. Pero supo ubicarse. Un movimiento político de la capital necesitaba gente de base y allí estuvo ella, para subirse a la camioneta, comer polvo durante una fugaz campaña y gritar a favor del candidato de turno.
La apuesta tuvo sus frutos. Arriesgó y ganó. Aunque su candidato no llegó a los puestos estelares, la ola política la dejó sentada cómodamente en una curul. Ahora rozaba el cielo con los dedos, vivía en un edificio con habitaciones individuales, con cinco asistentes dispuestos a saltar con tan sólo un chasquido de sus dedos, con invitaciones pomposas a sitios que no había pensado siquiera que existen, con un guardarropas valorado en algunos miles de dólares. Por todo eso le incomodaba que ahora un simple grano apareciera de la nada y amenazara con arrebatárselo todo.
Con ligereza se puso el sujetador y la blusa, se ciñó la cintura con sus manos y murmuró para sí: debo solucionar esto pronto. Salió del vestidor, tomó el teléfono de la mesita de noche y habló con su asistente para que cancelara todas sus reuniones y consiguiera una cita con uno de esos médicos que saben de tetas.
El día de trabajo para tratar importantes leyes quedó archivado. Ni sus votantes ni sus compañeros de ideología ni el mismo presidente serían un obstáculo para que ella y su grano en la teta derecha descubrieran un sentido para su convivencia.
Después de colgar la bocina del teléfono, la asambleísta quedó impávida, sentada al borde de la cama, con las manos en las rodillas, preocupada por su grano en la teta. El sol tímidamente se colaba por las cortinas y, afuera, la capital seguía rugiendo como un cerdo a medio morir.























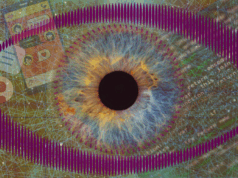


Los comentarios están cerrados.