Por Karina Marín
«Que escriban como si no tuvieran país». Esta frase se me antoja a la vez dolorosa e incómoda. Pienso que no pretende sentenciar pero sí remover, y por lo tanto, ayuda también a describir la experiencia de ver el documental Un secreto en la caja, de Javier Izquierdo: situación extraña, o al menos experiencia intelectual y emocionalmente poco confortable y agotadora, esta historia de Marcelo Chiriboga termina por ponernos a prueba con una idea que provoca vértigo: la posibilidad de escribir como si no existiera un país, la posibilidad de que ese país finalmente desaparezca.
Y digo que es agotador y poco confortable, además de doloroso, porque la experiencia nos aboca a una reflexión múltiple a la que no estamos acostumbrados: por un lado, la propuesta del documental ficticio que pone a prueba todo el tiempo nuestra capacidad de pactar con lo creíble de la historia relatada, porque reta nuestra predisposición como espectadores a dejarnos engañar. Por otro lado, la preocupación en torno a lo que sabemos que sí es real, a vernos reflejados en esa historia nacional que reconocemos muy bien y que cruzamos los dedos deseando que también sea ficción. Entre una y otra reflexión, sabemos que para comprender eso que se llama Ecuador y todos sus intríngulis, compartimos la noción de un modo de ser patrio, del sufrimiento por el territorio perdido y del complejo de inferioridad con el que, a nuestro pesar, sabemos todavía identificarnos muy bien.
La experiencia compleja y diversa que describo al ver este documental se plantea como una paradoja: Marcelo Chiriboga, a quien los «pinches ecuatorianos» hemos olvidado, es el personaje que –¡al fin!– tiene la capacidad de hacernos recordar. Este juego de contradicciones es, como lo veo, uno de los mayores aciertos del trabajo de Javier Izquierdo: dar vida a un escritor ecuatoriano inexistente, que reniega de partidos e ideologías, que se mueve de un lado a otro, siempre migrando, siempre autoexiliándose; ese es el personaje que logra poner en crisis el relato de la nación y que siente, a la vez, dolor por ese país, incluso cierta nostalgia.
Hay una tensión que permite que el olvidado Marcelo Chiriboga pueda moverse entre posiciones contradictorias porque ha decidido ir contra la corriente, ha decidido recordar, ha optado por no sepultar la memoria de su hermano, sino imaginar el horror de la guerra, volver al pasado y escribirlo: se ha atrevido a burlarse de la violencia de la historia, y entonces ha dicho y escrito el absurdo del proyecto nacional.
Uno podría pensar que este poder desestabilizador de la nación adjudicado a Chiriboga, un escritor imaginario, corre el riesgo de reconocer a su vez el poder de una broma –a saber, la broma de los escritores José Donoso y Carlos Fuentes. Pero, ¿acaso hay otra manera de dejar en evidencia el absurdo de cualquier proyecto nacional? Pienso por momentos que si Donoso no fue capaz de hacerlo con Chile ni Carlos Fuentes con México, años más tarde Roberto Bolaño les hizo el favor. Pero ese es ya otro asunto. La pregunta es: ¿cómo hemos sabido interpretar este favor que, según dijo Carlos Fuentes, trataba de hacer que Ecuador tuviera la visibilidad que no tenía en el boom? Sería ya muy irónico que nos tomáramos a pecho este favor sabiendo como sabemos ahora que el boom fue una entelequia comercial, a la que bien le habría sentado en su momento una buena barrida.
El favor de Donoso y de Fuentes, sin ellos saberlo, radica más bien en que nos han legado un personaje al que podemos armar y desarmar, con el que podemos jugar según lo dicten nuestras atribuladas circunstancias, hasta que logremos, finalmente, ojalá algún día, librarnos de la nación.
Ahí es en donde radica el valor de volver sobre un personaje como el de Marcelo Chiriboga: no en la broma de Donoso y de Fuentes, sino en el uso crítico que de él se puede hacer, como lo hace Javier Izquierdo en su documental: al ponerlo en relación directa con la historia nacional, el poder de Chiriboga no está en el peligro de dejar invisibilizada la literatura nacional detrás de un fantasma, sino más bien en poner el dedo en la llaga de la violencia implícita en la historia nacional, y en la violencia implícita de la historia de la literatura que se ha hecho eco de la nación y sus fines homogeneizadores y modernizadores.
Se ha escuchado mucho decir que Ecuador es un país que ha fracasado y que su literatura, desconocida dentro y fuera de sus fronteras, es el reflejo de ese fracaso. También se ha escuchado decir tantas veces que la literatura ecuatoriana no existe. Pero si la nación es una ficción –como lo ha dicho Benedict Anderson y hoy repetimos hasta el cansancio–, ¿cómo es que ha podido fracasar? ¿No será más bien que ya no sabemos cómo pactar con ese engaño?
Que la nación como proyecto de la modernidad esté en crisis no significa que haya fracasado: la nación está ahí cada vez que la invocamos como identidad única para solidarizarnos con los afectados por una tragedia, como si fuéramos incapaces de ser solidarios con otros por el simple hecho de sentirlos vulnerables, de sentirlos tan humanos como nosotros mismos; la nación está ahí cada vez que cantamos a la patria y sus confines sagrados y somos incapaces de reconocer otras patrias y otras ‘matrias’, otros cuerpos, otras familias, otros modos de pensar. La nación está ahí, triunfal, cada vez que nos empeñamos en establecer un canon literario, en forjar una historia de la literatura ecuatoriana que no hace más que repetirnos una y otra vez que se necesita ese corpus para legitimar una patria culta, una patria grande, a pesar de la pequeñez de su territorio.
Mientras la historia nacional y la historia de la literatura se escriban de modo paralelo, la nación no desaparecerá: seguirá siendo la ficción que todos aceptamos. Un camino para esa aceptación conformista sería, por ejemplo, celebrar la presencia de un personaje literario como Marcelo Chiriboga que, entre otros engaños, en realidad no escribió nada que podamos leer y eso, sobra decirlo, nos encanta, porque ya sabemos que odiamos leer. ¿Qué mejor que tener un representante del boom que a la vez que alivia en algo nuestro complejo de inferioridad, nos libera de la obligación escolar de tener que leerlo? Porque odiamos leer, lo sabemos, y no leemos porque la nación, o más bien, porque la crítica de la literatura que continúa abogando por esa nación, nos ha dicho cómo leer, qué leer, para qué leer: nos ha dicho que debemos leer para tener patria.
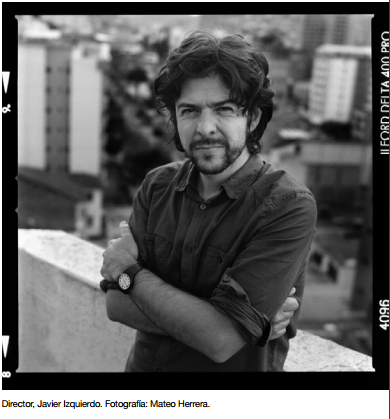 Cuando Javier me contó hace un par de años sobre su documental, le dije que ya había escuchado en un par de encuentros académicos sobre literatura ecuatoriana trabajos en torno a la figura de Chiriboga, y que me parecía que el personaje de marras se estaba transformando en un cliché. Por momentos he pensado que los efectos de retomar un personaje como este podrían ser insospechados y aterradores, empezando por hacer un nuevo fetiche para alimentar el complejo de inferioridad nacional. Pero Chiriboga ya está ahí, ya no podemos evadirlo. Lo que propongo entonces es que como él, profanemos la monumentalidad de la historia literaria nacional, que tomemos la escoba y barramos el discurso que se ha montado en torno a todo lo escrito.
Cuando Javier me contó hace un par de años sobre su documental, le dije que ya había escuchado en un par de encuentros académicos sobre literatura ecuatoriana trabajos en torno a la figura de Chiriboga, y que me parecía que el personaje de marras se estaba transformando en un cliché. Por momentos he pensado que los efectos de retomar un personaje como este podrían ser insospechados y aterradores, empezando por hacer un nuevo fetiche para alimentar el complejo de inferioridad nacional. Pero Chiriboga ya está ahí, ya no podemos evadirlo. Lo que propongo entonces es que como él, profanemos la monumentalidad de la historia literaria nacional, que tomemos la escoba y barramos el discurso que se ha montado en torno a todo lo escrito.
Digo que nos animemos a reconocer en Marcelo Chiriboga al personaje del ecuatoriano que, en contra de todo pronóstico, se niega a olvidar. Que veamos en Chiriboga al personaje que nos dice que tener memoria no se trata de conservar el pasado en el escaparate empolvado y solemne del panteón nacional, sino de desordenar, de rebuscar algo que nos recuerde por qué estamos aquí ahora… por qué estamos así ahora. Propongo leerlo como el personaje del ecuatoriano que crítico, cuestionador, pero también nostálgico, se anima a recordar, se anima a leer el pasado. Se anima a moverse entre los escombros de lo escrito, contradictoriamente, sintiéndose incómodo, dejándose conmover por lo que lee.
Cuando he escuchado la voz del narrador del documental preguntar al espectador: «¿qué habría pasado si los ecuatorianos leían La Línea Imaginaria?», he pensado otra pregunta: ¿qué pasaría si leemos Cumandá, si leemos A la Costa, si leemos Juyungo? Y que quede claro que no abogo desesperadamente por recuperar las letras patrias. Lo que digo es que si leyéramos Huasipungo, por ejemplo, no como la novela del sufrimiento del pueblo indígena que nos han enseñado a asumir como estrategia de idealización de un pasado prehispánico que perdimos dolorosamente, sino más bien como la novela de los olores y los cuerpos incómodos que nos han enseñado a rechazar hasta hoy, tal vez dejaríamos de buscar en Huasipungo la novela nacional y empezaríamos a hallar en ella solamente la novela. Y valga aclarar que tampoco estoy mediando en favor de una noción del arte por el arte. Lo que digo es que si leyéramos realmente la obra de José de la Cuadra, tal vez dejaríamos de ver en el montubio un personaje folclórico que engrandece nuestras letras, y veríamos simplemente al personaje que nos estremece y nos recuerda que hay violencias que no hemos superado hasta hoy.
Lo que digo es que el único modo de desarticular la historia de la literatura nacional y el complejo con el que carga es leyendo esos libros más allá de cómo nos han enseñado a leerlos. Que leamos sin la angustia de encontrar el libro que nos explique como nación, sin la ansiedad por vernos reflejados en unas letras que nos saquen del anonimato universal. Que leamos nada más recordando que esos libros existen, que están ahí, que son lo que son, ni más, ni menos. Lo que digo es, parafraseando a Marcelo Chiriboga, que leamos como si no tuviéramos país: que aceptemos la broma para desmontar el absurdo. Que esa sea nuestra forma de pactar con el engaño del proyecto nacional, hasta que por fin, quizás algún día, la nación desaparezca.



























muy lindo y conmovedor. solo un detalle, cual es la nación ecuatoriana? somos un país plurinacional, el sentido de seguir confirmando la idea de uninación es emanado por el poder.
Gracias Alexis. Por eso mismo: hay que recordar que las intenciones unificadoras del poder se filtran en otros discursos, por ejemplo el literario. Saludos.