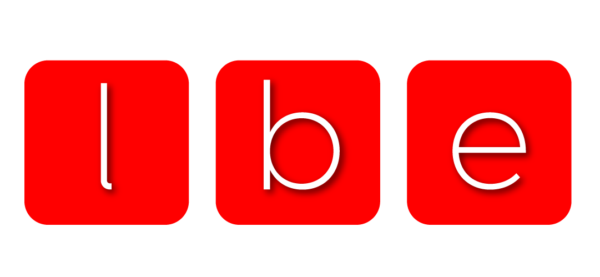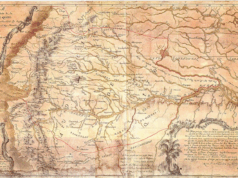Por Juan Martín Cueva
En tiempos en los que los cineastas ya no son vistos por la industria como cineastas sino como “productores de contenidos” y las películas ya no son películas sino combustible para el consumo en las plataformas, ver una obra como Bardo, falsa crónica de unasrritu cuantas verdades es gratificante y esperanzador. La más reciente película de Alejandro González Iñárritu exige del espectador algo más que poner la mente en blanco para olvidarse durante dos horas del mundo y de su propia vida. Te devuelve a la realidad y te pone a pensar en cuestiones tan jodidas como la historia, la colonia, el mestizaje, la migración, el oficio del creador, la familia, la muerte, la paternidad, la democracia…
Entiendo perfectamente que a ciertos espectadores el tono de esta película, su ritmo, su duración, su transcurso aparentemente caprichoso, les puedan incomodar o resultar repulsivos. Yo tuve la suerte de que mi subjetividad se metió en la propuesta, aceptó sus códigos y disfrutó mucho de ella.

«Ya no puedo escribir frases cortas, me parece una escritura por completo falseada. Prefiero contar con frases largas, a la manera de los vaqueros que enredan con su lazo. (…) Ya que leer es una expedición, una aventura, entrar en algo, como Dante en el bosque oscuro y tal vez después, al final, encontrar una luz. El problema en la actualidad es que se trivializa todo. Siempre hay varios sentidos en una frase y tendemos a neutralizar lo que es complejo, es decir, lo que es magnífico y vivo» (Peter Handke).
Las frases largas en la literatura equivalen en el cine a planos secuencia y escenas prolongadas. Agarrar el toro de la complejidad por los cuernos, huir de la complacencia con el espectador y de la autocomplacencia, aunque hables de lo más íntimo, o justamente porque hablar de ti mismo exige esa rigurosidad. Rechazar la comodidad del relato normado, del canon, de la aplicación que resulta en un buen producto artesanal pero casi nunca una obra mayor en la que el autor se arriesga y la película logra alcanzar, en palabras de Handke, lo que es magnífico y vivo.
Bardo te pone frente a emociones y razones contundentes, partes de una historia un poco descosida y momentos contradictorios, aunque al final todo hace -todo hizo, para mí- sentido. Es poco probable que sea un éxito, ni en cuanto a público ni en cuanto a crítica pero, habiéndola visto recién, quiero contar -no sé para qué, porque las películas no requieren defensores y no pretendo convencer a nadie de sus bondades- lo que Bardo removió en mi interior. Lamento, eso sí, no haberla visto en sala oscura y pantalla grande, condiciones que esta película requeriría.
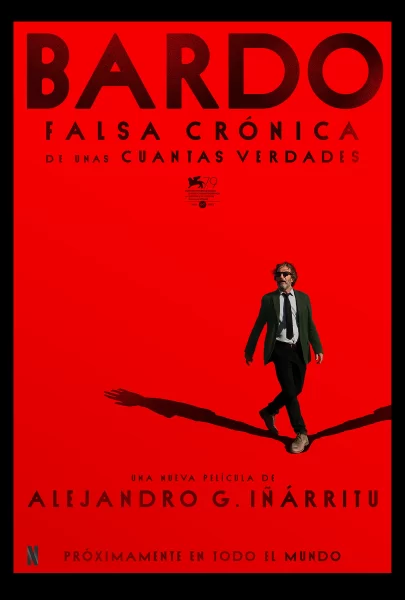
El trayecto de Silverio en la película es complejo, dubitativo, no lineal… como la vida. Los referentes en la propia trayectoria de González Iñárritu son evidentes, por lo que Bardo podría resultar para ciertos espectadores un regodeo egocéntrico. Yo siento que hay aciertos estéticos y narrativos innegables que logran que sea una obra con aliento poético y contundencia política. La orfebrería de una magnífica banda sonora aporta a la imagen una potencia y un ritmo que, de hecho, ya en sí misma tiene. La fotografía y el trabajo de la luz (y las sombras), la composición y la duración de los planos y el diálogo entre un plano y el siguiente: ahí está el cine, decía Eisenstein. El ritmo de la película se va armando a medida que transcurre la historia, con saltos, contrastes y repeticiones, cada vuelta de tuerca es necesaria para que el flujo -aparentemente desordenado, que parecería responder solo a los caprichos de la memoria- se encauce poco a poco en una estructura en la que todas las piezas son necesarias.
La puesta en escena se asienta en la compleja construcción de cada personaje en un momento de cambio de rumbo de su vivencia, la justeza de los diálogos, el juego de lo que se dice con la voz y lo que se dice con el pensamiento, sin mover los labios. Poner a los vivos a dialogar con los muertos, a lo mexicano; hacer que un hijo se encuentre con su padre muerto y converse con él, sintiéndose un niño, u obsesionarse con la muerte de un bebé que la abuela considera que nunca vivió, es retratarse ante la inminencia de la propia muerte. El título es preciso: bardo, en el sentido que le da González Iñárritu, es un estado de transición, un intermedio entre dos etapas.
En el cine reciente que se resiste a despojar a la historia de lo trascendente, un cine de algún modo de resistencia, hay películas –por ejemplo C’mon c’mon de Mike Mills- que pretenden circunscribirse a lo que le sucede a un personaje protagónico y solo recurren a lo contextual cuando es necesario para entender ese trayecto. Otras escogen un abordaje distinto -Argentina 1985, de Mitre, por ejemplo– y se enfocan en lo colectivo, poniendo énfasis en lo personal de los personajes en la medida en que eso aporta a la comprensión del todo. En los tres casos el trabajo del actor protagónico (Joaquim Phoenix, Ricardo Darín y Daniel Giménez Cacho) se ajusta perfectamente a lo que la historia exige de él. Con esa combinación del trabajo narrativo, técnico, de interpretación y de puesta en escena, en Bardo se entreteje lo personal con lo universal de tal modo que se logra llegar a situaciones extremas sin que se sientan excesivas o forzadas.
El propio autor da ciertas claves para entender su apuesta: “Me duele ver el mundo contado a tuitazos, el linchamiento digital de pocas palabras y estímulos fáciles; el triunfo de los prejuicios rápidos ante problemas complejísimos (…) Silverio entiende que el mundo se le escapa entre los dedos. Es la crisis de la ficción: ¿qué es la verdad, quién la construye y bajo qué agenda?”
Viendo Bardo se puede pensar en lo que afirma la reciente ganadora del Nobel de literatura: que las cosas le suceden para que las cuente, y que la finalidad de su vida es que su cuerpo, sensaciones y pensamientos se vuelvan escritura.

Ciertamente González Iñárritu, como Ernaux, escogen una estrategia y un formato mucho más riesgosos que un relato distanciado y en tercera persona en donde el espectador puede fácilmente seguir a los personajes a las situaciones que les suceden y a las que han sido llevados progresivamente. Frente a ese tipo de obras, no hay medias tintas; o las odias, o te tragan como las olas al cuerpo minúsculo de un bebé que gatea hacia el mar. O te expulsan, o te ponen a volar sobre un desierto casi infinito en donde repasas tu vida entera, como dicen que sucede cuando estás muriendo.
Viendo Bardo, no pude dejar de pensar en Roma, de Alfonso Cuarón: aunque el tono es totalmente distinto, el gesto de estos cineastas que trabajaron en y para Hollywood durante décadas, creando clásicos y ganando Oscares, es el mismo. Es volver y sentir que aunque te vayas, nunca puedes dejar de ser… y atreverse a encarar ese regreso, ese retorno, ese mirar atrás. ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Qué hace de mí eso que creo que los otros ven de mí? Hay mucho riesgo y mucha honestidad en ese gesto.
Aunque tuve el impulso de volverla a ver apenas estaba terminando, me da miedo de hacerlo: me ha sucedido con películas que me han impactado en la primera experiencia y me han decepcionado mucho después… prefiero quedarme con esta hipnosis en la que me dejó Bardo, con esta sensación de que hay mil películas prescindibles y unas pocas películas necesarias. Haber seguido a Silverio, a su familia, a sus fantasmas, durante casi tres horas, me ha hecho pensar mucho en temas profundos ante los cuales no cabe una interpretación sencilla, sino muchas dudas, incertezas, temores y claroscuros, como ante la vida misma en los momentos en los que se despliega con toda su complejidad.

Explora el mapa Amazonía viva