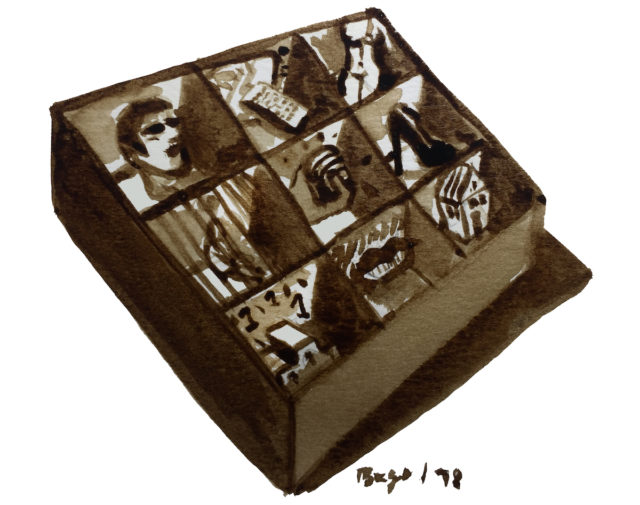Por Adolfo Macías
La conducta machista en la familia
El término machista se aplica de varias formas, a propósito de hombres que golpean, reprimen o discriminan a las mujeres en el entorno familiar, público o laboral; hombres que defienden un sistema de convivencia familiar en el cual ellos tienen una posición privilegiada. Sin embargo, la práctica terapéutica nos permite ver algunas cosas importantes respecto a estas personas a las que se tilda de machistas. Me gustaría advertir sobre el peligro de usar un término como este para etiquetar a una persona, en la medida en que dicha palabra no tiene un uso transformador. La práctica psicoterapéutica me ha demostrado que un machista empieza a dejar de serlo cuando se le apoya para descubrir la forma en que esa conducta le produce sufrimiento.
El machismo se asienta en un sentido íntimo de desvalorización que debe ser compensado con actitudes externas que pueden ser percibidas como prepotentes o intolerantes. El hombre machista tradicional, tan común en nuestras ciudades, es un hombre que se ve a sí mismo como un proveedor que merece, al llegar a casa, recibir un trato cariñoso y un plato de comida caliente. Es común oír a estas personas insistir en este punto (“¡Lo único que pido es eso!”). También insisten en las iras que sienten cuando los miembros de su familia no hacen lo que deben hacer, de acuerdo a un inveterado sistema de valores heredado de sus padres y abuelos. La obediencia y el respeto son el tributo que las demás personas del hogar deben rendirles para no hacer “disparates” con sus vidas. Estos hombres machistas están seguros de saber lo que es bueno para los demás, y suelen ser muy generosos cuando la mujer y los hijos ocupan su lugar, sin apartarse de la norma. El hijo que se pinta los ojos y las uñas y se deja el cabello largo, la hija que no ayuda a la limpieza de la casa o la esposa que por ir a trabajar no quiere cumplir con las tareas del hogar, desafían esas normas que aseguran un orden. Para él, ese tipo de desorden en la estructura es solo eso: desorden, caos, deterioro.
Quien quiera hablar con este tipo de hombre debe entender a fondo la buena voluntad que hay detrás de esa actitud, porque no busca su propio bien ni su comodidad, como a veces se ha llegado a creer. Se esfuerza denodadamente a cambio de que las personas que lo rodean sean agradecidas y hagan lo que, en su criterio, es mejor para ellas y para la sociedad. Quieren recibir aprecio y valoración como todos los seres humanos, y son capaces de grandes sacrificios; pero cuando las cosas no salen como esperaban, no tienen recursos internos para sostenerse. Simplemente se estallan o se decepcionan, perdiendo su fe en la humanidad y en sí mismos. Es entonces cuando actúan de esas maneras que la literatura y el cine dibujan a menudo: el hombre borracho que llega a la casa a sembrar el miedo o a celar a su esposa con gritos. La sensación de que las personas no son felices a su lado les hace sentirse abandonados y sin aprecio. La soledad los abruma y no encuentran en sí mismos recursos para el bienestar.
El hombre machista necesita una mujer que le haga caso o una familia para sentirse completo, y, cuando esta familia no funciona como él desea, es habitual que encuentre consuelo en otra mujer que le brinde atención y cariño. Con esta “amante” o “moza” logra satisfacer su necesidad de esa valoración y aceptación que cree no recibir en su propia casa. Le cuesta mucho entender que otras personas pueden amarlo o respetarlo aun cuando tengan otros puntos de vista o quieran dar un rumbo distinto a sus vidas, dejándolo solo, en un trono vacío y sin sentido. Esta creencia nuclear (“si no me hacen caso es porque no me quieren ni valoran mi sacrificio”) define la esencia del machismo, no los golpes ni las miradas obscenas al cuerpo de las mujeres.
Para revertir el machismo se necesita no “delatar” a los machistas (esto es una manera de ahondar el conflicto), sino apoyar a esos seres humanos en el proceso de ser más humanos y por lo tanto más felices. Las manifestaciones secundarias del machismo (obscenidad y violencia) solo se pueden entender a la luz del núcleo emocional del que emanan, es decir del malestar emocional que se genera en el rechazo y el desprecio del que dichos hombres imaginan ser víctimas.
Un hombre machista es un hombre alienado, que mira el mundo a través de sus carencias. No hay que ser feminista para dejar de ser machista. Solo se necesita vivir un proceso de autoaceptación liberadora.
El hombre incompleto
El machista es un hombre a medias, que no ha desarrollado ciertas potencialidades básicas de convivencia que la mujer, tradicionalmente, desarrolla. Cuando su hija llora porque su enamorado la dejó, por ejemplo, será la madre la que pueda abordarla en su dormitorio; el padre estará paralizado, porque sencillamente no sabe cómo ser tierno y acogedor. En este sentido, el hombre está tan incompleto como la mujer que cree que sin un hombre a su lado no va a poder sostenerse en una posición de seguridad económica. La paz que trae un hombre seguro y emprendedor a la mujer es simplemente el reflejo de la desconfianza que tiene en sí misma, en su propio poder ejecutivo, al igual que la serenidad que siente el hombre de tener a una mujer que lo apoye emocionalmente y sepa conectarlo con sus sentimientos es un reflejo de su propia división interna, de su propia incompletud. Esta división se puede ver también en el hombre que cree perder parte de su importancia personal cuando trapea o limpia un baño, como resultado de un ideal del yo fuertemente arraigado en la cultura familiar, en la que hacer estas cosas es ser un fracasado. Como resultado de esto podemos tener una escena machista en la cual la mujer trabaja y produce, ejerciendo una posición dominante sobre un hombre que ocupa el rol femenino tradicional, siendo quien se ocupa de la casa y de los hijos, con un sentimiento de disminución.
Personalmente tengo la impresión de que estas mujeres (que suelen autodenominarse fuertes) están pagando un precio alto por esa fortaleza, al desempeñar el rol masculino alienado, realizando todo tipo de gestos competitivos y autoexigentes en el mundo laboral. Ser “como otro hombre más” en ese espacio y abrirse paso entre ellos en sus modos ajenos suele ser visto como un acto de valentía femenina, pero tiene un alto precio: una secreta acumulación de vulnerabilidad en el interior que no debe ser mostrada. El paradigma psicopático del poder (ser decidido, relajado, mostrar autoconfianza, nunca mostrar ofuscación ni inseguridad ante los otros), se encuentra actualmente concentrado en las nociones de liderazgo y éxito que promulga la sociedad productiva. Pero, como dice el filósofo chino Byung Chul-Han, actualmente el hombre se explota a sí mismo creyendo que está autorrealizándose. ¿Y debe la mujer para triunfar en esta sociedad seguir este camino, que tanto daño hace a los hombres contemporáneos?
El teatro de la desgracia
Las conductas violentas y dañinas, sobre todo cuando afectan a niños o mujeres, deben ser detenidas por la acción policial o legal, en la medida en que la persona que sufre cause daño a quienes la rodean. Otro tipo de daño, de tipo emocional, es el que causan las mujeres cuando se victimizan antes sus hijos, como si no tuvieran más opción que soportar la cruz que Dios les ha puesto sobre la espalda. Puesto que no puedo prescindir de este hombre, me toca tolerar su maltrato, totalmente inmerecido. Este tipo de machismo invertido, el de la mujer que sufre pues cree que necesita de un hombre fuerte para sentirse protegida, suele ser una de las fuentes más poderosas para generar hijos machistas, que usurpan el lugar del padre para defenderlas, y se tornan protectores, pero también moralistas y justicieros. Cuando digo esto no estoy inscribiéndome en ninguna disputa ideológica, sino relatando fenoménicamente lo que como psicoterapeuta veo en mi trabajo. El trabajador terapéutico es una persona que ayuda a otras en el proceso de convertirse en personas, sin discriminaciones de género.
Es por eso que invito a un diálogo sanador, es decir, a un diálogo amoroso entre personas, más que al “debate ideológico” que incide pobremente a la hora de cambiar la vida de los seres humanos, pues cuando lo consigue, lo hace a través de reformas penales o laborales que pueden incidir en la superficie, pero no en la vida cotidiana (las leyes pueden no ser cumplidas cuando hay un consenso subrepticio en este sentido, creado por la tradición).
En este sentido, la lucha debe ser no solo política, sino espiritual. Por supuesto, mi postura se basa en una fe profunda en el ser humano y en sus posibilidades. En una visión más burda, los hombres son animales violentos y lascivos que deben ser controlados por la cultura, y estarán siempre en peligro de perder su compostura si no hay leyes que les infundan miedo al castigo o a la discriminación.
Adolfo Macías Huerta nació en Guayaquil, en 1960. Es escritor y también es tecnólogo en desarrollo personal o psicoterapeuta gestáltico. Trabaja como facilitador en desarrollo personal.