Por Armando Cuichán / La Barra Espaciadora.
Una premonición de Rimbaud: mi temporada en el infierno
A las siete de la mañana bajé del autobús y como pude caminé varias calles hasta que el mar se presentó, imponente y sólido. No tenía muy claro cómo había llegado allí; eran tiempos de juventud y juerga. Lo último que recordé de la noche anterior fue al grupo de amigos en una esquina con una botella de aguardiente y ciertos chispazos de esas incoherentes conversaciones de las que únicamente somos capaces los seguidores de Baco.
En aquellos años la literatura era determinante para la pandilla pues ajustaba nuestra irreverente juventud como una zapatilla de ballet y convertía al infinito océano en nuestro horizonte.
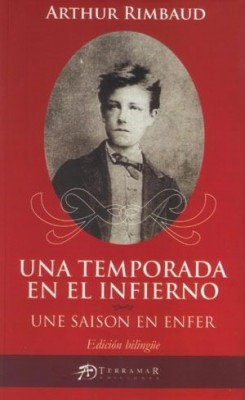
Religiosamente, una, dos o más veces a la semana, nos reuníamos para hablar de libros, tomarnos unas copas y planificar una productora que nunca llegó a volar muy alto. Por eso, después de algún esfuerzo mental recordé que la noche anterior, junto a Xavier, al calor de las copas, contamos nuestras últimas monedas y tomamos un bus rumbo a la playa. Viajamos siete horas, prácticamente como muñecos porfiados, sobre unas colchonetas junto al chofer. A medio camino descendimos a hacer aguas y luego volvimos otra vez a las colchonetas. El ronronear del motor se confundió con nuestros ebrios ronquidos.
Cuando el controlador del autobús nos bajó en Atacames, sentimos el aire salobre y el calorcillo de la costa pacífica. Ninguno de los dos estaba preparado para una jornada de playa, no teníamos ni traje de baño ni reservaciones para un hotel ni dinero para desayunar, y del dinero para regresar a la capital, ni hablar.
Nos quitamos los zapatos y cuando sentimos la arena con nuestros pies empezamos a reír sin control. Nuestra miseria era casi tan grande como nuestra estupidez. Ya un tanto más calmados rebuscamos en nuestras mochilas algunos objetos de valor para la venta. Entre unos cuantos manuscritos, dentro de la mía lo más valioso que hallé fue el libraco de Rimbaud: Una Temporada en el Infierno; mamotreto mal impreso en papel simple, con una portada de feo color rojo y con la elevada literatura de un poeta chiflado que pensaba que el desarreglo y el caos de los sentidos era el único camino a la perfección literaria.
Junto a Xavier pasamos una temporada en el infierno: cuatro días y tres noches de juerga total y azarosa, de vagabundeo atolondrado, de caridad comunitaria, de malcomer y mal dormir. Nuestras carencias eran tan evidentes que no les resultamos atractivos ni a los ladrones. Lo único que podía razonar con todos mis sentidos embotados de alcohol era mi imperfección literaria.
Los libros al viento y el conductor ebrio
Mi etapa de ladronzuelo de libros había pasado ya. Los atracos a las librerías del centro histórico -salvo el de ese jueves por la tarde, cuando salí corriendo calle abajo mientras el sol aún marcaba sombras duras y el librero me perseguía- nunca habían sido ni un problema ni un remordimiento.
Los libros de segunda mano -y quién sabe si de tercera o cuarta lectura- que leía entonces saltaban desde sus apoltronadas estanterías a mis manos y de allí hacia cualquier parte. Me abandonaron igual en la banca de un parque o en el servicio higiénico de algún cafetín. Así, consciente de que los libros son como amores pasajeros, que van y vienen como una ventisca perfumada de jazmín, era como los trataba yo, a veces con dulzura, con desparpajo o con furia infinita.
Una noche debía asistir a una reunión a orillas del mar. Sin esmero ajusté un morral considerable, mitad libracos de literatura, mitad cachivaches; incluí una cometa con cuerda de nailon, un par de camisetas, sandalias, una pasta de dientes sin cepillo, interiores y medias.
Nos acompañaba Franklin, un amigo temperamental, lector empedernido y adicto a la carretera, a los viajes y a todos sus misterios. Su equipaje sí que estaba listo para cualquier combate; por lo menos una docena de libros de literatura pura y dura, algunos sobre la Segunda Guerra Mundial, un par de filosofía y un buen puñado de poesía, no de aquella barata, lacrimosa, eran Neruda o Brecht…
Como tantas otras veces tomamos el último autobús de la noche, el que llega a la playa con el alba. Nos sentamos tras el conductor y al inicio ensayamos un diálogo casi irrelevante: lo difícil que es conseguir un baño público decente en el país, la eficacia del propóleo para las enfermedades respiratorias y no sé cuánta pamplina más. Después de una hora de viaje, la mayoría de pasajeros dormían. Empezó el descenso de la cordillera y nuestra plática ganó profundidad; a la altura de Tandapi, el debate que nos atrapó fue la métrica del Epitafio de Brecht:

Escapé de los tigres
comido vivo fui
por las mediocridades.
En medio del análisis de la cadencia de los heptasílabos y la complejidad de los alejandrinos, el aroma limpio del licor de anís invadió el bus, como un fantasma entró y salió por nuestras narices, luego se dirigió a los pasajeros de las filas posteriores y el armatoste empezó a ganar velocidad. Al conductor y al controlador se les había ocurrido evitar el sueño y así, sin miedo a la muerte -o a la vida-, bebían copiosamente mientras la música de Alci Acosta animaba su espíritu. En vano fueron nuestras protestas: en cada curva el autobús besaba el negro abismo y el alma se nos salía por las orejas:
-Hermano, yo creo que esta no la contamos.
-Pfuta…, ¿será que logramos saltar en una curva y no nos partimos la madre?…
-Yo creo que la culpa la tiene este Epitafio cojudo…
-Es verdad, manda a la mierda tanta basura que llevamos en las maletas y que Dios nos libre…
Con prontitud, Franklin abrió la ventana y empezamos a deshacernos de los libros que nos acompañaban; uno a uno los aventamos con furia y apenas si logramos escuchar cuando iban a rebotar en el asfalto. Cuando nos zafamos de todos los libros caímos rendidos en el asiento, nos sujetamos bien e intentamos dormir. La experiencia fue como abandonar de una vez por todas a aquella mozuela de la cual no quería saber más.
La revuelta de la Juventud en Éxtasis
En el barril metálico yacían destripados más de 30 libros y sus hojas sueltas empezaron a arder con facilidad. Primero adquirían un color carmín, después el amarillo y azul caluroso se apoderaron de ellas y las hacían retorcerse como penitentes en el infierno. Por último todas quedaron reducidas a cenizas que revoloteaban y se deshacían con cada soplo estudiantil.
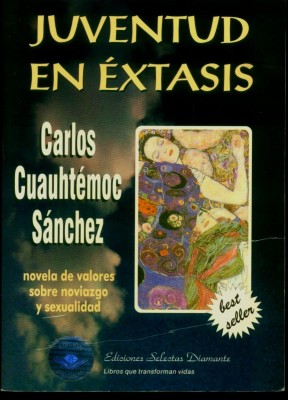
Los libros sentenciados a la hoguera eran de un autor mexicano del que sé poco y ante el cual quiero que mi ignorancia se mantenga intacta. No pretendo presumir el hecho vano de leer libros profundos o con gran contenido filosófico ni mucho menos; por el contrario, solo la torpeza de ser un pésimo lector, que incluso a pesar del malestar siempre intenta terminar lo que empieza. He leído con esmero las instrucciones del microondas, los ingredientes de la pasta dental, la preparación de la lasaña lo mismo que la Biblia, la Ilíada o El Principito. No obstante, leer por encargo me ha parecido un despropósito.
No siempre encontramos la lectura apropiada en el momento exacto. En ocasiones estas llegan como premoniciones de algo que viviremos en el futuro o como corolarios de alguna babosada que pasamos hace mucho tiempo. Días antes del sacrificio de libros, durante el último año universitario, una profesora nos impuso la tarea de leer ese bodrio, so pena de perder el año. Claro, para más de una treintena de futuros comunicadores, casi todos, picados por el bicho de la izquierda, la tarea resultaba insufrible. Un direccionamiento sutil a nuestro comportamiento en sociedad era inadmisible. Y así se lo hicimos saber. El día fijado para el control de lectura, con cierta dificultad, subimos al cuarto piso un barril metálico que fungía de basurero, destrozamos aquel panfleto moralista y le prendimos fuego, justo momentos antes de que ella ingresara al aula. Durante unos minutos los libros ardieron con fuerza y el humo nos envolvió hasta hacernos toser y lagrimear. No recuerdo con exactitud si la insurrección de aquella Juventud en Éxtasis detuvo o no la prueba pactada, lo único que me quedó claro es que la biblioteca de Alejandría puede volver a arder en cualquier momento y que la tolerancia que pregonan los libros muchas veces nace y termina en ellos.
Ahora solo leo a los muertos
Atrás quedaron los tiempos de la tinta y el papel. Dejé de robar libros, de llevarlos en la maleta, de utilizarlos como combustible para prender fogatas y en cierto momento indefinido me pasé a la ciberliteratura, es decir, a los bites y a las pantallas. Allí también conocí autores, algunos de ellos interesantes, como Charles Warnke. Uno de sus textos, replicado en varios espacios digitales, contenía algunas reflexiones interesantes sobre las diferencias entre las mujeres que leen y las que no. Su prosa no fue muy elegante, pero pensé que se debía a problemas de traducción, por ello busqué el artículo en el inglés original y en esa búsqueda me tope con una, para mí, desagradable sorpresa: Charles no era más que un jovenzuelo que apenas había terminado el colegio, con algo de fama mediática y con un futuro prometedor para las letras. Inmediatamente pensé ¿el hijo con caramelos a papá?… jamás. ¿Qué más da si las chicas que buscamos para salir leen o no? Al final siempre terminamos atinándoles solo a las que son capaces de desbaratarnos la vida. Reconozco que Charles es un buen autor, capaz de una buena literatura, pero no es para mí, que ya voy por el julio de mi vida. Quizá sea un problema generacional, tal vez una paranoia personal, pero no lo volveré a leer. Desde ese momento hasta la actualidad, solo he leído a los muertos, siento que ellos, desde su frío sepulcro, aún algo pueden enseñar.



























Los comentarios están cerrados.