Por Santiago Cevallos González
Andrés Cadena (Quito, 1983) acaba de ganar el premio Joaquín Gallegos Lara del Municipio de Quito con su libro de cuentos Altanoche. En el 2012 ganó el Premio Pichincha del Gobierno Provincial con su primer libro de cuentos Fuerzas ficticias.
En este segundo libro, Cadena reflexiona sobre el ejercicio de escritura en medio del tedio cotidiano, en medio de las relaciones amorosas, de amistad y con la autoridad que descubren una faz escondida. En Altanoche, la vida de los personajes y el ejercicio de escritura están íntimamente relacionados. Pero se trata de una intimidad siniestra que cubre la realidad con un manto oscuro de ficción y a la ficción con un manto oscuro de realidad, que asfixia, que poco a poco quita el aire y la esperanza de salvación. Quita toda esperanza de un regreso al mundo de lo conocido, de lo familiar. Lo que tenemos es justamente la irrupción de lo siniestro, la desfamiliarización del mundo cotidiano.
Así como en los cuentos de Juan Carlos Onetti, la narración es también aquí una lucha por la existencia, una lucha masculina que se revela en toda su precariedad. Si en la literatura del escritor uruguayo era el tedio, la ausencia de tabacos, la morfina y una crisis profunda de los personajes lo que obligaba a mirar más allá de las cuatro paredes de la habitación y buscar una salida en la ficción, en Altanoche es el fundamento, el piso de esta masculinidad la que se resquebraja y se viene abajo. Esta masculinidad en crisis y la propia ficción son las que cavan y socavan su propio fundamento.
Bajo los pies de estos personajes, bajo la costra de estas vidas cotidianas heridas, una infección contamina los cuerpos, los confunde en una materia viscosa, amorfa y monstruosa. Es un mundo donde no hay certidumbres, donde todo parece estar fuera de control. En apariencia, ni siquiera la escritura es un puerto seguro al que se pueda arribar después de la altanoche, pues es justamente la escritura la que nos ha precipitado hacia este lugar, ha socavado poco a poco la tierra por debajo de nuestros pies, ha construido una morada sórdida bajo la superficie donde lo humano parece asfixiarse.
“Las gradas conducían a una especie de depósito, de altura inusual, un medio piso en realidad, en donde apenas cabía de pie, siempre con la sensación de que cualquier movimiento implicaría golpearme la cabeza. Una luz mugrosa, pesada, descendía de una desnuda bombilla ubicada a un paso de las gradas, como si su uso fuera parte de una calculada secuencia de desplazamientos. En ese estrecho espacio, inundado de un olor que era la disputa entre cloro, un rastro de desechos humanos y humedad”.
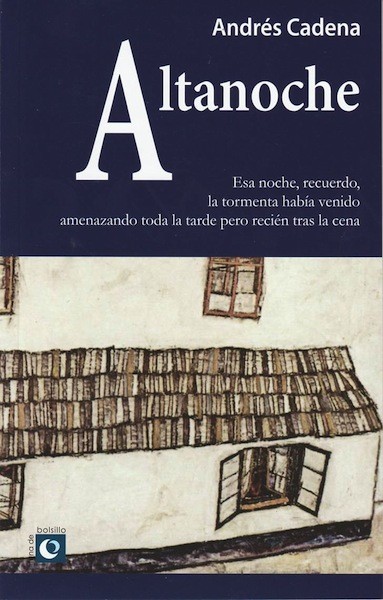 Este espacio que es parte del destino común de los personajes del cuento es también el espacio que construye la escritura de Andrés Cadena. Se trata del descenso hacia un lugar que parece familiar, pero que se vuelve incómodo primero y luego siniestro, esa luz mugrosa que desciende de una desnuda bombilla, la escritura, que parece parte de una calculada secuencia de desplazamientos, el relato, alumbra este descenso e inunda de un olor a cloro, rastro de desechos humanos y humedad. Se trata de un olor terrible; el cloro es un intento vano por cubrir la putrefacción y solo aumenta la sensación de náusea que provoca el descenso continuo por los varios niveles de la vida cotidiana. Lo siniestro no se detiene, pues “[b]ajando unos cuatro escalones más, se encontraba un cuarto de tres metros por tres, cuyas paredes tapizadas de papel amarillento e ínfimos unicornios celestes habían atestiguado, a lo largo de los últimos cinco años, la confinada vida de la muchacha llamada Amanda”.
Este espacio que es parte del destino común de los personajes del cuento es también el espacio que construye la escritura de Andrés Cadena. Se trata del descenso hacia un lugar que parece familiar, pero que se vuelve incómodo primero y luego siniestro, esa luz mugrosa que desciende de una desnuda bombilla, la escritura, que parece parte de una calculada secuencia de desplazamientos, el relato, alumbra este descenso e inunda de un olor a cloro, rastro de desechos humanos y humedad. Se trata de un olor terrible; el cloro es un intento vano por cubrir la putrefacción y solo aumenta la sensación de náusea que provoca el descenso continuo por los varios niveles de la vida cotidiana. Lo siniestro no se detiene, pues “[b]ajando unos cuatro escalones más, se encontraba un cuarto de tres metros por tres, cuyas paredes tapizadas de papel amarillento e ínfimos unicornios celestes habían atestiguado, a lo largo de los últimos cinco años, la confinada vida de la muchacha llamada Amanda”.
Si la mezcla de olores entre el cloro, los desechos humanos y la humedad marca la ruta de descenso hacia este inframundo cotidiano, el papel tapiz amarillento con unicornios celestes es la imagen de lo familiar desplazado, desfigurado, socavado, la irrupción y manifestación de una sordidez latente en cada uno de los espacios que habitamos, en nosotros mismos, al acecho. Esta es la imagen de desfamiliarización, de lo familiar llevado al mundo en altanoche, de lo conocido que se vuelve siniestro, que en el texto de Cadena se manifiesta en ese olor nauseabundo, mezcla de olores conocidos y en ese papel tapiz gastado con ínfimos unicornios en una habitación infantil a varios metros bajo tierra. Ese mundo aparentemente normal, de casas con jardín, cede ante la sensación constante del narrador de que sus pasos se hunden “en la esponjosa superficie de la grama” y le parece “que el verdor de ese césped, cuidadosamente uniforme”, emula “la lisura del billar” que jugaba con su cuñado Gabriel una vez por semana y que su marcha es “como un desplazamiento sobre el paño de una gigantesca mesa de juego”.
Pero lo que se lee en esta última cita no es una pista, sino una trampa, porque el relato no se juega sobre la gigantesca mesa de billar, sino en el desplazamiento de la credenza que se encuentra junto a ella, en la abertura del piso del cuarto de juegos, espacio de lo masculino en crisis en el relato, que nos conduce a lo insospechado.
La escritura en Altanoche es en este sentido una deriva hacia la oscuridad, donde la salvación no es posible. Nos adentramos en un viaje hacia la desolación, el sinsentido de la vida cotidiana, del amor de pareja y la amistad. Es en esta incertidumbre que se construye el relato, en el vacío del cuerpo amado: “Por eso, porque Inés está presente aún ahora, en el seno de su vacío”, es que “debo armar la otra historia, escrita al reverso del Gabriel que conocíamos, bajo la extendida costra de lo cotidiano”.
Es justamente esto lo que explora el narrador de este relato y de alguna manera también en los otros tres cuentos del libro, ‘Un muerto’, ‘Un tipo de inercia’ y ‘La importancia de la música’, lo que está por debajo de la costra de lo cotidiano. A diferencia de los narradores de Onetti que buscan la salvación en la morfina, en el otro lado, en el reverso de su propia vida cotidiana, en el asesinato de la muchacha corrompida y su relato, los narradores en Altanoche no dan tregua a su propia masculinidad corrompida, a la fragilidad que se esconde bajo esa extendida costra que el relato solo puede extender aún más. No hay un pequeño triunfo cotidiano ni siquiera en la escritura.
Bajo esa costra de lo cotidiano se esconde un mundo, el de la escritura y la ficción, que compite en sordidez con el de la superficie. “Es extraño que esos sucesos, que aún no tienen orden en mi cabeza —porque no supe de ellos a cabalidad mientras los vivía, sino que los he recompuesto después de todo y por medio de terceras fuentes—, me sean difíciles de retener, probablemente por ser menos creíbles que muchas de las mentiras que nos decimos cada día. Pero no veo cómo eludir esta labor, este congregar los polvos del pasado con las manos, como barriendo una superficie repleta de fragmentos desperdigados, y luego amasar con los montones una nueva trama, la doblez de una vida que, aunque vivida, es al final tan falsa como todo aquello que a partir de ahora podré imaginar”.
Se arman relatos, ficciones, y todos son igual de falsos para el narrador. La literatura arrastra a todos los otros relatos a su altanoche: “yo mismo estaba desubicado por la correspondencia entre esa historia escrita y aquella que ahora era una pesadilla real para la familia, y cuyas palabras se sucedían en los periódicos y noticieros que tratábamos de eludir día a día; varias veces, me encontré haciendo un examen de conciencia, o de inconsciencia, para escarbar en mi propia mente y ver si daba con la clave que relacionara nuestra tragedia con Altanoche”.
Literatura y realidad son haz y envés de una misma figura. En la propuesta de Cadena, la ficción y la realidad se arrastran hacia un camino en tinieblas, a un encuentro con lo siniestro. Lo que pasa en uno de los valles de la capital es digno de un relato de terror, de la crónica roja del diario de la tarde y de los recuerdos del narrador que no es capaz ya de diferenciar entre su escritura y su vida cotidiana, que no es capaz, que no quiere imponer su verdad: “Lo que Inés, mi esposa, pensaba, era más irrefutable que eso que en mi cabeza yo atesoraba bajo el nombre de la verdad”.
Es un narrador delirante el de este relato, atrapado por el poder de la ficción ha sacrificado su vida cotidiana por la literatura que lo abisma. La fragilidad de los sujetos que habitan este universo, la representación de una vida sórdida, se ven cubiertas por el manto oscuro de la ficción; en el narrador se desata el delirio más extremo, las fantasías más sórdidas convierten lo cotidiano, lo familiar en el espacio de lo siniestro.
Es en este universo siniestro y delirante en el que nos introduce Cadena en este libro de cuentos, un mundo hecho de “miedos y fantasías que fueron desproporcionándose desde mi niñez, desvayéndose en mi mente pero no por completo, resistentes en el tiempo con un efecto de palimpsesto sobre el que se configuran muchas otras de mis verdades”, según el narrador.
Es en estas capas del mundo cotidiano, del pasado, de la infancia contaminada por el mundo adulto, en las que viaja el lector en Altanoche para descubrir su propia fragilidad, para alumbrar con la luz mugrienta de una bombilla desnuda su propia precariedad, para sentir que poco a poco lo invade un olor a cloro, desechos humanos y humedad.


























