Por Diana Romero / para La Barra Espaciadora.
Susurraste mi nombre entero y nos quedamos dormidos en un abrazo.
Recuerdo que a la mañana siguiente ya no estabas, te habías desaparecido por completo, y nada en mi cama o en la casa podía ofrecer pruebas contrarias.
Junot Díaz
«Así es como la pierdes»
Por Diana Romero / para La Barra Espaciadora.
Han pasado diez años de la muerte de Francisco y Nieves aún lo llora. En las paredes y en los portarretratos hay fotos de él en blanco y negro. Luce joven y sonriente, pero solo. No hay imágenes de Francisco cargando niños, ni una de esas típicas postales de bodas cortando el pastel, ninguna refleja una cotidianidad compartida.
Nieves ni siquiera es su viuda. Ni siquiera pudo validar su dolor ante la gente en su funeral. No era correcto ir. Las mozas no pueden llorar en público por alguien que no les pertenece. Hoy tiene más de 70 años y sus ojos todavía se inundan cuando lo nombra con su voz ronca. El tumor benigno en la garganta ha crecido al menos unas cuatro veces desde la primera extirpación… Con ese tono que suena a llantas rodando sobre carretera lastrada ella escarba en sus anécdotas: una tras otra las repite. Es la única manera de mantener tibios los cuarenta años de vivencias que lleva por dentro.
Nunca tuvieron hijos. Su vida giraba en torno a su trabajo como maestra y transcurría un día a la vez, pero, ¡vaya que era difícil! Del otro lado, en cambio, Francisco anhelaba ser secuestrado, rescatado de los pañales sucios, de las quejas de su esposa, del carro y sus desperfectos, del cheque sobregirado, del montón de días cayendo uno sobre otro en un contínuum de horas apiladas. Todo era algo así como un acuerdo tácito y, como al final de cuentas todos somos humanos y no aliens, terminaron mezclados los negocios y el placer y los acuerdos se fueron al carajo. El resultado: dos seres terriblemente enamorados, con un amor matizado por el melodrama de la más sucia canción de tecnocumbia y endulzado por el dolor de la tragedia de los amantes que no pueden amarse ante el mundo.
Francisco representaba el arquetipo tradicional de padre y esposo y nunca salió de ese personaje. «Yo no sé si algún día esté dispuesto a dejarlo todo por ti». Ella asentía con comprensión. Siempre supo que se hallaba en un pantano y en él se hundió con una sonrisa. No es que el hombre haya sido un cretino, solo era brutalmente honesto. Y eso estaba bien. Las mentiras, las máscaras, de la puerta para afuera, con la gente real.
Había mantenido presente como una niebla fastidiosa la existencia de su esposa rubia y perfecta, sus vacaciones en la playa, su trabajo, los festivales del Día del Padre en los exclusivos colegios de las periferias donde estudiaban sus hijos.
Él le hablaba de prioridades y sí, había aprendido a vivir con eso. «Primero fue lunes que martes», pensaba.
Luego del sexo, cuando ambos estaban tumbados y cansados mirando el techo, Francisco le hablaba de las malas notas de Emilia hija; de José, el pequeñito que ya estaba aprendiendo a caminar; de Lupe, que tenía por ahí un noviecito que a él no le caía bien. De alguna manera, ella les había tomado afecto. Le preocupaban realmente, por eso nunca pretendió robárselo. No quería arruinarles la vida. Ella sabía lo duro que era crecer sin padre.
Muchas veces llegó a su casa, deprimido por el cáncer de Emilia, su esposa. Ella le preparaba un café pasado con rosquitas y se sentaba en sus piernas. Francisco lloraba recostado en su pecho. Tal vez su infidelidad funcionaba como el «resorte» de la compensación del que hablaba Milán Kundera en «La despedida». En el libro, el personaje principal se vuelca con más fuerza hacia su propio matrimonio tras cada infidelidad, como si necesitara esa adrenalina para mantener el equilibrio.
Junto a él, ella lograba separar sus yos: el yo confidente del yo cómplice; el yo amante del yo amiga, esa amiga a la que puede ver desnuda.
Eran felices improvisando una salida a comer, en un cuarto de hotelucho, comiendo un corviche frío y riendo de cualquier pendejada, buscando las formas de darse placer mientras él olfateaba su pelo y ella -aún semidesnuda- pedía un taxi. Se sentían especiales porque se querían en un espacio y en un tiempo únicos, hostiles para cualquiera que mirara desde afuera.
Ese hombre que se la cogía, que mentía en su casa y que volvía tarde para hacer dormir a sus hijos también se había enamorado. Compartían una verdad que él no podía mostrar: no era el ejemplo de ser humano que todos creían, era falible, era un mentiroso hábil y un cínico talentoso. Ella, en cambio, decía que lo suyo no era sino honestidad emocional. Ese «ocupar su lugar»: no llamar a horas inadecuadas y, en la medida de lo posible, no llamar; ser prudente y, sobre todo, estar dispuesta siempre a negarlo y a dejarse negar.
Cuando Francisco enfermó y murió, lo hizo lejos de ella. Mi tía Emilia había fallecido hace ya algunos años. Entonces, ellos pudieron mostrarse un poco más… hasta consideraron vivir juntos. Sin embargo, todos sus hijos se opusieron a las visitas de Nieves.
Con la mitad del corazón también se puede querer, le soltó Francisco una de las últimas veces.
Yo lo único que quiero es marcarte y en eso nada tienen que ver las mitades, le respondió. Él se devolvió de la puerta sonriendo y le puso un beso en la frente. «Mía», le dijo… y se fue.
Nieves se quedó sentada en la sala. El ruido del motor de su vieja camioneta Datsun celeste, la misma en la que se besaron la primera vez, se escuchaba cada vez más lejano.

























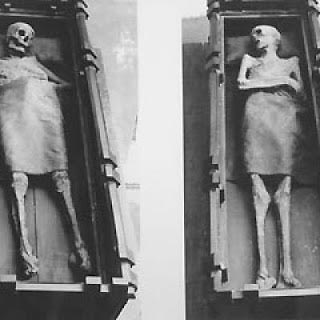




EXCELENTE!!!
Diana Romero sólo escribe cosas lindas. Excelente texto, buena historia.