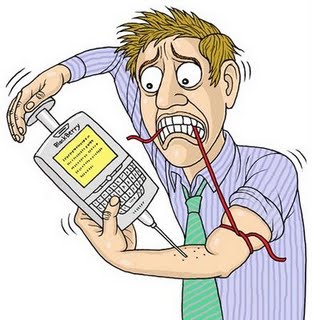Por Armando Cuichán / La Barra Espaciadora
El desarrollo de la tecnología ha modificado los paradigmas cognitivos y conductuales de la humanidad. Influye en forma determinante sobre nuestros comportamientos y nuestra forma de leer el mundo. Los nativos digitales se relacionan más fácilmente con la tecnología que los migrantes digitales y ello marca profundas diferencias y nos compromete a todos a pensar sobre el uso que hacemos de ella.
Soy nomofóbica y qué…
Cristina tiene el cabello suelto y ligeramente rubio, sus ojos son un par de lobos hambrientos. Ella viaja por los andes ecuatorianos en el asiento trasero del auto de su padre. Su mano derecha sujeta firmemente a la de su pareja y la izquierda sostiene su teléfono móvil. Mientras conversa con su novio sobre los deliciosos bizcochos cayambeños, con su dedo pulgar presiona ligeramente los enlaces que aparecen en la diminuta pantalla y navega por internet.
Las pequeñas imágenes que hacen referencia a su ubicación mediante GPS, demoran un par de segundos en desplegarse. Cristina mira de reojo su teléfono móvil y también las montañas que perfilan el horizonte; esta acción de observar la geografía de su entorno y asociarla al mapa que aparece en la pantalla del dispositivo le brinda seguridad. Ella reconoce abiertamente que es nomofóbica; es decir, una persona que en gran medida depende de la información que puede obtener de su teléfono inteligente y la conexión a internet. Cristina, al igual que muchos otros jóvenes de la generación de los noventas, tiene el don de la ubicuidad. Por momentos su mirada se ancla en el montañoso horizonte real y enseguida naufraga en el infinito océano digital. No hay quien la rescate.
Quizá su adicción no es tan grave. Ella cree de sí que es una buena usuaria de la tecnología a su alcance, intenta aprovechar al máximo los beneficios de tener un teléfono inteligente. No es como sus amigas de la universidad que tienen un teléfono moderno solo porque es caro y da estatus. Cristina descarga y lee libros y documentos académicos, escucha podcast, mira videos, consulta mapas, conversa por las redes sociales.
Desde el interior del auto de papá, Cristina escanea nuevamente el entorno. Su mirada se fija en los techos de teja. Desciende hasta el borde de la ventana del auto, recorre el rostro de su novio, sus dedos se posan suavemente sobre su teléfono y el pulgar vuelve a danzar sobre la pantalla.
De la furia a las lágrimas
A Lorena le faltan algunos años para cumplir la tercera edad, pero su cabello ya tiene las canas suficientes. A sus años decidió superarse a sí misma, y para ello empezó a cursar estudios de maestría; pidió permiso para salir de su trabajo 30 minutos antes, decidió compartir menos tiempo con sus hijos y se inscribió en una universidad a distancia.
Su sonrisa se desvaneció después de asistir a las jornadas de inducción, cuando se enteró de que todas las clases serían virtuales y de que los trabajos debía presentarlos por internet.
Lorena nunca tuvo problemas con igualar el reloj del microondas, menos con programar el mando a distancia de su televisor; pero tener que dedicarle una buena parte de su tiempo a internet era otra cosa. A duras penas sabía encender la computadora, hacía muchos años que había dejado de estudiar y su último acercamiento a las teclas fue con las de su máquina de escribir, en la secundaria. Su único nexo con la tecnología era una cuenta de correo que le abrió su hijo y que revisaba muy de vez en cuando.
Los textos que estudió Lorena hacía más de veinte años eran físicos. Tenían forma de libro, podían rayarse, prestarse y perderse, pero sobre todo, podían ser leídos una y otra vez. Ahora ya no era así: cada quince días llegaba a su correo universitario una tanda de ficheros en formato PDF. Decenas y decenas de páginas electrónicas aparecían en el monitor de la computadora de su casa. Con santa paciencia solicitaba el apoyo de su hijo mayor, iban juntos a la papelería de la esquina, imprimían todos los archivos y ella los guardaba en cartapacios plásticos. Solo cuando este ritual había concluido, Lorena podía sentarse a leerlos y subrayarlos como hacía tantos años.
Si para Lorena la lectura digital era un dolor de cabeza, la escritura en el ordenador casi la llevaba al soponcio. Pasaba horas dejando que sus dedos índice caigan como martillos sobre las teclas y más de una vez perdió el trabajo de noches enteras por no guardar sus ficheros.
No obstante el cansancio mental y espiritual que le significaban estos estudios, Lorena los afrontaba con empeño y una chispa de humor. A la mitad de la maestría ella se sentía más relajada y resignada. Aunque arrastraba una asignatura ya no es vapuleada por el procesador de textos, puede revisar su correo electrónico con cierta frecuencia e incluso cuando está de buen humor, toma una cita virtual con el estilista para que le tinture el cabello.
El hijo de Fernando también es cineasta
Cuando Fernando estudió producción de televisión y cine en Brasil, hace 25 años, era un privilegiado. Como ninguna universidad del país ofertaba aquella carrera de luces y bambalinas, con mucho esfuerzo familiar y personal fue a dar con su humanidad a la tierra de las garotas y el Cristo Corcovado.
Entre adaptarse a una nueva cultura, aprender el idioma y estudiar se le fueron de volada seis años, y cuando volvió al Ecuador era de los pocos que sabían de sistemas Betacam, de edición no lineal, de sistemas digitales y unas cuantas chorradas más que en el país aún eran una ilusión conocida tan solo por los escasos iniciados en la producción audiovisual.
El mercado de la realización en el país siempre ha sido incipiente, y para el cine ni que hablar. No obstante Fernando hizo una reputación en el medio y logró mantener una pequeña productora. Cuando parecía que el horizonte se volvía promisorio, allá a finales del 2000, la tecnología para la edición de video se popularizó y remeció el negocio. Muchos jóvenes llenos de entusiasmo y con una tecnología más o menos profesional y pirata rompieron el mercado, ofertando sus servicios por ínfimas cantidades, que a los negocios consolidados como el de Fernando no alcanzaban ni para cubrir los costos operativos.
Sin embargo, la cabra siempre tira al monte y Fernando siguió enganchado a la producción hasta que aparecieron tecnologías disruptivas que volvieron a poner patas arriba el mundillo de la tevé y el cine. Las cámaras fotográficas y de video en los teléfonos móviles, cada vez más profesionales, y otros ejércitos de jóvenes ansiosos por plasmar sus ideas en productos audiovisuales vencieron la resistencia de Fernando.
Él debió cerrar su productora y buscar otros mecanismos para ganarse la vida. Ahora, a disgusto, atiende un local de víveres al norte de la capital, mientras su hijo de diez años graba y edita videos en su propio teléfono celular.