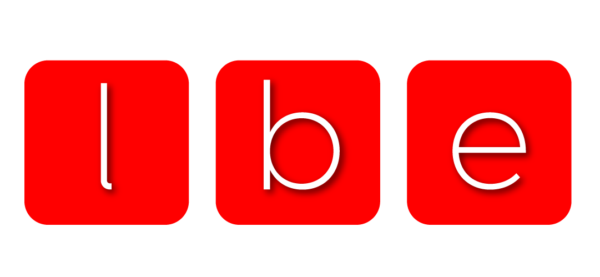Por Mayuri Castro / @mayestefi
A toda hora y todos los días hay decenas de caminantes que atraviesan Tulcán, ciudad ecuatoriana ubicada en la frontera con Colombia. Van en grupos pequeños o grandes. Halan equipajes pesados o cargan mochilas livianas. Circulan por avenidas y calles. Descansan en parques y aceras. Son de Venezuela y forman parte de las seis millones de personas que han huido de la feroz crisis que afecta su país.
Hay quienes desean quedarse en Ecuador o seguir a Perú o Chile. También hay quienes regresan de su paso por América del Sur y apuntan a volver a Colombia para enfilarse desde allí a Panamá a través de la selva del Darién. Por esa ruta, una de las más peligrosas del mundo, aspiran a seguir su camino por Centroamérica y México para finalmente buscar asilo en Estados Unidos. En muchos casos van llevados de la mano de redes ilegales que prometen un camino rápido al sueño americano.

Es una mañana de agosto de 2022. No corren ya los días de 2019, cuando un millón de refugiados y migrantes, diez veces la población local, atravesó la ciudad. Su paso ha mermado, pero Tulcán no ha vuelto a ser la misma desde entonces. Solo entre abril y junio pasados, más de 33.200 personas recibieron atención humanitaria de organizaciones internacionales que operan en la ciudad, según un reporte del Grupo de Trabajo de Refugiados y Migrantes (GTRM), un conglomerado de organizaciones internacionales que atienden a los migrantes en Tulcán. Las organizaciones entregaron alimentos, medicinas, kits de vestimentas y pañales, entre otros
A la ciudad llegan por el puente de Rumichaca, el mayor paso fronterizo entre Colombia y Ecuador, presentando la cédula, el pasaporte o la partida de nacimiento, pero grupos numerosos optan por cruzar caminando por pasos clandestinos, en carros o motos alquiladas por coyoteros, o traficantes de personas, en vista de que carecen de documentación legal para ingresar.
Hay escenas que se han hecho cotidianas, como las que se ven esta mañana. Algunas mujeres sentadas en las aceras, extienden las manos pidiendo dinero o algo de comer. Otras buscan un sustento en contenedores de basura. Una de ellas es Brigitte Colmenares. Tiene 35 años y es madre de tres niños de 13, 11 y 9 años. Salió del estado de Carabobo, en Venezuela, y llegó a Tulcán en febrero de 2022. Encontró en el reciclaje informal de cartones, plásticos o latas, la forma de reunir dinero para comprar comida para su familia y pagar 70 dólares de renta mensual de su vivienda. “No, a mí no me gusta trabajar en la basura”, aclara, como si quisiera marcar distancia de su destino. Su esposo se aventuró en la selva del Darién, pero ella no se atrevió a seguirle los pasos ni a arriesgar a sus hijos.
Mientras Colmenares escarba, los tulcaneños caminan con indiferencia. La población local pendula entre los gestos de solidaridad y las señales de hostilidad y rechazo hacia la comunidad que hace cuatro años irrumpió masivamente en su ciudad y desbordó hoteles, obligó a que se habilitaran albergues temporales y provocó que se incrementara la presencia de organizaciones multilaterales para atender una demanda que no ha cesado.

Tulcán, situada a 2.980 metros sobre el nivel del mar, tapizada por las montañas de los Andes y con temperaturas mínimas que rondan los seis grados en promedio, siempre estuvo expuesta a la influencia de la vecina Colombia e incluso supo abrir los brazos para integrar a víctimas del desplazamiento por el conflicto armado interno en ese país. En los menús locales abundan los buñuelos colombianos; en las radios suenan los vallenatos; en las calles circulan autos con placas de la nación vecina y en lugares públicos, como el parque Ayora, hay hombres con fajos de billetes de pesos que ofrecen cambios a los comerciantes y turistas que van de compras hacia Ipiales.
Sin embargo, con la presencia venezolana la ciudad se ha visto obligada a debatir sobre qué hacer. El gobierno del Municipio de Tulcán, por ejemplo, ha impulsado proyectos de integración para la población migrante, pero al mismo tiempo ha aplicado medidas estrictas para limitar su presencia en espacios públicos y ha pedido a las organizaciones internacionales que se encarguen de la atención de las necesidades de la comunidad venezolana en salud, educación y vivienda, entre otras, lejos de la ciudad.
La iniciativa para la integración ha enfrentado desafíos. El Municipio -apoyado por la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), desde enero de 2022- lleva adelante el proyecto Tulcán recicla para la vida, que tiene como eje la planta recicladora Recicentro. Mauricio Isacás, jefe de Residuos Sólidos del gobierno local, dice que la idea es sumar a quienes han vivido por más de dos años en la ciudad para que reciclen de forma digna. “Desde 2020, hicimos una convocatoria abierta para que las personas en movilidad humana se unan a este proyecto”, dice Isacás. Al comienzo, 50 atendieron el llamado, pero por diferentes motivos se retiraron y en agosto de 2022 ya no había ninguno. Brigitte Colmenares, por ejemplo, afirma que no se suma al proyecto porque de manera independiente garantiza más ingresos.

Mauricio Isacás explica que el proyecto persigue la integración, aunque califica de “bastante complejo” lograr que tulcaneños y venezolanos trabajen en el mismo lugar. “Nuestros recicladores se sentían amenazados por las personas en movilidad humana. Ese fue el primer reto: cambiarles la mentalidad para que compartan la ciudad, para que todos trabajen”.
Karina Sarmiento, experta en migración, opina que la iniciativa del Municipio apunta en el sentido correcto. La experta dice que permite crear conciencia sobre la obligación de que las personas migrantes y refugiadas sean contratadas bajo las mismas condiciones que las personas nacionales. “Cuando existen prácticas de contratación de explotación con menores salarios a extranjeros, además de violentar los derechos de las personas, producen una competencia desleal”, remarca la experta.
El Municipio, sin embargo, también ha impulsado otras iniciativas que han resultado restrictivas. Desde julio de 2020, rige una ordenanza municipal que prohíbe usar los espacios públicos para dormir, tender ropa, recoger agua de las piletas para bañarse o encender fuego en lugares no autorizados a los que recurren refugiados y migrantes, a falta de otras opciones. Danny Olmedo, director de Gestión y Control del Municipio de Tulcán, dice que la ordenanza sigue vigente. Cuando fue expedida, la concha acústica del parque Isidro Ayora, uno de los lugares a los que más llega la población en movilidad, estaba rodeada de vallas para evitar que fuera usada para pasar las noches.
Dos años más tarde, Olmedo dice que por la disminución de la llegada de los migrantes, las vallas fueron retiradas. La ordenanza también hizo que las brigadas de las organizaciones internacionales atendieran a los migrantes en la carretera Panamericana E35. Es decir: fuera de la ciudad, donde no fueran vistos.


En el parque Isidro Ayora está un venezolano de más de 50 años que no quiso revelar su nombre para este reportaje porque afirma que huyó de su país por amenazas de muerte. Apenas camina con una mochila en la que lleva su celular y algunos documentos. Él dice que en Venezuela sufrió persecución por el régimen de Nicolás Maduro y por grupos irregulares y que por salvar su vida, salió de su natal Maracaibo, en el estado Zulia, dónde las temperaturas llegan a los 40 grados. En el parque Ayora lidiaba con una temperatura de menos de 10 grados.
Llevaba tres noches durmiendo en el portal de una iglesia cercana al parque Isidro Ayora. En esos días, los agentes de control municipal permitieron que los migrantes durmieran en los lugares públicos, pero entre las tres y cinco de la madrugada, los desalojaban y les pedían documentos. “¡Otra vez usted! ¿Cuándo se van?”, relata que le dijeron. “En este tiempo hemos tratado de cumplir la normativa”, dice Danny Olmedo. El funcionario municipal explica que tanto los agentes municipales como la Policía Nacional llegan en las madrugadas a retirar a las personas de los parques u otros espacios públicos porque en la noche y madrugada es cuando más llegan a Tulcán. “En las mañanas esos espacios los tenemos controlados”.
Sin embargo, Olmedo reconoce que no solo es cuestión de retirar a las personas de esos lugares sino también atender sus necesidades de salud, vivienda, alimentación, protección, por lo que él cuenta haberse reunido con responsables de las organizaciones internacionales para que asistan a quienes duermen en la calle. Cada vez son más las instituciones internacionales -son 24 en la ciudad- que cuentan con escasos recursos e incluso han cerrado programas, dadas las necesidades de asistencia humanitaria en otros continentes, como apunta el informe del GTRM. Así, Tulcán se convierte en un limbo para personas como el hombre del parque Ayora, quien dice que ha resistido durmiendo en las calles de Tulcán porque allí quisiera vivir y trabajar.
Pero quedarse es una posibilidad que no todos persiguen y que tampoco es sencilla. Un informe de la Plataforma Interagencial señala que en Tulcán “la falta de integración ligada a la dificultad de encontrar fuentes de trabajo estables, imposibilidad de regularización y actitudes de xenofobia, conlleva a que las personas cambien sus planes de vocación de permanencia para transitar hacia países del sur de la región”.
Entre abril y junio de 2022, apenas 997 personas recibieron apoyo de las organizaciones internacionales para pagar alquileres de viviendas las cuales se destinan principalmente a mujeres. Hasta agosto de 2022, en Ecuador permanecen más de 502 mil venezolanos, la mayoría establecidos en la provincia de Pichincha, donde está Quito, la capital de Ecuador. El 1° de septiembre, el gobierno ecuatoriano comenzó la regularización de 324 mil de ellos, que podrán obtener la residencia en Ecuador por dos años. El gobierno ha dicho que es una «amnistía migratoria».

Brigitte Colmenares dice que va a volver a Venezuela, pero en realidad le gustaría quedarse en Tulcán. Ella salió de su país en 2019. La expulsó la falta de comida para su familia. Llegó a Bogotá, vivió en Medellín, luego en Melgar. El padre de sus hijos está ahora en Estados Unidos. Pasó siete días en el Darién, lo que ella no quiso hacer. “Donde sea hay trabajo”, le dijo para explicarle por qué no se aventuraría con sus hijos a caminar por la selva. Espera que muy pronto él comience a enviarle dinero.
Una amiga le habló de Tulcán y la recibió en la ciudad hasta que ella pudo alquilar una vivienda con 360 dólares que le entregó una organización internacional. Con las manos agrietadas, vuelve a inclinar un contenedor de basura para buscar bolsas plásticas, botellas de plástico, cartones, cajas pequeñas, medianas, grandes, diminutas, latas, botellas de vidrio. Todo sirve.
Brigitte releciona brevemente sobre la posibilidad de volver a su país y de inmediato se cuestiona: “¿Para qué? Allá no encontraría nada qué comer y mis hijos no irían a la escuela”, dice. Por eso le gustaría hacer de Tulcán su abrigo, su hogar permanente. Dice que le gustaría que una ONG o fundación la apoyara para abrir un restaurante o comprar un carrito de comida rápida. “Quiero vender de todo. En la mañana quiero vender comida venezolana como arepas o empanadas y en la noche quiero vender comida rápida. Hago unas hamburguesas que tú no te imaginas”. Mientras habla parece que huele la comida que describe.
Pero dice que si eso no se da, porque ya lo ha intentado, quiere comprarse una moto de segunda mano para anclarla al coche de hierro en el que recicla y así recorrer más largas distancias en Tulcán y recoger lo que a otros no les sirve. La de Brigitte es la voz de una mujer refugiada que, pese a sus vulnerabilidades, no deja de soñar y de luchar.
_________________________________________________________________
*Producción realizada en el marco de la Sala de Formación y Redacción Puentes de Comunicación III, de Escuela Cocuyo y El Faro. Proyecto apoyado por DW Akademie y el Ministerio Federal de Relaciones Exteriores de Alemania.
Explora el mapa Amazonía viva