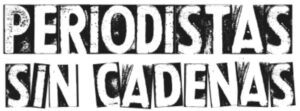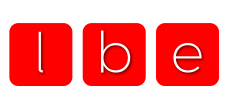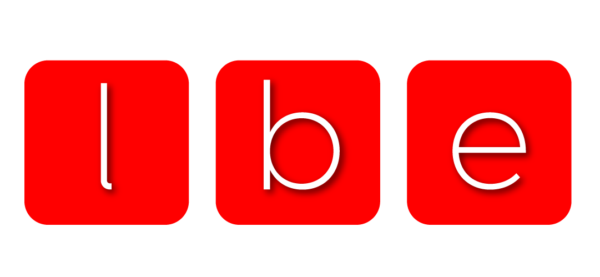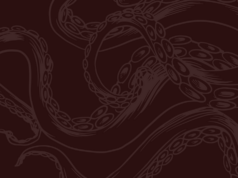Por Daniela Game B.
“Cuando la democracia se termine, probablemente nos sorprenderá la forma en que lo hará. Puede que ni siquiera notemos que está ocurriendo, porque nos estaremos fijando en otros aspectos o en otras cuestiones”.
David Runciman, Así termina la democracia

El 13 de abril se acerca con la promesa de la democracia. Ese día, la raya en la papeleta estará sobrecargada de una idea: que el voto es la mayor acción política que la ciudadanía puede ejercer. Una nueva oportunidad para elegir el destino de nuestro país.
La realidad es que, mientras en Ecuador se vive el frenesí electoral, los pilares que sostienen la democracia parecen desmoronarse ante nuestros ojos. Los principios de igualdad, rendición de cuentas, transparencia, control del abuso del poder, defensa de los Derechos Humanos, libertad de prensa e independencia judicial son, en el escenario actual, apenas un juego de palabras, manifestaciones violentas en redes sociales o muletillas vacías del marketing político.
Esto no es novedad, especialmente en un país como el nuestro, de tradición caudillista. La diferencia ahora es que el contexto global alimenta este desmoronamiento como nunca. El momento político del Ecuador no está alejado de lo que ocurre en otras partes del mundo donde por vías democráticas, se acercan al poder quienes, desde sus discursos y prácticas, siembran las bases de la autocracia o incluso oclocracias, es decir, la degeneración de la voluntad popular al servicio de intereses particulares.
Hanna Arendt advertía que las verdades factuales, aquellas que pueden comprobarse, no resultan persuasivas, cautivadoras o convincentes (“factual truths are never compellingly true”). Buscamos verdades que nos satisfagan. Terreno fértil para que la opinión por sí sola se convierta en verdad.
Según estas nuevas verdades, todo debe ser destrozado, llámense sistemas de salud y escuelas públicas, migrantes, diversidades étnicas o sexuales, organismos multilaterales e instancias de cooperación. Llámense Derechos Humanos o la protección del medio ambiente. Nada que regule puede ser tolerado. Nada que haga de contención al poder político, financiero y económico, o que hable de solidaridad mundial. Nada que haga de espejo de nuestras falencias.
La libertad −palabra fetiche de nuestros tiempos− está esclavizada. Disfraza el poder que sobre nuestras vidas ejercen el gran capital, las corporaciones y las gigantes tecnológicas. La extrema derecha reniega de la historia de la democracia, incluyendo los avances logrados por luchas sociales que llevan más de un siglo y un marco jurídico internacional que surgió de las cenizas de dos guerras mundiales. Llevamos más de un siglo intentando establecer mecanismos universales para evitar la barbarie, pero un saludo nazi en 2025 pretende cortar como un sable todo lo alcanzado. La historia es el blanco predilecto para el acoso político y la creación de enemigos públicos.
Mientras tanto, los movimientos de izquierda no han llegado realmente a la izquierda. Sumidos en sus propias contradicciones, fragmentados, incapaces de cuestionarse a sí mismos y no menos expertos en las prácticas del autoritarismo, la corrupción y el debilitamiento de la democracia, han sido ineficaces a la hora de poner freno al corporativismo que arremete contra el interés del planeta.
La libertad económica no equivale a libertad política, ya lo dijo Stiglitz, a quien la izquierda cita pero no logra ponerlo en práctica. A diferencia de la extrema derecha, que se abraza y repite el mismo guion en cualquier latitud sin amilanarse, la izquierda no pasa de las simpatías y las lealtades de foto a una articulación efectiva que ponga contrapeso en las dinámicas tradicionales del Norte y Sur globales.
Es este el mundo en el que ecuatorianas y ecuatorianos votarán en abril. Elegirán entre un falso binarismo que se aferra al poder con prácticas similares. Pero el país enfrenta un nivel de violencia que hasta hace poco desconocía. En menos de diez años nos hemos convertido en el segundo país más peligroso de Sudamérica y en el país con la mayor percepción de inseguridad. Tenemos miedo y ese miedo podría quebrar aún más los principios democráticos en nombre de la seguridad.
La papeleta estará sobrecargada de expectativas, odios y hasta de esperanza. Llevará el peso de una ciudadanía que necesita confiarle a alguien su miedo. Álguienes que pueden aparecer en la tarima mientras son protegidos con las armas que pagamos nosotros, álguienes con la sonrisa impresa en un cartón o en una foto, diciendo que saben cómo apaciguar ese miedo.
Votar es un gesto esencial en democracia, pero tiene límites. El poder político ha cooptado la estructura democrática para mantenernos anestesiados durante la fiesta electoral. Por eso quizás, el primer acto democrático no sería votar, sino salir del marasmo del odio o la estupefacción en que vivimos ante el sinsentido que gobierna el mundo. Emprender acciones cotidianas que sostengan los principios democráticos. Atreverse, como mayor acto de resistencia, a escuchar a otros, pero asumiendo verdades factuales. Suspender al algoritmo que nos da siempre la razón con tal de seguir vendiéndonos felicidad, al menos en la medida en que nuestra vida tecnologizada lo permita. Esto no cambiará nuestra realidad inmediata, pero como dijo Freud en 1932, un año antes de que Hitler asumiera el poder, “todo aquello que trabaja para el desarrollo de la cultura (y la democracia) trabaja también contra la guerra”.