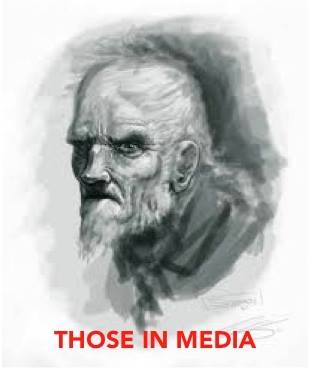Tomado del muro de Facebook de Diego Fonseca
Hoy me escribieron dos chicos que participarían de una de las clínicas de edición que daré en Ciudad de México: no podrán tomarlas. Habían confirmado con anticipación, ya estaban preparados sus textos, listos para enviarlos. Un tercero, que había acercado su crónica para los primeros comentarios, me hizo saber que también era posible su ausencia.
En la mayoría de casos, el problema suele ser idéntico: los medios no pagan la participación de los periodistas en mi clínica (ni en ningún taller, ni en ninguna actividad formativa), de modo que ellos mismos deben financiar con ahorros su capacitación. Entiendo que alguien suspenda porque no cobró o porque gana muy poco y está ahogado en gastos, pero no entiendo el principio de la ecuación —que las empresas de prensa no apoyen el desarrollo de aquellos de los cuales coleccionarán buenas historias, dinero por usar sus nombres, premios por ambas cosas.
A estas tres notificaciones, sin embargo, se les sumaba un inconveniente mayor que la negativa de las empresas a financiar el perfeccionamiento o construir un plan de carrera para sus reporteros: esa traba es impedir que los reporteros crezcan, incluso por sus propios medios. Los tres jóvenes me informaron que sus jefes no les permiten tomar horas para las clínicas.
Es perverso: no sólo no te pagaré tu formación, misérrimo pasajero de cuarto nivel del Titanic, sino que impediré que seas mejor, así quieras y puedas.
Ese comportamiento es propio de un estanciero del siglo XIX que se cree propietario de la vida de su empleado, dentro y fuera del corral. Mis clínicas no se realizan en horario laboral, sino por las noches los días de semana, y los sábados y domingo.
Trato siempre de ofrecer alternativas a quienes tomarán mis cursos y no siento sino solidaridad por esos chicos. Pero también me cabreo un pelín. Me brota el nervio el editor convertido en oficinista, en pequeño practicante de burocracia corporativa. La irritación después cede a las migas de lástima, una pena livianita.
Esas renuncias provocadas por jefes que tienen manos para teclear pero carecen de cabeza para demás menesteres, han sucedido y suceden a otros colegas y a quienes organizan cursos y talleres en toda la región. En ocasiones, es una cobertura urgente (comprensible) pero la más de las veces no hay razón de Estado que sostenga el «no» al empleado. ¿Es tan difícil pedir una rotación, jefecito? ¿Tan difícil conseguir un pasante para reemplazar a un reportero que hará que tu propio trabajo luzca mejor —oh, soberano imbécil? ¿Acaso, sátrapa, has perdido toda fe en este oficio, engordado tus neuronas y abominas de toda competencia que huela a riesgo? ¿Es posible, tal vez, que no hagas sino trasladar la frustración que provocaron en tu alma niña tus antiguos capangas? ¿Tan misérrimo puedes ser? ¿Sigues siendo periodista o ya habremos de llamarte Controlador de Presupuesto, Medidor de Página Llena, Campeón del Refrito de Agencia?
Hay grandes editores que saben que su trabajo es mejor cuanto mejores son el equipo y los colaboradores. Los conozco: envían gente a mis clínicas y a los talleres de Alberto, Julio y más. Pero ese personaje menor, ese Ebenezer Scrooge de los medios, no parece capaz de superar su racanería de metas. Es un llenapáginas, un cagatintas, un cortaypega, un escribite-veinte-líneas-y-ya-está, otro vendedor de papel pintado. Poco ha de importarle quienes están con él mientras a diario pueda calentar la silla con su culo fofo. Entre esos tipos y yo hay algo personal, decía el trovador.