Por Adolfo Macías*
¿Y qué es la mirada de Iván sino una radiografía de ese vago monstruo que es la soledad humana? Sus fotos que muestran con tal humanidad a las personas, sin ninguna pose, en su neutralidad interna, en su perplejidad secreta o su desazón humana.

Mi primer recuerdo de Iván es sin Iván. Voy con una amiga de la Universidad a visitar a una muchacha a una pequeña casa rodeada por un jardín. Las paredes están pintadas con grafitis. Discretamente me aparto de ambas mujeres y camino, dejándolas hablar. Por lo que alcanzo a entender, el tipo de los grafitis se ha ido, la pareja se ha terminado. Todo está pintado con frases poéticas garabateadas desenfadadamente. Declaraciones de amor, versos, pensamientos. Un año más tarde conozco al sujeto. Tiene aspecto de árabe y gestos vigorosos. Habla desenvueltamente y es irónico a cada rato. Es un activista de izquierda, no de esos que se ponen el terno y leen libros, sino de los otros: de los que quieren dar bala u organizar algo. Siendo yo del otro bando (el de los intelectuales), siento atracción por el enigmático sujeto, pero no llego a conversar con él, solo a percibirlo en el campo universitario. Su presencia como un ovni, como algo que rompe la regla, que infringe de manera seductora los convencionalismos.
Casi treinta años más tarde camino con él por La Mariscal. Bebemos una media botella de aguardiente y avanzamos, fumando cigarrillos y agitando los brazos, sin parar de hablar. Se ríe con una risita irónica y su humor es curioso, muestra el lado débil o la doble moral de algunas personas: cobardías y deslealtades, huidas y venganzas de algunos malandrines de La Zona. Nuevamente me dejo seducir por mi opuesto. Iván es exactamente todo eso que creo no ser, todo eso que anhelo mirar desde el palco, cómodamente instalado en mi vida familiar convencional, donde esta relación viene a llenar lo que una amiga llamaba mi “enorme fascinación por los locos y los lugares peligrosos”. Es cierto. Me gustan los locos. En cierta forma admiro esa locura a la que se refería mi amiga, por lo que tiene de escapista. Cuando aparece un loco por ahí, todos le dicen: “oye, tú eres talentoso y genial, hermano, pero te estás destruyendo, deberías darte cuenta de que tienes una hija, oportunidades de trabajo, mira tus dientes y su ropa, no te cuidas bien, ponte pilas”. Pero el pez se sale del anzuelo y siempre se escabulle, agitando su cola salvajemente. Mientras en la Universidad teorizábamos sobre los grupos sociales y dábamos lata con aquello de los “urbano-marginales”, Iván era su amigo, se abrazaba y convivía con ellos, y ellos le confiaban sus asuntos personales, como le confiaron esas instantáneas imágenes que aparecen en sus fotos de La Zona.
Es de noche, caminamos por La Mariscal y nos detienen unos asaltantes costeños. Le ofrezco a uno beber de mi cerveza mientras Iván se va con el otro a un costado (estamos frente a La Bodeguita de Cuba, a eso de la una de la mañana) y le dice que es amigo del negro Universo. Universo resulta ser un personaje importante, un asunto delicado para estos tipos: nos dejan ir. Salúdamelo si lo ves, dice uno a Iván, a manera de despedida. Anhelo conocer a Universo. Una noche creo entreverlo en una vereda, Iván habla un rato con él, mientras yo espero. Las sombras de un árbol impiden distinguirlo. No sé si es o no es Universo, incluso llego a creer que Universo no existe, que es el jerarca de una oscura institución kafkiana y criolla, del que todos hablan pero nadie conoce, el hombre sin rostro y sin nombre propio. La Mariscal tiene sus dinastía y períodos, como la China Imperial, solo que duran poco. Si no te matan, terminas en la cárcel o escapando de una amenaza mortal. Llegan los esmeraldeños y luego los colombianos, o los africanos, o quién sabe quién. Forman grupos y tejen redes. Iván conoce sus historias. A ratos me parece un novelista que hubiese decidido hacer de su propia vida un relato. Habla con unos y otros, saluda con otros, incluidos los vagabundos y los cuidadores de autos. Se ríe, siempre se ríe y a veces, en ciertas ocasiones, lleva una cámara de fotos en el puño. Su manera de disparar una foto es curiosa. Parece que la saca y dispara sin fijarse, mientras sigue caminando. Son fotos al paso, como quien no quiere la cosa, pero cuando las ves te das cuenta de que sabe exactamente lo que está mirando, y que su click fugitivo obedece a una regla espiritual, artística o qué se yo: a una mirada que siempre acierta en lo fugaz, en lo escondido de la calle y de los seres.
A más de los asaltantes, generalmente aparecía gente que pedía dinero o que vendía alguna chuchería sin valor. Gente con la cual conversar. Iván circulaba por el asfalto como una especie de Mercurio en zapatos de lona —árboles y veredas, gente, señales y complicidades–. Poco a poco, se formaba un jorga de vagabundos entre los cuales se mezclaban artistas y desocupados, maridos arrojados del hogar y jóvenes aventureros, hijos de diplomáticos o de presidiarios. Una larga y a veces variopinta hilera de alegres y tristes extraviados caminando detrás de una pipa de base de cocaína que pasaba de boca en boca, descargando su eléctrica pasión en cada uno de nosotros, hasta devorarnos en un vértigo. Yo adelante con Iván o a veces atrás, hasta que llegábamos al desembarcadero. Quienes no conocen Quito tan a fondo, no saben que hay en cierto callejón un desembarcadero que da a un río donde los árboles dan jeringas y patos en vez de frutas, y por el cual un barco pasa cada noche con un laudista en la mesa y un bufón en el mástil florecido, que bebe vino y mira las estrellas sobre el agua cubierta de aceite y de luces de neón…
¡Todos a bordo, broderitos, broderitas! Y danzando o recitando tonterías nos subíamos al barco. ¡Y ahí va la nave!
En estas caminatas es donde pude conocer a algunos de los personajes de sus fotos. Al lado de este barquero, pude cruzar las aguas negras de ese río funerario que es la Zona Infrarroja en sus entrañas. Largo descenso en el que Iván hizo algo prohibido. Sí. En algunas mitologías te lo advierten: si bajas al mundo inferior y quieres volver, no mires atrás, no traigas nada y no pruebes un bocado de lo que te ofrezcan. No lo hagas. Iván cumplió mal esta advertencia: probó el bocado, miró atrás y se trajo las fotos, las imágenes, las historias que pueblan su memoria visual (larga vida a la Nave de los Locos).
Pero no solo está ese mundo de dealers, prostitutas, cuida-autos y vagabundos, también están los cafetines y los bohemios del arte, los artistas, cineastas y demás especies sutiles que pueblan los bordes de este barranco. Recuerdo a Simón Brauer, Wilson Burbano, Alexei Páez, Luigi Stornaiolo, los músicos de las bandas de turno… gente, más gente. Uno de nuestros puntos de paso, en cierta época, solía ser el Pobre Diablo, donde su dueño, Pepe Avilés, tenía reservada para Iván una Coca Cola helada. Ignoro cómo podía subsistir Iván con esa única sustancia en sus venas: era lo único que bebía para sostenerse. Dos o tres en cada jornada, más una cajetilla de cigarrillos (¿Dónde carajo metes el humo?, le preguntó una vez su padre, un afamado radiólogo, cuando examinó sus pulmones y los halló en perfecto estado). Pepe Avilés era su cuate: se auto denominaban los tuertos, creo. Son fotógrafos que amaban el blanco y negro y enfocaban su lente en los ambientes marginales. En ese ambiente solíamos topar con Luigi y escuchar su delirantes monólogos en los que unía ciencia, misoginia, arte, fútbol y religión en un mismo coctel. Nunca se lo entiende bien, pero te queda la sensación de una suave y amorosa decepción ante la existencia y una picardía de cojo italiano. En una ocasión escalamos con Luigi un muro y nos metimos de noche, como ladrones, en una de sus exposiciones. Había, recuerdo, una botella de trago y una muchacha española a la que le cantaba y le bailaba juguetonamente (“cuando besa la española”, dice esa rola). Todo muy surreal, siempre, con Luigi.

Así la cosa de las calles y de los bares, pero, en ocasiones, el asunto se trasladaba de las veredas a un departamento, donde se podían dar las reuniones más divertidas o desoladoras que quepa imaginar. Fiestas furiosas como luces de bengala en una pecera, o tristes comités en que las personas temblaban y miraban nerviosamente, de costado, mientras la noche hacía crujir sus articulaciones y el Señor Oscuro miraba desde la Montaña del Destino directamente a nuestras tripas. Las fiestas más bacanas sucedían cuando había cuerda y afinidades para compartir, cuando se hablaba de lo que nos gustaba hacer y de lo que soñábamos. Cada uno con su filme o su librito de poemas bajo el brazo, o con la idea previa, esa que nunca llega al papel. En estos sitios Iván se permitía hablar a veces de su oficio, engancharse con otro fotógrafo a hablar en su metalenguaje técnico de asas, grano, exposición de luz, papel fotográfico y cosas parecidas (había estudiado fotografía en el Brasil y conservaba numerosas fotos de esa época). El ambiente era ruidoso, la gente acelerada. Había pasión por el arte, había juventud, había una irreverencia a la salud absoluta, como si tuviésemos un ángel que nos protegiera de cualquier cosa… Pero el ángel pasa y su silencio deja a veces un sabor de ceniza en la boca. Te enteras de que fulano murió de cirrosis, que a la tal la acorralaron, que un tipo robó al otro y que lo están buscando. Noticias, rumores sigilosos, ríos de sombras escuálidas y sonido de huesos. De pronto nos cae un golpe en los dientes, un atraco violento, nos enfermamos y nos damos cuenta de que, técnicamente hablando, “no hemos sabido ser inmortales”. Sí. Hay tiempo para vivir mientras la juventud subsiste. Técnicamente hablando, vivimos por largo rato como inmortales, hasta que un día vemos a la muerte parada en la Baquedano, vendiendo relojes. Y le compramos el más barato.
En una ocasión escalamos con Luigi un muro y nos metimos de noche, como ladrones, en una de sus exposiciones. Había, recuerdo, una botella de trago y una muchacha española a la que le cantaba y le bailaba juguetonamente (“cuando besa la española”, dice esa rola). Todo muy surreal, siempre, con Luigi.
En el parque de El Arbolito está Miguel Ángel: duerme en el borde de un respiradero vaya a saber de qué: de una bomba de agua o un generador. Son las dos de la mañana, diversos pungas y pequeños asaltantes, de aspecto sencillo y silencioso, escuchan hablar a Iván acuclillados. Todos se pasan una botella de Zhumir. Un tipo que ha salido del penal se enoja conmigo y me trata de asaltar, los otros le dicen que me respete: “el pana está compartiendo lo que tiene”, le dicen y el tipo me mira con los ojos torcidos, como si algo se torciera en su interior, la famosa mala sangre, el deseo de hacer daño. Me muestra una manopla y me pregunta si quiero probar suerte. Iván interviene, le quita la manopla y la guarda en su bolsillo. Tenemos que irnos antes de que se enturbien las cosas, me dice, y nos lanzamos a tomar un taxi en la 6 de Diciembre. No sé como me salvé de una paliza en varias ocasiones: yo era sumamente impertinente. Algunos personajes como Miguel Ángel dormían al descampado, otros detrás de setos de los arbustos del City Bank, una adicta de rostro cabruno en las escaleras que descendían bajo un local del Ch Farina. La madrugada era una garra de cristal enfermo. Ocasionalmente, alquilábamos un cuarto de pensión para conversar con tranquilidad, pero otras veces caminábamos sin descanso durante horas y horas. En una ocasión, mientras bajábamos por las escalinatas que bajaban a La Marín, un asaltante sujetaba y golpeaba a un tipo en las gradas. Pasamos a saltos sobre la pareja, mientras Iván saludaba con el asaltante y le recomendaba “trátalo suave”. “Si suave mismo le estoy dando”, sonrió el asaltante, mientras sostenía a su víctima del cuello de la camisa.

Me imagino que Iván dormía siempre después de las tres de la mañana, si es que dormía. Yo veía todo esto con incredulidad, desde la oficina de turno en la que trabajaba y hasta donde venía a venderme, ocasionalmente, alguna foto. No recuerdo los precios que pagaba por esas fotos, pero deben haber sido ridículamente bajos, solo para salir del paso. Fotos como estas, fotos deslumbrantes y extrañas, que rescataba de una caja en el momento de la necesidad. Pero de hambre no se desfallecía en casa, pues Iván, después de todo, comía. Y cuando tuve acceso a sus guisos, eran de primera. Resultó que Iván era además un gourmet y, en medio de aquel trance, había momentos en que hacía sushi o comida árabe, se daba sus “gustillos” de cuando en vez (últimamente le hacía a la cocina mediterránea, para vencer a la melancolía). El viejo revolucionario tenía su padre radiólogo, su apellido burgués materno y una vida de marginal, sabía artes marciales y filosofaba sobre la cultura. No se dejaba clasificar por ningún lado. Era simplemente el Iván, pues… ¿Quién más?
Once de la noche en La Mariscal. Los automóviles pasan lentamente y los locales están a reventar. Hay rastafaris, gringos y jovencitas vestidas para la disco. Debe ser viernes. Estamos junto a un carro de hot dogs con un foquito. Un negro enorme con un mandil manchado de salsa de tomate está parado frente a las salchichas vaporosas. Es gordo y suda. Sonríe como un billete nuevo. “Hay que andarse con cuidado aquí”, dice, “o te rajan”. Un tipo se baja de un auto, mientras los demás lo esperan fisgando desde las ventanillas oscuras. No sé por qué, pero hay algo raro en la transa porque pagan quince dólares por un hot dog y se van sin el cambio. Probablemente un paquetito de polvo viaja con olor a cebolla y salchicha barata. ¿Crees en Dios? Le pregunto al salchichero, por decir algo. “Sí, claro”, dice. “Dios siempre está conmigo, está aquí…” y saca un cuchillo como de treinta centímetros de su calzoncillo, un chuchillo viejo y muy afilado. “Este es Dios y creo en él”.
Personajes, más personajes…
En medio de todo esto, Iván aparecía como un personaje mítico: podías preguntar por él a cualquier vagabundo, que te decía a qué hora lo habían visto pasar. Con todos saludaba, con algunos había cosas pendientes, a veces amenazas o recados. Más de una vez le tocó enfrentarse, dar y recibir golpes. En una ocasión entrenó con un ex marine norteamericano, que sabía kick boxing y pateaba como mula. Creo que le dejó algunos moretones en los brazos, que mostraba con viva satisfacción. Yo miraba estos moretones y regresaba a mi mundo de obligaciones laborales por la mañana, traspasaba la línea que lleva del Hades al Mundo de los Vivos y trataba de olvidarlo todo. No me traía nada del más allá o, si me traía algo, lo botaba, lo quemaba, lo eliminaba (como hice con la mencionada manopla, cuando apareció a la mañana siguiente en mi bolsillo sin que yo supiera muy bien cómo había llegado hasta allí). Luego trataba de seguir adelante y “adecentarme”, tomarme a cargo mi trabajo (de publicista en ese entonces), y seguir bregando por mi matrimonio y mis hijos. Una vida doble, en la que Iván siempre aparecía como un curioso conductor de almas (Garcés psicopompo, llevándome al lado oscuro de la ciudad). La plena. Lo admiraba como admira un niño a su hermano mayor motociclista. Creía todo lo que me decía. Sobre él se extendía una vasta mitología de enfrentamientos y de secretos que lo vinculaban a guerras africanas, adiestramientos en Cuba o en el Medio Oriente, que él nunca se ocupaba de esclarecer. Supongo que para mí Iván tenía algo de literario, pero, sobre todo, lo que me fascinaba era su manera de contactar con el mundo. Para cada niño, joven o viejo tenía una palabra y algo de qué conversar, un secreto, una historia en curso. ¿Por qué mierda no fue periodista? Sabía una anécdota de cada uno, con todos tenía una fuente de información y saludaba, podía saber cuándo habría una redada o quién andaba por ahí, quién debía dinero a quién, y quién andaba pisando los talones de quién. Lo miraba todo, todo lo devoraba con los ojos hasta que finalmente sacaba la cámara de la chompa y disparaba su foto al paso, esa maldita foto de lo que parecería más obvio y casual, pero que luego sobrecogía al mirarla. Es que Iván vivía hacia afuera con la misma pasión con que yo vivía hacia adentro. Para decirlo de una buena vez: no se le escapaba nada. Todos hablaban en susurros con él: las dealers esmeraldeñas y sus maridos, las chichas prostitutas, los travestis o los guardias de la disco, los innumerables amigos, los árabes del sector y los colombianos. Entraba en todos los ambientes, saludaba con todo el mundo. No paraba casi nunca en casa y por temporadas vivía en hostales, viejas pensiones de diez dólares, donde se hacinaban seres de toda procedencia.
***
El cuarto de la pensión es pequeño, con tabiques de madera pintados de blanco que lo separan de otros cuartos. El sonido se cuela por todas partes. Puedes oír a la gente que orina y respira, oler su comida y escuchar sus risas. Una prostituta colombiana pasa desde el baño que queda al fondo del corredor, envuelta en una toalla y la chequeamos al pasar, entramos al cuarto de Iván. Casi no tiene pertenencias. Es uno de sus cuarteles de invierno. Un tubo en la esquina para colgar ropa y una mesita junto a la cama. El sonido de los autos en la Amazonas. Iván saca unas galletas:
—Mira estas manchitas chiquititas en la pared, allá arriba —me dice—. La gente hace agujeros y los tapa con yeso, para esconder paquetes, por si vienen los chapas a requisar. Aquí hay de todo.

Sus ojos lo devoraban todo y se enamoraban del mundo en que vivía. En el fondo creo que había cierto candor, cierto certificado de inmortalidad que le hacía creer que, después de todo, las cosas iban a salir bien, hasta que llegó la hora seria y decidió marcharse del país junto con la Cono, una enamorada, la primera de su adolescencia, con la que volvió a verse después de tantos años. Decidido a centrarse por completo en su trabajo, inició una nueva etapa de su producción en la cual empezó a experimentar con los espacios arquitectónicos y la naturaleza. Terminó de trabajar sus fotos de manglar y creó una muestra fotográfica basada en ella. La vida le regaló algo grosso, aunque luego le pasó factura con la enfermedad, a la que enfrentó con enorme dificultad, como si a ratos perdiera el ímpetu. Pero Iván se escapaba, siempre se escapaba de la huesuda. Y tomaba fotos. España fue para él un reencuentro serio y profundo con la fotografía. Hizo cosas sorprendentes, dejó su talento fluir y exploró sus técnicas, expuso en varios países y se abrió camino como representante de la fotografía ecuatoriana en Europa.
—Mira estas manchitas chiquititas en la pared, allá arriba —me dice—. La gente hace agujeros y los tapa con yeso, para esconder paquetes, por si vienen los chapas a requisar. Aquí hay de todo.
Esa es la fugaz visión que tengo del hijo del radiólogo. ¿Y qué es la mirada de Iván sino una radiografía de ese vago monstruo que es la soledad humana? Sus fotos que muestran con tal humanidad a las personas, sin ninguna pose, en su neutralidad interna, en su perplejidad secreta o su desazón humana. De esta manera, Iván caminaba, mirándolo todo con curiosidad infinita, mientras adelantaba su cabeza de árabe en los locales, retratando a los habitantes de la noche hasta que daba la madrugada. Nadie, que no fuera él, podía haber traído estas imágenes de un mundo y una época que, como todas, pasaría al polvo y el olvido sin un cronista preciso.
*Iván Garcés ha muerto. Fue considerado el fotógrafo de La Zona, La Mariscal, uno de los barrios más turísticos y bohemios de Quito. Centro de la vida nocturna de la ciudad. Esta es una pequeña biografía autorizada que Iván pidió al autor que la escribiera y la entregara al morir.























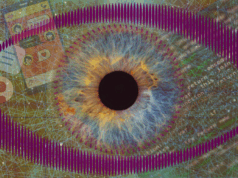


Qué bacán crónica!!..gracias por compartir este universo seductor…
Me gusta mucho!!!
Genial, grande el Iván.
Estaba bien hasta que metió las palabras cambio, rola y cuate, demasiada televisión e influencia mexicana en general, han empobrecido nuestro riquísimo castellano ecuatoriano. Dejemos mejor que el mundo sepa quienes somos y no que nos mire remedar, por baja autoestima, a quienes no somos.
Me encantó.
Lamentable el deceso de Ivan pero «la muerte solo muerte cuando el recuerdo permanece, una etapa mas con trascendencia» CM.
Me encantó.
Lamentable el deceso de Ivan pero «la muerte es solo muerte cuando el recuerdo permanece, una etapa mas con trascendencia» CM.