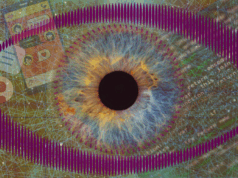Por Diego Cazar Baquero / La Barra Espaciadora.
El barrio donde aún está ubicada mi escuela ya no suena igual que hace casi veinte o treinta años, pero el muro de cuartel franciscano que lo rodea es el mismo mamotreto gris de siempre. Pasé por ahí esta tarde, minutos después de que chillara la sirena para marcar la hora de salida de clases, y pude verme en los cuerpecitos de esas criaturas azules reclutadas en este fortín lleno de monjas disfrazadas de Batman.
Al principio no noté nada pues iba encerrado entre un par de audífonos que soltaban la deliciosa música de Albert Hammond Jr. para aderezar esta cita con mis años perdidos. Minutos después terminé almorzando y escuchando cuentos de pinareños en un restaurante cubano. Algo en el entorno me resultaba extraño, extranjero…
El hombre era grueso y reposaba su inmensidad sobre un taburete diminuto, debajo del portal del paladar, como llaman los cubanos a estos pequeños comedores. De pantalón negro y camisa blanca, su gesto se asomó bajo el gorrito de chef y sus ojos sangrantes me miraron desde un mundo vampiresco. Al lado del personaje, la pizarra sobre el suelo decía: Almuerzos $3,00 y una lista de cosas más que no quise leer…
-Un almuercito, me da, por favor… -le dije, quitándome los audífonos. Él balbuceó algo indescifrable y se escondió detrás de la barra. En una de las cuatro mesas que ocupaban el sitio, un anciano vestido de gris funesto levantaba con esfuerzos sobrehumanos su tenedor para llevarse los bocados de arroz a la boca, uno… tras… otro… uno… tras… otro… Mientras, yo movía la cuchara dentro del sopero donde se meneaba un brebaje oscuro, oscurísimo… Volví a encerrarme entre Hammond Jr. por unos minutos más hasta que de pronto vi al grueso hombre vampiresco haciendo gestos frente a mí:
-Mire, el segundo plato: tengo bité de pecao, tengo bité de ré, bité de poyo, shuleta de ce’do o también tengo etofao’e ce’do…
-Bistéc de res, me da, por favor –le respondí, mientras revisaba unas partituras de canciones ecuatorianas y cuchareaba mi plato.
-¿Cómo se llama esta sopa? –le pregunté, algo dubitativo.
-Ese e’ un potaje de frijol negro, aquí le dicen mene’tra de fréjol, creo… -me respondió y yo, otra vez, entre los audífonos…
A mi alrededor, de reojo, veía lo que ocurría: alguien entró y tomó un lugar en una tercera mesa luego de saludar afectuosamente con el hombre grueso y vampiresco y con una mujer que salió en ese momento de detrás de la barra. Enseguida: hombre grueso frente a mí, gestos que no tenían que ver con Hammond Jr., labios moviéndose, ojos sangrantes clavados sobre los míos:
-Uté e’ músico, ¿no? –Me quité los audífonos y apagué el reproductor. Esto va para largo, me dije…
-No, la verdad, estoy haciendo una investigación sobre música ecuatoriana…
-¡Ah, pero uté no e’ ecuatoriano! ¿Eh?
-Sí, claro que lo soy, y usted es cubano, ¿no?
-Sí, soy de La Habana, ¿conoce uté Cuba?
-Sí, conozco Cuba… -En medio de la charla, una mujer que pasaba por la vereda levantó su mano y saludó al hombre a punta de gritos caribeños. Sus gafas de bordes dorados resaltaban en el rostro afro y sus ropas cortitas cubrían apenas ese cuerpo largo y delgado que me evocó a las jineteras circundando el Capitolio, contoneándose con muchísima gracia.
-¿La Habana? –preguntó él, volviendo a nuestra conversación.
-Sí, La Habana, Santa Clara, Pinar del Río…
-Ah… Pinar del Río… -exclamó entre risas cómplices que compartió con la mujer- Sabe uté cómo hacen leshe en polvo lo’ pinareño’?
-¿Cómo? –le pregunté, dejándome vencer por una sonrisa que me empezó a crecer en el pecho.
-¡Rallando a la vaca!
Mientras reíamos todos a carcajada limpia (menos el anciano vestido de gris funesto, que llevaba a su boca el quinto bocado desde que llegué), el hombre grueso, ya no tan vampiresco como al principio, miraba con sus ojos sangrantes hacia el techo, pensaba, recordaba… Luego miró al otro hombre que se había sentado en la tercera mesa y le preguntó:
-¿Shico, tú sabe’ el cuento del pinareño que le debía una plata al otro?
-No, no lo cono’co, yo ya yevo sei’ año’ acá y he olvidao to’ eso’ cuento’, asere…
-Mire, tengo otro cuento de pinareños –empezó el hombre grueso, volviendo su mirada hacia mí-. E’ que e’taba un pinareño ahí sentao y le dice a otro pinareño: ‘Oye, shico, tú me tiene’ que paga’ hoy mi’mo la plata que me debe’. ‘No, que no te la voy a paga’, shico’. ‘¿Cómo que no me la va’ a paga’?’. ‘No te la voy a paga’, y pa que vea’ que no te la voy a paga’ ¡mira! Resulta que el tipo agarra una pi’tola y ¡pá! ¡Se pega un tiro! El otro tipo dice: ‘ah, no, e’te tipo me tiene que paga’ si no e’ en eta vida, pue’ me la paga en la otra vida’, y ¡pá¡ ¡Se pega un tiro él también! Y había un tercero ahí que e’taba viendo la di’cusió’ y dice: ‘Ah, no, e’ta bomba yo no me la pierdo por ná’, ¡Y pá!
Las risas se llevaron al vampiro y extendieron el tiempo de mi almuerzo gratamente. Llegó por fin mi segundo plato acompañado de un vistoso arroz congrí. Luego de dejarlo enfrente mío, el hombre se sentó de nuevo en su diminuto taburete y puso sus ojos sangrantes en las imágenes de la avenida De la Prensa. Sonriendo con facilidad levantaba a cada rato su mano para saludar a los que pasaban por ahí:
-¡Asere, cómo te va con eso!
-Ahí voy, shico, creo que voy a cambia’ de trabajo…
-¿Y eso? ¿Por qué, hombre?
-Pue’, shico, en la di’co hago cientoveinte o cientocincuenta, ¡y en el naiclub hago como quiniento’!
-Ah, eso e’tá bueno, eh… Ademá’ ese e’ tu oficio, shico…
-Sí, asere, vamo’ a vé’ cómo e’ la cosa, ya tú sabe…
El anciano de gris funesto intentó levantarse de la mesa. Había terminado su bistec de carne luego de un titánico brío. Lo consiguió. Se limpió los labios con un pedazo de servilleta que apretaba en su puño derecho. Se acercó al hombre grueso y lo miró por unos segundos:
-Dios le pague –le dijo, casi en un susurro.
-Bueno, no se preocupe, vaya tranquilo… -respondió el cubano. Con su mirada siguió el pesado cuerpo del viejo alejándose por esa vereda habanera de Quito. Luego me devolvió esa misma mirada:
-¡Yo creo que en alguna vida pasada o en mi vida futura, shico, debo ser un cura o una monja! E’te hombre tiene cinco hijo’ –me dijo, con evidente indignación y mostrándome los cinco dedos de su mano izquierda-. Todo’ ello’ se turnan un me’ el uno, un mé el otro pa’ darle de comer al padre, ¡pero el que le tocó e’te mé’ vino a pagarme por todo el mé y lo dejó aquí al viejo que no puede ni cortá’ la carne! ¡Yo tengo que darle su plato con la carne cortá en pedacito’ porque el hombre no tiene diente! Seguro que yo he sido o un cura o una monja, shico… ¿Cómo puede la gente abandoná a su’ padre’ de esa manera?
Ahí dentro sonaba a Cuba… Cuando el anciano de gris se había marchado, me vi entre tres cubanos habaneros que hablaban de los éxitos del béisbol cubano, de la química farmacéutica desarrollada en los laboratorios de la Isla, de su música y de su familia, de sus bromas y de sus desgracias, también.
-Hace cuánto tiempo estás tú aquí, en Quito? –Le pregunté, ya tuteándolo casi sin darme cuenta…
-Hmmm, hace poco, aún no cono’co musho de acá…
-Y, bueno, ¿cómo te llamas?
Franci’co, pero aquí todo el mundo me conoce como Pipo. Todo’ en el barrio me llaman Pipo…
-Mucho gusto, Pipo, ¡y muchas gracias por la charla y el almuerzo!
-Gracia’ a u’té, y lo e’peramos por acá de vuelta, ¡eh!
Afuera, ya sin audífonos y sin recordar mi previa cita con Albert Hammond Jr., la gente se llama a gritos, como en Centro Habana, como en Vedado, en el Barrio Chino o en el parque de los helados Copelia.
Según datos de la Dirección Nacional de Migración de Ecuador, hasta el 2010 cerca de 60.000 cubanos llegaron a diversas ciudades ecuatorianas y más de un diez por ciento se quedó. Por eso, el barrio de mi niñez suena a rincón desaparecido y yo a extranjero en su propia tierra, aunque el horrendo muro gris, carcelario y franciscano de mi escuela, permanece intacto.
Escucho las conversaciones en voz alta, veo pasar a las mujeres negras, unas más bellas que otras, con sus prendas cortitas y escandalosas; los hombres gesticulan como si no les bastara la voz para expresarse y por ahí, casi oculto entre la vorágine, uno que otro compatriota andino espera el bus. Una mujer se cansa de esperar, detiene a un taxi y se marcha. Otro más camina por los bordes, extrañado, asustado, tímido, como si no le perteneciera más ese pedazo de ciudad, y me pregunta si conozco la calle Paz y Miño…
Que no, le digo, segundos antes de que Pipo se levante del taburete y salga de su paladar para dar las instrucciones correctas al quiteño perdido.
Estamos en la Pequeña Habana, aunque aquí a la capital isleña le faltan los camellos, las guaguas, el calor del Caribe, los vendedores de cucurruchitos de maní gritando y gritando y, por supuesto, Batman.