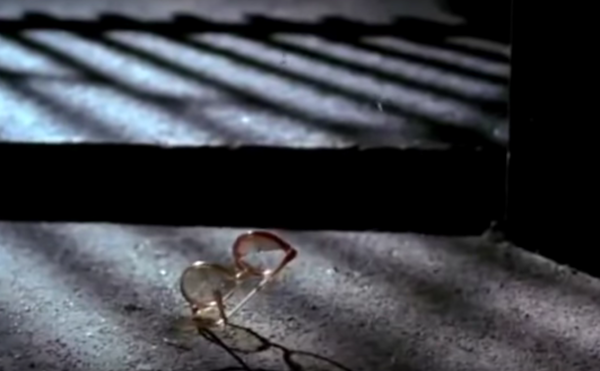Por Adolfo Macías Huerta / @adolfomacias
El nacimiento de las estrellas
La adolescencia es una edad en la que puedes divinizar a una estrella de rock, a un futbolista o a un escritor. La cosa es que –más allá de sus méritos– esa persona que nos embruja desde un altar se aparta del universo convencional y vive en nuestro mundo soñante. Es un ídolo. No se trata de una persona con la que comemos y discutimos sobre cosas cotidianas, se trata de una personalidad idealizada en la que vemos algo digno de imitarse. Muchos adolescentes se visten de una u otra manera, aprenden a realizar gestos característicos y a tener insignias que los asemejan a sus estrellas. Usan a sus ídolos como símbolos de proyección y roban de ellos cierto look, cierta orientación de la personalidad.
Las estrellas son modelos de imitación. Ese ser que brilla en el afiche de la habitación frente a un micrófono condensa la sensibilidad, los valores y las creencias que sus fanáticos eligen como propias, para diferenciarse de los demás (burda paradoja de diferenciarse en masa). Su destino lo seduce y lo lleva a cierta esfera donde ser y soñar ser son exactamente lo mismo. Gloriosa vivencia de la imaginación en la que puedo cantar como Bono o manejar la pelota como Ronaldinho mientras atravieso el garaje para dejar la bolsa de basura.
El riesgo de la fama
Un ídolo es un personaje de nuestra psique, no un ser humano. El ser humano real (el David Bowie de carne y hueso, por ejemplo) no es una figura soñante, es un hombre enfrentado a su imagen pública, como un actor enfrentado a su personaje. Cuando ese actor se cree el personaje, termina enloqueciendo: ha caído en su propia ficción personal y se precipita en ella como un cometa rumbo a la superficie de la luna, donde inevitablemente se estrellará. La capacidad de distinguirse de su propia imagen le permitirá vivir de una manera más sana. De lo contrario, caerá vertiginosamente hacia una crisis personal. Carl Jung habla de una “inflación de la personalidad”, la cual se produce cuando el personaje o rol social que desempeñamos toma prestada una energía excesiva de la psique y nos identificamos totalmente con él. Ya no actuamos el personaje, somos él. Hemos caído en una suerte de posesión.
Dado que esa persona altamente creativa se ha convertido en un símbolo de proyección para millones de personas, experimentará la seducción de creer que él es esa figura que los demás admiran: el mismo del afiche, el único, el inigualable. Saberse ordinario, entonces, viene a ser una señal de centramiento. Muchos artistas de fama mundial han debido hacer este viaje a través de la megalomanía hasta volver a casa y diferenciarse de sus roles, asumiendo una vida sencilla y cotidiana, lejos de la adoración que el mundo les profesa. Porque el artista no solo crea una obra, se crea a sí mismo en un sentido peculiar, se inventa como imagen pública y adopta una existencia mediática que empieza a tener vida independiente del ser de carne y hueso que la originó.
En Literatura se habla a veces del “ego poemático”. Arthur Rimbaud tenía un ego poemático inmenso: escribió para inventarse a sí mismo, como tienden a hacerlo ciertos autores entre los cuales quiero citar a Bukowski o —en nuestro tiempo— Houellebeck (la nueva vedette del star system literario internacional). Es más, con el desarrollo de las tecnologías de comunicación, podríamos hablar de un ego mediático al alcance de una inmensa mayoría de personas que experimentan la tentación de inventarse a sí mismos en las redes sociales, adoptando una imagen soñante. ¿Una infinidad de ídolos de pacotilla?
Dream is over
Dicho de otra manera: un hombre que ha completado su ciclo de individuación no tiene ídolos, aunque admire a ciertas personas. La división entre ser e ideal de ser, propia del adolescente que pone en un altar a su roquero divinizado, ha terminado. Se sabe igual a quien antes fuera su ídolo, y a éste lo sabe precario, lo sabe ordinario, más parecido a él de lo que antes imaginaba. Y eso es precisamente lo conmovedor: que ese ser humano precario e incompleto pudiese, en un instante de su vida, experimentar un acto de ensoñación creativa y dar con una obra de la cultura, del arte o del pensamiento que alumbrará la vida de otros seres humanos; que esa frágil criatura con sus capacidades ordinarias, tocara por un instante la magia y diera forma en un papel o en un instrumento musical a algo maravilloso. Eso es lo realmente conmovedor. Ser ese primate sagrado. Seamos enfáticos: cualquier ser humano puede acceder a eso que comúnmente se llama genialidad. Eso es lo que nos permite reconocer que Amy Winehouse era solamente la hija de un taxista de los suburbios de Southgate, por ejemplo. Nada hay de especial en ella, precisamente. Es como el sombrero del mago: nada por dentro, nada por fuera, y de pronto sale una paloma. Esa paloma es el milagro, el milagro que acontece en el seno de una humanidad ordinaria, como la de Winehouse, cuando se produce el fenómeno creador, creando la ilusión de que su autor es un ser especial, distinto al común de los mortales.
Si la persona creativa que impacta en su medio no ha cimentado bien su personalidad, puede ser víctima de esa ilusión y llegar a sentirse, efectivamente, “superior”. La inflación del personaje le pasará luego la factura en momentos de crisis emocional, cuando vea caerse su autoimagen en pedazos o la inspiración lo abandone o la historia, simplemente, empiece a dejarlo atrás.
Cuando desaparecieron los Beatles, Lennon escribió una de sus más bellas canciones, God, en la que al final se dice:
The dream is over
What can I say?
The dream is over
Yesterday
I was the dreamweaver
But now I’m reborn
I was the walrus
But now I’m John
And so, dear friends,
You’ll just have to carry on
The dream is over
Llama la atención la secuela de comentarios que últimamente deja la muerte de personalidades famosas en las redes sociales, como si hubiese un tiempo de “grandes creadores” que al morir nos dejan en una época más vacía, donde escasea el talento y la genialidad de antes; vana ilusión de quienes pusieron esos altares en su juventud, sobre los que se desangran ahora sus estrellas moribundas. Sencillamente, estas personas perdieron su capacidad de adorar ídolos, y con esos muertos termina su juventud. Eso es todo. Pero el estado de humanidad es altamente creativo, y siguen surgiendo nuevas personalidades, nuevos “símbolos de proyección” que impactan en los adolescentes y jóvenes de nuestro tiempo, cuya trascendencia cultural escapa a nuestra comprensión.
Esa debilidad exquisita
Pero, ¿quiénes son esas estrellas en realidad? Me arriesgo a decir: personas que necesitan crear para saciar a su demonio interno, personas especialmente débiles, que no logran vivir una vida ordinaria porque les abruma una sensación de carencia solo llenada, transitoriamente, cuando crean. La creación es su necesidad. Un salto a la ensoñación. El tiempo ordinario se suspende y por un rato visitamos ese otro lado donde la obra se nutre de nuestras capacidades, se amamanta y luego nos desecha para irse a vivir una vida propia. El momento de dicha de un creador transcurre cuando alumbra una obra. Fuera de ese momento, se pierde, no sabe enrumbarse adecuadamente en la vida. Es por eso que muchos creadores afirman que hubiesen preferido tener vidas simples, satisfechas, y no tener que soportar a ese demonio interno que les exige continuamente una aventura interior.
Desde este punto de vista, el artista destacado no es un ser superior, sino inferior, un ser humano venido a menos. ¡Qué ironía que termine siendo admirado por muchos que están mejor constituidos! Esa debilidad esencial es la que le da su fuerza, su poder o su don. Provoca una ligera sonrisa leer en la biografía de Lord Byron, escrita por Mauroise, cómo al morir el poeta, su doctor (acompañante en el buque donde fueron a combatir por la libertad de Grecia), extrajo su cerebro en la autopsia, para entender la genialidad de Byron. El tamaño de la masa encefálica le pareció notable al hombre de ciencia. Luego colocó el cerebro en un frasco y lo conservó para llevarlo a la Academia de Ciencias. ¿Vano intento de darle al genio una base biológica por el lado de un excedente, cuando la clave es, más bien, la simple carencia?
Dejémoslo en hipótesis y que cada quien saque sus propias conclusiones.