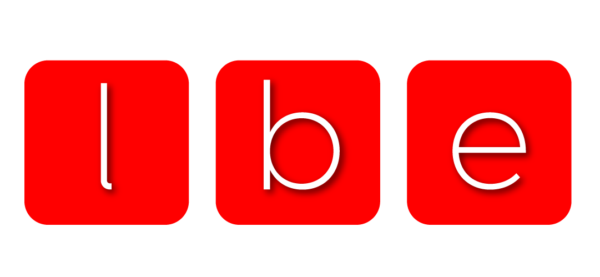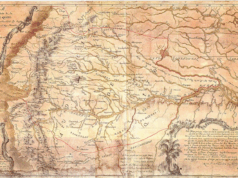Por Gabriela Chiriboga Herrera
Desde hace un par de meses, mi hija es una asidua practicante en el uso de su bastón blanco. La experiencia le pareció inicialmente molesta, pero luego se transformó en un paso más que cumplir, previo a salir de casa —así como colocarse sus gafas oscuras— y ahora le resulta, de alguna forma que todavía no puede poner en palabras, una expresión con la que consigue una suerte de trato diferenciado, por ejemplo, para que le cedan un asiento en el transporte público.
Desde entonces, he ido acumulando una serie de situaciones y de interpretaciones que no he sabido bien cómo procesar, ante ese afán de darle algún sentido a los actos humanos y al modo en que nos atraviesan y nos constituyen. He pensado que escribir, quizá de un modo más anecdótico o hasta etnográfico, serviría para ese fin, pero a seguido, he reparado en que tengo una lista más o menos extensa de acontecimientos que narrar y que me resulta provechoso, más que enumerarlos, hacer un ejercicio que alguna vez aprendí a nombrar como genuflexivo. Es decir, volver sobre mis propios pensamientos, volver sobre mí misma y las interpretaciones que pueden ayudarme a ser capaz de entender las reacciones que provoca nuestra particular presencia en el espacio de lo colectivo.
Mi hija y yo nos desplazamos varias veces por semana, caminando o en medios de transporte público, sorteando una amplísima variedad de obstáculos que se presentan en una ciudad intermedia, quizá arquitectónicamente una de las mejor adecuadas en Ecuador, pero que aún presenta enormes desafíos para la circulación de una niña no vidente y su bastón. Más allá de las dificultades en la accesibilidad, me interesa poner en palabras una experiencia propia. Se trata de una carga emocional, y no por eso menos tangible y ocasionalmente abrumadora, derivada del peso de las miradas de cientos de personas —digo cientos, sin temor a equivocarme— que nos miran, curiosas, habitar la ciudad.
Volver a leer a Karina Marín me ha ayudado a entender que, efectivamente, sostener la mirada sobre los cuerpos diversos puede ser el origen de un acto fundacional de reconocimiento, sin el cual seguimos adormecidos bajo la idea (sin asidero) de la existencia de cuerpos normales, idea con la que mayoritariamente nos identificamos. Yo, como madre y como quien guía a Alejandra –que así se llama mi hija– describiendo constantemente, evitando que tropiece o que golpee accidentalmente a algún distraído que no levanta la cabeza por atender su celular, estoy comprendiendo que muchas de las miradas que recaen sobre nosotras y suponen un agobio al final del día, se originan en un sentimiento de lástima. ¡Si habremos escuchado la expresión tan cultural nuestra, ‘pobrecita’, tantas veces! He tenido, además en incontables ocasiones, que sonreír tenuemente hacia personas que hacen gestos de cortesía, mientras menean la cabeza y me miran como quien concede el pésame en un velatorio, o que ingeniar alguna respuesta cuando se dirigen a mí —ignorando la presencia de mi hija—, de la nada, sin saludo de por medio, para preguntar “¿Qué le pasó a la niña?”
Las miradas que recaen sobre nosotras a veces son simplemente esquivas; otras, más estables, reflejan tristeza, algunas incluso disimulan un juicio latente. Intentando comprender el sentido de esas miradas, descubro que lastiman porque se ejercen desde distintas posiciones de jerarquía, todas herederas de la modernidad: los cuerpos sanos ven sobre el hombro a los enfermos. A partir de esta dicotomía inicial, los demás constructos parecen seguirse lógicamente: enfermos, apartados, excluidos, raros, diferentes (desiguales), minusválidos (de menor valor), discapacitados (no capaces). Y cuando no, culpables. Culpables de quién sabe qué, pero la culpa —derivada seguramente de una mala interpretación de las enseñanzas cristianas— es, a mi entender, un sentimiento que acompaña fielmente a la experiencia de la discapacidad, y en igual medida, a la maternidad y el cuidado de la discapacidad. El situarnos masivamente en el pedestal de la salud y el uso de los sentidos resuelve los dilemas de conciencia y habilita que la tolerancia, la inclusión o la diversidad se presenten como las únicas vías de convivencia con las y los sujetos de los márgenes.
Desde mi percepción (que no pretendo generalizar), existe un dolor inherente a las labores de cuidado de mi hija, que se pone de manifiesto a un nivel casi visceral y cae, por lo tanto, en el plano de lo íntimo y de lo inefable. El dolor, por ejemplo, de no haber podido mirarme en sus ojos cuando le daba de lactar. Pero más allá de este espacio de la proximidad, el dolor que supone el acontecimiento del cuidado de una persona con discapacidad es profundizado por las reiteradas experiencias de exclusión y de marginalidad. Es, por lo mismo, el síntoma de la injusticia, y por lo tanto recae en el plano de lo político. Y si es así, ya no es algo solamente mío, sino colectivo, esto es: nuestro.
Buscar un término para procurar un reconocimiento pleno entre quien puede ver y quien no, entre un cuerpo sano y otro que experimenta una falta, no ha sido sencillo. La empatía, me parece, ha caído en un lugar común y me resulta insuficiente. Conocer a Beatriz Miranda-Galarza y el trabajo que realiza con personas afectadas por la lepra y sus familiares me ha ayudado a comprender que la compasión puede ser una buena vía de entendimiento del dolor ajeno. Tengo que reconocer, sin embargo, que ser el actor pasivo en una relación de compasión no es agradable. Solo al pensar en posibles conjugaciones de la acción, me estremezco y me incomodo. ‘Yo me compadezco de ti’. ‘Me inspiras compasión’, etc. Ciertamente la primera impresión no es la más placentera y no estoy segura de querer que quienes nos miran por las calles sientan compasión de mi hija y de mí.
Hay, sin embargo, una diferencia sutil pero significativa entre la lástima y la compasión, si bien ambas expresiones tienen mala prensa y aluden a la pena y a la ternura que provocan los males ajenos. La diferencia radica en que el segundo término —la compasión— abarca un componente de identificación con el dolor del otro. Y en ese sentido, por la semejanza y el entendimiento que concita, me parece no solo más potente que la empatía sino más acorde para pensar la política y los afectos, la participación de personas como mi hija o como yo en la esfera pública, y por qué no, para cuestionar las formas superficiales de hacer política desde la normalización y la técnica. La empatía es un argumento contrafáctico y delimitado ‘Si yo estuviera [pero no estoy ni estaré] en el lugar del otro, haría tal o cual cosa’. La identificación, en cambio, se proyecta para afirmar ‘Yo soy el otro’ ‘Yo sufro sus dolores aquí y ahora’ y solo entonces, moviliza acciones transformadoras.
En un extremo, la lástima promueve la caridad, el asistencialismo y el lavado de conciencia; en el otro, la intervención pública basada en la técnica, así como las reivindicaciones huecas, desconocen el sufrimiento, la tristeza, las dificultades de ser y estar en un mundo hostil, y el dolor en tanto síntoma de la falta de justicia. La mirada compasiva, por su parte, nos posiciona en un lugar de igualdad porque nos hace volver sobre nosotros mismos, nos permite identificarnos con el dolor del otro desde un lugar de respeto y de comprensión y, por qué no, de amor, de cuidado, nunca más apropiado que en un vínculo entre pares. Quiero creer que la identificación tiene el potencial de sanar esos dolores inenarrables y aquellas otras marcas del padecimiento de la marginalidad, es decir, tiene un potencial de transformación política.
Nuestra sociedad, profundamente conservadora, jerarquizada y que continúa concibiendo las tareas de cuidado desde una perspectiva marianista, ensalzando una bondad cuasi divina en los sacrificios que las madres —no los padres— hacen por sus hijas e hijos, ante la presencia de las discapacidades abunda en discursos y prácticas caritativas que han devenido en un histórico aparato normativo e institucional asistencialista, defendido, en no pocas ocasiones, por las mismas personas con discapacidad, en tanto es lo único que tienen.
A partir de las prácticas y los discursos discriminatorios que se han ejercido sobre nosotras, por ejemplo, para acceder al derecho a la educación, a la cultura, o a espacios de recreación, por mencionar unos pocos, he reparado en que las formas de hacer política sobre las discapacidades en el país y en la región (por no extendernos a otras latitudes) son uno, sino el mejor ejemplo, de cómo separar la política de los afectos. Por otro lado, con varios años de militancia a favor de los derechos de las personas con discapacidad y sus cuidadoras, tengo que reconocer que he tomado distancia de ciertos discursos de empoderamiento motivada por una incomodidad sin nombre. Hoy en día puedo comprender que las políticas asistencialistas y las prácticas organizativas de reivindicación carentes de reconocimiento del dolor ajeno han sido dos caras de la misma moneda. En ninguna me he sentido representada. ¿Acaso no es un reclamo válido el pedir que nos comprendan, que se identifiquen con nuestro dolor, antes de que nos representen?
Me arriesgo a pensar que gestionar o administrar intervenciones públicas e incluso humanitarias sobre las personas con discapacidad y sus cuidadoras es una de las formas más violentas y crueles que los Estados y los organismos internacionales han encontrado para resolver la cuestión de la discapacidad. Siendo así, nos queda mucho camino para desandar y dejar de concebir que la buena política es enteramente técnica y se maneja fríamente, en un compartimento estanco, libre de afectos. Por el contrario, debemos replantearnos el sentido de la política y lo político respecto de la vida como un fin en sí mismo, con todos los afectos que le son propios.
Por lo pronto, participar del espacio público me sigue pareciendo un desafío y un acto de coraje. Sé, a pesar de esta complejidad y de la conmoción que me supone, que la política se resuelve en la pluralidad, en el entre-nos, y no hay otra forma para disputar el reconocimiento sino poner el cuerpo. Me interesa despertar entre quienes nos miran, más allá de sus motivaciones iniciales, un puente de identificación, de filiación; así como también me moviliza la sola posibilidad de rescatar todo lo que el uso de un bastón blanco puede conmover en tanto dispositivo (entendido como lo que dispone, como un abanico que se abre) para trastocar la comodidad, la neutralidad y la injusticia con las que llevamos siglos acostumbrados.
Hace varias semanas tuve la fortuna de conocer el trabajo que Flor Pizzo realiza desde la economía feminista y mediante ella, la potencia de un concepto propuesto por Corina Rodríguez, el de las vidas deseables de ser vividas. Al pensar en el modo en que las relaciones de producción nos definen, las personas con discapacidad y sus cuidadoras somos parte de los sujetos que sobran, esas figuras borrosas y liminales que subsisten en los márgenes, en tanto el sistema productivo enfatiza en la capacidad de hacer y en la forma en que todo esfuerzo humano esté orientado en lograr el éxito de una vida que valga la pena. Nosotras producimos menos, producimos lento, producimos mal.
Si algo pretendo, y seguramente es una apuesta muy grande, es que detrás del bastón blanco se vea sencillamente una vida que desea ser vivida, o mejor aún, un par de vidas deseosas de ser vividas.


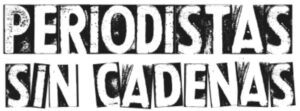
La vida detrás de un bastón blanco La vida detrás de un bastón blanco La vida detrás de un bastón blanco La vida detrás de un bastón blanco La vida detrás de un bastón blanco La vida detrás de un bastón blanco La vida detrás de un bastón blanco