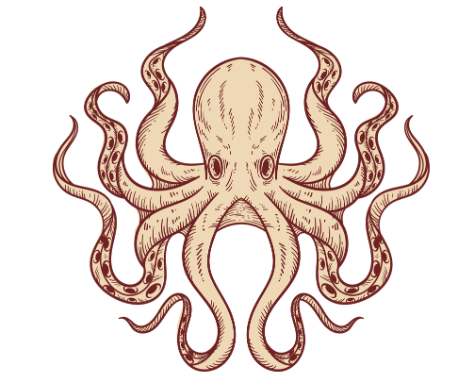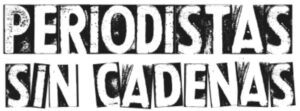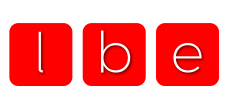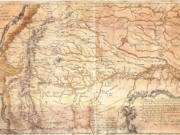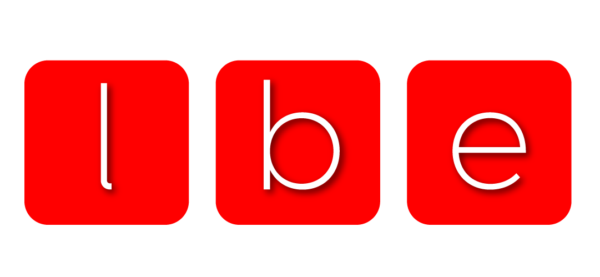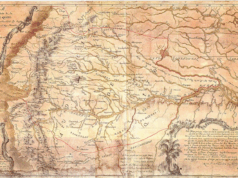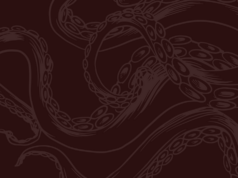Por Diego Cazar Baquero / @dieguitocazar

Mientras la violencia política se toma las redes sociales y las grandes ciudades ecuatorianas, el campo no existe para los políticos que intentan seducirnos con su verborrea embutida de odio y mentiras de campaña electoral. Bueno, existe el campo tan solo para contaminar el paisaje con su propaganda. Luego, ya en el sillón del poder y hechas las transas, perseguirán, judicializarán o mandarán a desaparecer a campesinos y personas defensoras de la naturaleza, tildándolas de criminales.
Pero hay zonas rurales particularmente olvidadas en Ecuador. Extensos lugares en donde la palabra hospital es una entelequia y donde las escuelas apenas se sostienen en pie. Territorios donde cada familia ha perdido al menos a dos de sus parientes por falta de atención de salud o con cáncer, pero que ni siquiera constan en los registros del Ministerio de Salud. Comunidades que sobreviven al desempleo creciente y a la falta de conectividad ejercitando paciencia y resignación como últimos recursos, hasta que empiecen a brotar la rabia y la indignación. Sí, me refiero a la ruralidad amazónica.
La Amazonía es un inmenso territorio que ocupa parte de la superficie de nueve países y ha sido abandonado por las estructuras estatales de esos nueve países. Quienes realmente gobiernan ahí son las ambiciones de grandes corporaciones extractivas y poliédricas mafias del narcotráfico.
En la Amazonía reina una gran paradoja que hoy constituye una bomba de tiempo, cuya mecha encendida es cada vez más corta: es tierra olvidada y, al mismo tiempo, saqueada y puesta a disposición de los mismos intereses criminales que esos políticos ofrecen exterminar cuando piden nuestros votos.
Hasta 2022, el 23% de toda la Amazonía –es decir, 193 millones de hectáreas– había perdido su conectividad ecológica en los últimos 37 años, lo que quiere decir que su ecosistema natural había sido interrumpido por la presencia de actividades humanas legales e ilegales. Ningún gobierno de la región mostró verdadera voluntad política para impedirlo. Los datos provienen de un informe de la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) y la Alianza NorAmazónica (ANA).
En Ecuador, la región amazónica representa el 48% del territorio nacional –casi la mitad– pero ocupa un rincón insignificante en la agenda nacional. Muchas mujeres amazónicas paren como pueden y a muy tempranas edades, su salud sexual es ciencia ficción y sus hijos crecen sin referentes de país que les abriguen.
El mayor avance de las economías ilegales en las provincias amazónicas, curiosamente, se registra en áreas que deberían contar con protección especial. Sin embargo, en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) es donde más protegidos se sienten los grupos criminales. La Asociación de Guardaparques del Ecuador presentó una propuesta de ley a finales de 2024 que hasta hoy se encuentra en manos de la Asamblea Nacional a la espera de su discusión. El sentido de urgencia debería primar y hacer de esta propuesta una oportunidad para construir una estrategia integral de seguridad para toda la región.
Mientras tanto, gran parte de los territorios bajo gobernanza indígena –algunos pueblos ya han sido fragmentados y han cedido a la presión– resisten a la arremetida de la minería formal e ilegal, a las pugnas por el control de las rutas terrestres y fluviales de los mercados de la cocaína, al contrabando de combustible, a la tala ilegal y al transporte del oro extraído principalmente en las provincias de Napo, Morona Santiago y Zamora Chinchipe.
Hace pocas semanas, miembros de una guardia indígena amazónica me confiaban –entre la broma y una honda preocupación– que los soldados miembros de las Fuerzas Armadas que muy pocas veces han acompañado sus monitoreos de vigilancia selva adentro no son capaces de soportar las largas travesías de vigilancia. Ni sus uniformes ni su preparación física ni sus conocimientos sobre la selva son adecuados para moverse entre la vegetación. Claro, es que no lo hacen casi nunca. Quienes se han hecho cargo de proteger sus territorios ante las amenazas y el avance real de grupos armados son sus mismos habitantes, hasta que terminan quebrados, doblegados, sometidos.
En lugar de dedicarse a construir sus planes de vida comunitarios y a soñar con días menos agrestes para los más jóvenes, los pueblos indígenas amazónicos han sido arrastrados a cumplir con la función que debió cumplir la fuerza pública. Y lo hacen sin contar con los servicios fundamentales que ese mismo aparato estatal debió garantizarles, más aún después de más de medio siglo de saqueo y contaminación de sus suelos, de su aire y de sus fuentes de agua. ¿No constituye este panorama un riesgo para la seguridad nacional? ¿Por qué el Estado ha sido incapaz de detener los focos de minería ilegal que ahora controlan y se disputan los grupos criminales en el Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras y en el Parque Nacional Podocarpus? ¿Por qué los famosos operativos Manatí no fueron más que golpes mediáticos sin resultados? ¿Por qué no estamos mirando lo que ocurre en toda la línea de frontera entre Ecuador y Perú? ¿Es que acaso estas no son zonas importantes para las políticas de seguridad? ¿O a alguien no le interesa mirar ahí?
Proteger la Amazonía significa incorporar con urgencia a sus pueblos originarios como protagonistas en el diseño de esa política de seguridad nacional y no solamente como receptores pasivos de decisiones tomadas en los escritorios de las ciudades. Quienes saben cómo caminar la selva y por qué debemos cuidarla son quienes la habitan hace siglos. No se trata de ecologismo romántico ni de “notitas de color”, como algunos editores llamaban hasta hace unos años a la cobertura periodística de temas ambientales. Los delitos ambientales están cada vez más relacionados con el narcotráfico y la trata de personas. La Amazonía es un territorio que está siendo tomado por grupos armados y por sus mercados criminales porque se la trata como un mapa de papel extendido sobre los escritorios de gobernantes y tecnócratas para dibujar límites o fronteras extractivas a larga distancia. Solo la hemos usado para extirpar los recursos de sus ecosistemas ignorando a sus habitantes humanos y no humanos.
El Estado ecuatoriano es como un padre muy limitado y holgazán que abandonó a la mayoría de sus numerosos hijos, pero que vuelve a ellos, muy de vez en cuando, solo para ver qué más puede arrebatarles. Con lo que encuentre irá –sapo babeante y orgulloso de su astucia criolla– a negociar a precio de bambalinas el patrimonio de sus herederos con un puñado de socios privados y redes corruptas sin rostros y sin nombres. Gerentes y ‘ceos’ prepararán rondas de negociación y promesas oscuras para recompensar con migajas a la autoridad que haya hecho el mejor papel de sabueso, usando los trillados clichés desarrollo y progreso. Después, cuando el burócrata de poca monta ya no sirva, irá también al tacho de los desechos y el ciclo de saqueo y olvido continuará, reforzando en silencio a las gobernanzas criminales que por ahora no encuentran escollo alguno para extender sus proyectos asesinos. Claro, todo esto ocurrirá si continuamos permitiéndolo como hasta hoy.