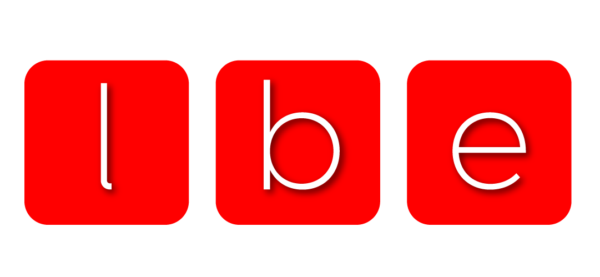Por Damián De la Torre Ayora / @damiandelator
Te conozco bacalao, aunque venga disfrazao.
Héctor Lavoe.
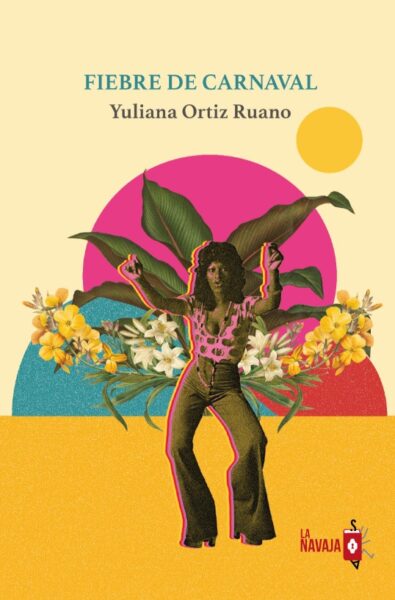
Estoy seguro de que, si Pedro Almodóvar leyera la novela Fiebre de Carnaval, terminaría haciendo una película sobre ella. Y, estoy aún más seguro de que, si Federico Fellini estuviera vivo, pelearía con Almodóvar por hacerla. Sí, en Fiebre de Carnaval, de la escritora esmeraldeña Yuliana Ortiz Ruano, hay mucho de almodovariano (la tensión marcada por un universo femenino) y es muy fellinesca (por sus desbordantes imágenes oníricas); pero, sobre todo, es muy yuliano: Ortiz Ruano se consolida como una de las voces poéticas más fuertes del Ecuador, así escriba desde la prosa. Ella es el arrullo afro de nuestra literatura hoy por hoy.
Un indicio de esta afirmación podría medirse con el merecido premio IESS Primo Romanzo Latinoamericano, que en Italia se le otorgó por su novela ópera prima; aunque esto sería muy mezquino, sin ir en desmedro del galardón. El pulso de Ortiz Ruano está en la genealogía de su literatura, en la ramificación de su escritura, la cual ha dado buena sombra con poemarios como Sovoz (2016), Canciones desde el fin del mundo (2018) y Cuaderno del imposible regreso a Pangea (2021).
Justamente, el mundo de los árboles es el ambiente donde el personaje Ainhoa puede mimetizarse para que emerja una voz inocente y delirante, para que esta niña narre un Carnaval sin calendario, que va más allá de los días de feriado. Una niña que describe un paraíso terrenal como lo es, efectivamente, la tierra esmeraldeña; pero que a la par está cargada de una violencia con la cual la propia serpiente de Adán y Eva habría escapado sin tiempo de tentar a nadie.
Es mejor huir y trepar a los árboles de mango, de chirimoya y, sobre todo, de guayaba para estar alerta, para mirar lo que pocos quieren ver, para oír así no se mire. Fundirse en estos olores, cuando el aroma propio es repudiado. Porque, el primer rechazo que soportará Ainhoa será el que huela a mar, que sea salina, que desde sus ojos, axilas y vagina se emane un sabor a meado. El primer acto de violencia que ella vivirá será el castigo por lo que desprende su piel. Después vendrán mayores profanaciones. El que entre juego y juego algún niño quiera tocar su chepa; el que un hombre meta un dedo en su boca; el que ella en el lugar que debería estar segura, su casa, no pueda pelar el ojo, porque ese espacio ahora es el recinto de la violencia.

Y aquí radica el mérito de la obra de Yuliana, el que pueda condensar el dolor a través de la palabra. Que tenga la capacidad de escribir sobre lo indecible, lo impronunciable, lo inenarrable. Dicen que lo que no duele es lo que se puede pronunciar, y algo de cierto hay en esto. Porque cuando han violentado tu cuerpo, que es lo mismo que roer tu espíritu, las palabras son extirpadas. Llega un momento en que tu caja toráxica se transforma en el ataúd de tu corazón. Por eso, el silencio. Por eso, callamos nuestro sufrimiento.
Pese a la amargura, la voz delirante de Ainhoa, que es en doble vía -por la desfachatez que se otorga en la niñez, y después por lo que implica un cuerpo enfermo afiebrado-, destella una alegría narrativa, lo cual en forma termina interpelando sobre varias temáticas de fondo al lector. Resulta imposible no pensar en la desacralización que propone la escritora, en la cual hay un acto de rebeldía en contra del patriarcado y que permite que el mundo de las mujeres se explore desde el ñañerío, desde la hermandad consanguínea sin importar el grado de familiaridad. También, la desacralización de no invocar a un dios masculino, sino el encomendarse a Mama Doma, el ser capaz de cuidar en un mundo perverso con el antídoto de la amabilidad.
Además, están los lugares de enunciación del personaje. Por un lado, el árbol de guayaba, el espacio de refugio y que, pese a la altura de la mirada, la autora consigue plasmar un aire de horizontalidad mientras relata las vivencias carnavalescas con un lenguaje cargado de coba. Por otra parte, La Guacharaca, ese barrio esmeraldeño cargado de privaciones, pero que se convierte en la pista de baile para que se escriba una obra sonora alegre. Porque la música invade hasta en los peores momentos, porque el sonido es el consuelo de un país (sociedad) que se va a la mierda. Todo se resume en que no se puede hablar de justicia cuando los niños tienen como oportunidad a la delincuencia, cuando las niñas tienen como salvavidas a la prostitución.
La escritura de Ortiz Ruano es la balanza que logra equilibrar el desequilibrio. Que contagia lo festivo cuando los ojos del lector bailan con sus palabras, pero que a la vez contamina con el malestar de los huesos cuando se hacen polvo, cuando el cuerpo arde más que la candela de un horno.
Explora el mapa Amazonía viva