Por Francisco Ortiz / @panchoora
Con el rabo del ojo vi la sombra de un espectro que pasaba del otro lado de la ventana. Fue una imagen desenfocada que me jaloneó la mirada. Me tocó ponerme más chinito de lo que soy para descubrir que esos ojos que se detenían en mí no eran los de un extraño. Eran unos ópalos verdes, cadavéricos, muy familiares…
***
Creo que todo comenzó cuando tenía doce… Luego de mucho tiempo de haber consumido varias drogas (alcohol, marihuana, cocaína, bazuco, hongos, san pedro), me he dado cuenta de que mi adicción, mis comportamientos adictivos, se iniciaron antes del consumo.
Nací en una familia de clase media hace cuatro décadas. Durante mi niñez fui un consentido por casi toda la familia: abuelos, tíos, primos y, claro, mi madre. Me volví un niño malcriado que nunca aceptó un no como respuesta… Siempre conseguía lo que me daba la gana manipulando a todos.
Luego del divorcio de mis padres, a mis cinco años, mi vieja viajó en búsqueda del sueño americano, pero la fantasía le duró solo dos años. Mi padre, en cambio, se casó nuevamente y desde ese día yo fui a vivir con mis abuelitos paternos, quienes se convirtieron en mis padres postizos. Desde esa época florecieron mis problemas de conducta, en especial el robo. Me clavaba todo lo que se me cruzaba enfrente: dinero, juguetes y otras cosas. También comenzaron mis problemas de personalidad: apatía, vagancia por el estudio… Mi vida estudiantil fue un caos, en conducta y en aprovechamiento. Perdí un año en la escuela, otro en el colegio y jamás terminé la universidad. Pero fue la muerte de mi abuelo la que me cagó la existencia. Creo que fue como perder a mi viejo, porque el abuelo lo era todo. Cuando era enano, recuerdo, salíamos temprano a comprar el pan, él a pie y yo en el triciclo rojo. El barrio entero se despertaba con el olor de los croissants de mantequilla que el viejo Lucho sacaba del horno, pasadas las seis de la mañana… Nos hacía leudar a todos con su pan. Puedo asegurar que esa fue mi primera adicción: el pan caliente y la leche chocolatada bien fría… Desde ahí en adelante no paré.
Entré a primer año de secundaria, en uno de los más prestigiosos colegios de Quito. La tradición era salir todo el curso de paseo de fin de año, y ese año fuimos al complejo de la Liga de Quito. Entre mis compañeros había excelentes panas como el Pancho, el Gordo, el Kabubi. Ellos eran con los que más me llevaba. Recuerdo que llevamos a ese paseo varias botellas del célebre seis letras, más conocido como Tóxico seco, y varios paquetes de un cigarrillo negro, alargado, ridículo, marca More. Fue ahí cuando consumí alcohol por primera vez. No recuerdo mucho, pero sí sé que me emborraché a lo bruto. Al principio no me gustó, pero luego le fui cogiendo el gustito. Siempre los mismos personajes, más el Cocoño, el Paulo y el Llallo. Así comenzó mi vida adictiva de alcohol.
Sabíamos faltar un montón a clases o nos fugábamos del colegio para ir a nuestro punto de encuentro, que en realidad eran dos: El viejo boliche Los Álamos y el Árbol 10. Este arbolito estaba en uno de los extremos del parque La Carolina, por la Naciones Unidas, y era donde siempre terminábamos bien mamados. Esos niveles de inconciencia nos hacían armar bronca a todos los que pasaba por ahí. ¡Eran nuestros territorios! Con esa rutina y esa dieta nos la pasamos al menos tres años.
****
A la mirada perturbada le acompañó el gesto nervioso de una mano torpe que me saludaba. Era como un trapito de tela que se agitaba al viento de una noche quiteña, con brisa. Debajo de esa ropa, toda tironeada por el implacable tic-tac de años perdidos, sus huesos pegados al pellejo me abrazaron.
-¡Jaime Aníbal, ¿vos mismo eres?! –la humedad de su camiseta desteñida me caló por dentro. El breve estrujón que nos dimos me lo dijo todo: carnes magras, ojeras perpetuas, dientes con amalgamas de humo y de metal. Su cara era un solo garabato sobre un tosco lienzo.
-Sí, brodercito, el que viste y calza… Oye, no seas malito, ¿tendrás por ahí una moneda para que apoyes al personal?
¿Una moneda?
¡Puta moneda!
***
Consumo drogas oficiales desde los quince años y mis peores caídas fueron por culpa de la Ingrata. Su desalmada belleza me ha idiotizado los últimos diecinueve años. Su cuerpo y su sexo, sabor a apio, me volvieron esclavo en su historia. Aún tengo grabado el aroma de su piel tostada y de sus greñas, rubias a la fuerza. A mi lengua, seca por el bicho, le gustaba hidratarse en su clítoris. Fue así como conocí, al tanteo, sus ángulos, vértices y bisectrices, todos sus golfos y penínsulas, sus islotes. Me convertí, en un tropiezo, en el mejor cartógrafo de su geografía, en el más experto buzo de sus océanos.
La Pulga –mi pana del alma, pero a la vez su hermana- me la presentó. Me acuerdo esa tarde cuando la vi bajar del auto y entrar a la facultad. ¡Qué linda estaba la Ingrata! Irradiaba más luz que la más furiosa anfetamina. El calor de su cintura lo tengo registrado en mis palmas. Creo que por eso le aguanté todo: su matrimonio, su divorcio, sus traiciones, mi adicción.
Sexo, gemidos, amor, sexo, sexo, sexo… así fue nuestro último tiempo juntos. Nos reuníamos y nos fundíamos, hasta que un día una palomita mensajera me contó que la Ingrata andaba de amorosa con un panita preso. “Visitas conyugales”, les decían… Nada, ¡puto sexo! ¡QUE TE LLEVE EL DIABLO, MALDITA!, como diría Aladino.
Al final, solo doscientos dólares me quedaron de ella… Sí, le robé, y me ahogué con ese billete en el ocre rosa de mi fiel bazuco…
 La estrellita anaranjada se enciende en la boca de una pipa hecha con el papel aluminio de una mugre cajetilla de Marlboro light. Una calada, dos caladas y el bicho comienza a bailar con mis sombras. Flashes, pupilas gordas, soplidos de dragón marcan mis pasos por las calles de La Zona. Luego, licuadoras con luces rojas y azules, perros uniformados ladrando, golpeando, palabras descuartizadas e hijas-de-puta. Al final, una celda amoratada y fétida. Sentado en la filosa esquina de una cama de metal, escucho durante horas los latidos de un corazón rajado, mientras la sangre corre violenta por sus caños. Ese silencio me hace bulla y el tiempo está que pasa y no pasa. El bicho, míseramente, se aleja… se viste… y se va…
La estrellita anaranjada se enciende en la boca de una pipa hecha con el papel aluminio de una mugre cajetilla de Marlboro light. Una calada, dos caladas y el bicho comienza a bailar con mis sombras. Flashes, pupilas gordas, soplidos de dragón marcan mis pasos por las calles de La Zona. Luego, licuadoras con luces rojas y azules, perros uniformados ladrando, golpeando, palabras descuartizadas e hijas-de-puta. Al final, una celda amoratada y fétida. Sentado en la filosa esquina de una cama de metal, escucho durante horas los latidos de un corazón rajado, mientras la sangre corre violenta por sus caños. Ese silencio me hace bulla y el tiempo está que pasa y no pasa. El bicho, míseramente, se aleja… se viste… y se va…
Uno de los perros rabiosos abre la puerta metálica y me saca a empujones. Afuera, lo primero que encuentro son los ojos quebrados de mi viejo que me observa sin saber cómo mirarme. Es la quinta vez que me saca de cana.
***
Al Jaime Aníbal lo volvía a ver una década más tarde. Nuestro idilio se inició cuando teníamos ocho años, fuimos compañeros en la escuela. Ambas adolescencias las vivimos juntos, en medio de descontrolados episodios propios de la edad. Era como si el mundo se fuera a secar y nosotros debíamos bebérnoslo antes de que fuera tarde.
***
Cerca del Árbol 10 había un centro comercial que tenía un restaurante, el Sandry. Ahí se reunían mis primos mayores y sus amigos a consumir de todo. En medio de chafos y nenorras conocí al famoso Negro Willy, al Calavera, al Mono Luis, a la Columbus, al Mono Irian, al Estrella, al Grandote, que ya se murió, al Shunsho, al Bolsillo, al Cro-Cro, al Ordóñez. Todos ellos eran la creme de la creme del vandalismo quiteño de la época. Comencé a ir a sus farras, en especial al Blues, un lugar muy bacán, de rock clásico, buenos culos y un huevo de drogas, sobre todo coca. Fue ahí cuando probé por primera vez ese polvo blanco maldito que me quitó el efecto de una borrachera que traía encima. Creo que tenía diecisiete años. Comencé a polvearme la nariz cada semana y ahí empezó el caos. Perdí quinto curso de bachillerato, pero no me importaba, solo quería vivir de fiesta… Pensaba que esa era la única forma de ser feliz.
Mientras aumentaba mi adicción, también aumentó la manipulación a mis viejos. Claro, como eran divorciados, yo les chantajeaba diciéndoles que si me molestaban o no me dejaban hacer lo que quisiera, me iba a vivir donde el otro. Cada seis meses cambiaba de casa.
Por esos años probé también por primera vez marihuana. Me gustó, pero nunca me enganchó. El trip que me producía era de modorra. El que sí me hizo perder la cabeza por completo fue mi buen bazuco, base, polvo, el susto, la triqui, la fresita (por su olor), las negras. La probé a los dieciocho años con un pana al que le decíamos el Tope Tope. Ese día yo estaba chupando y pegándome unos pases. Este panita se me acercó y me dijo: Jaime Aníbal… -me llamó la atención, porque así solo me llama la familia y los panas muy cercanos-. Me dio un sobrecito con una sustancia color tierra. Le pregunté que qué era esa huevada y él respondió: “Ñañito, esto es tierra de muerto”. Nunca había visto esa droga, pero los bróderes que estaban conmigo me dijeron que efectivamente era bazuco. Yo, como estaba bien mamado y periqueado, no dudé en prepararme una pistola. Le quité la mitad del tabaco a un cigarrillo e introduje esa sustancia dentro. Iba a prenderlo pero los panas me dijeron que primero debía broncearla, así que pasé la llama del fósforo por el cigarrillo tuneado hasta que se volvió completamente negro. Lo prendí y comenzó inmediatamente a emanar un olor exquisito… Mi cabeza se expandió. El sabor era indescriptible, ¡delicioso! Era como un dulce elixir en el que me perdí. Creo que fue amor al primer pistolazo. Del paquete que me regalaron salieron tres tiros. Cuando se nos terminó, fuimos de volada a buscarle al Tope Tope. Pero el siguiente paquete ya nos costó cinco mil sucres. Le di el dinero y él entró en una casa destartalada en La Zona. Enseguida escuchamos un estruendo y lo vimos salir volando por la ventana del primer piso. El Tope Tope cayó justo a mis pies, me entregó los paquetitos y salió soplado. Nosotros hicimos lo propio pero nos fuimos en otra dirección para continuar con la farrita.
Para ese entonces yo estaba repitiendo el año en un colegio nocturno. Ahí la mayoría de los alumnos consumíamos algún tipo de droga. Eso ayudó a que yo pudiera encontrar fácil la tierra de muerto. Me mandaba luego los maduros con queso, que era una mezcla de base con marihuana. Era una rica sensación… entre zumbado y tiesote. Desde entonces mi consumo ha sido a diario. Pensé que a mí no me haría daño, porque veía a otras personas que les hacía entrar en un estado de paranoia o de delirio de persecución focote, pero a mí, nada. Fue cuestión de tiempo, nomás… poco a poco mi sistema nervioso se afectó con cada pistola que me disparaba. Al poco tiempo ya tenía varios lugares donde podía comprar tierra de muerto hasta que llegué a La Mansión, una casa al norte de Quito, de aspecto tétrico pero con la mejor merca. Ir a ese lugar era toda una aventura. Por suerte yo tenía mi súper Cóndor mirador, un auto que mi viejo me había regalado por haberme graduado del colegio, y en ese me movía. El viaje era largo pero siempre valía la pena. Esto duró hasta que hubo una batida y cerraron el lugar. Entonces tocó conseguir otro dealer, esta vez por La Tola, en pleno centro histórico. Ahí al bazuco le decían pitiklín y nos vendían las llamadas alimentadoras, que no eran otra cosa que paquetes de base con diez sobrecitos, de los que salían de dos a tres pistolas. Mil sucres costaba más o menos cada bala de una alimentadora. Para esa época ya había dejado la universidad, no tenía un trabajo fijo, así que decidí vender mi súper Cóndor mirador. Y, ¿adivinen qué? ¡Me lo fumé todito!
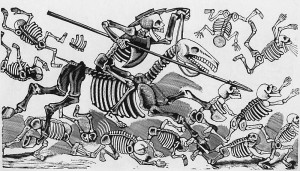 Yo creía que era el mejor de todos los drogadictos, que era un verdadero tanque. Podía consumir grandes cantidades de tierra de muerto sin despeinarme, en faenas completas que podían durar días de días. Mi pana el Shunsho una vez me dijo: “Panita, usted si es del festival de los hombres duros”. En mi estupidez, gozaba con que la gente me considere así: ¡El rey de los tronos!
Yo creía que era el mejor de todos los drogadictos, que era un verdadero tanque. Podía consumir grandes cantidades de tierra de muerto sin despeinarme, en faenas completas que podían durar días de días. Mi pana el Shunsho una vez me dijo: “Panita, usted si es del festival de los hombres duros”. En mi estupidez, gozaba con que la gente me considere así: ¡El rey de los tronos!
Mi rutina era así… salir de casa, la primera parada que hacía era en unas cabinas telefónicas de la Colón y 10 de Agosto. Con veinticinco centavos llamaba a la brujita –así le trataba yo, con cariño-. Ella era una mujer de aspecto nada atractivo pero tenía un corazón muy grande, se dejaba manipular a pesar de que siempre salía perdiendo en los negocios que hacía, especialmente conmigo. Cuando me contestaba el teléfono me decía: “Buenos días, mi amor, ¿dónde está? … encontrémonos en el parque de siempre”. Así llegaba, apurado y tembloroso como estoy ahora, a nuestra cita, a mi encuentro con la destrucción. Siempre terminaba sacándole una o dos pequeñas fundas extra de aquel delicioso veneno.
Ya con los paquetitos en el bolsillo, salía volando sin regresar ni siquiera a ver hasta llegar a mi cuarto o huequito, como cariñosamente le llamaba a mi lugar de consumo. Me sentaba en el mismo sillón de la infancia y tomaba mi nave: una pipa de piedra a la que la llamaba Jade y a la que la llenaba de tierra de muerto. La primera dosis era una montaña grande de ese polvo infernal y la prendía. Una calada, dos, tres… la ansiedad desaparecía, y con ella, todos los síntomas de desesperación, náusea y temblor. Sacaba mis instrumentos para que la faena del fume vaya acorde con mi supuesto nivel. Contaba con varios alambres de distintos tamaños, cada uno tenía su numeración y su uso. Agarraba el número tres, que servía para mover lo que quedaba dentro de la nave luego de la primera prendida, ayudaba a fundir el tabaco con el polvo… ¡se hacía como una melcocha! Inmediatamente ponía más tabaco y otro Chimborazo de polvo… Va de nuevo, otra caladita… Ahora sentía cómo mi cerebro se expandía y se acalambraba. ¡Fuuua, que rica sensación! Eso era lo que más me gustaba de la faena. Cuando la primera fundita se terminaba, continuaba con la siguiente… y comenzaba el calvario: y, ahora, ¿cómo consigo más?
Por lo general llamaba a uno de mis primos y salíamos a retaquear juntos. Agarrados cada uno una moneda de cincuenta centavos, íbamos por la calle diciendo a la gente: “Señor, por favor me puede apoyar para comer, me falta un dólar”. ¡Qué denigrante era la situación! ¡Nunca en mi vida me había humillado tanto! ¡Todo por conseguir la puta droga! Mucha gente en la calle me puteaba y me decían que vaya a trabajar, pero en ese momento me salía la típica: “¡No hay trabajofff! …usted qué cree, que si tuviera camello le estuviera pidiendo algo”. En cambio otras personas sí me daban. En una hora sacábamos para tres pequeñas fundas cada uno y volvíamos a las cabinas a llamar a la brujita. El encuentro esta vez era en otro lugar, pero más cercano al huequito. Si se terminaba, la operación se repetía hasta que daban las cinco de la tarde. A esa hora era tiempo de cuidar carros en la calle, afuera de la casa, como hasta las ocho de la noche. Ahí sacábamos otro billetito y enseguida volábamos a los shawarmas de La Mariscal para comprar otra dosis. Claro, esta no nos duraba ni una hora, entonces tocaba retaquear de nuevo. Íbamos a un conocido terminal de buses interprovinciales, cerca de la casa, para pedir dinero cuidando carros. Luego volvíamos al huequito a volar en mi nave. Pero había más salidas de retaque, esta vez pagadas por los gringos y por los turistas que salían a La Zona por la noche a buscar suerte. Aprovechando su estado de embriaguez y generosidad, eran presas fáciles de la manipulación.
Esta rutina la practicábamos todos los días, sin excepción. Era como un trabajo al que no podíamos faltar. La gente ya nos conocía y cada vez éramos más deplorables. Nuestras faenas terminaban a la madrugada, tipo tres o cuatro de la mañana, y eso porque teníamos que dormir para el día siguiente. No sé si se dieron cuenta, pero no había tiempo para nada, ni para comer. Eso lo hacíamos el momento de ir a dormir…
***
Le di al Jaime Aníblal las monedas sabiendo de memoria el uso que el personal les daría. Otro abrazo, pero esta vez de despedida. Me juró que regresaría a Cuenca para continuar con su terapia. Fue bueno oír eso pues significaba que dejaría nuevamente aquellas esquinas sépticas de Quito, plagadas de polvos de colores. A la semana siguiente, le envié un mensaje por el feis. Quería saber cómo andaba y me sorprendió saber que había cumplido su promesa: estaba en Cuenca. Entonces sí conversamos durante horas, a los años, un poco igualándonos de todo ese tiempo perdido. Así fue cómo todo comenzó, dos computadoras, diez emails y un montón de mensajes privados que ahora ya no lo son.
***
Un buen día, hace más o menos once años, decidí internarme en un centro de rehabilitación de adictos, en Cuenca. Fue justo en un momento en que vi mi vida completamente destruida, mi familia ya ni me hablaba. Ahí estuve, autorrecluido durante cuatro meses, y fue donde aprendí sobre el programa de Narcóticos Anónimos. Pero, ¡adivinen quién estaba de interno ahí! ¡El Tope Tope! Todos ahí dentro estaban relocos y pensé que ese no era ni mi lugar ni mi tiempo. ¡Grave error! Nunca puse en práctica nada y volví a consumir drogas casi inmediatamente después de salir. Mis encerronas cada vez eran peores, pues, además de la compulsión que sentía por la tierra de muerto, vagaba dentro de mí un sentimiento de culpa que no me dejaba respirar. La Ingrata hacía su aparición de vez en cuando con sus diminutas tangas de colores.
Tres años pasaron y me volví a internar voluntariamente, esta vez durante ocho meses. Era mi tercer intento y nuevamente fracasé. Esta vez fue tan destructivo que llegué al punto de denigrarme por una dosis de base, acepté incluso que los brujos me humillaran mal. Mis estados de ansiedad hicieron que faltara el respeto mil veces a las personas que más amo en esta vida: mi familia. Yo ya era irreconocible, nadie sabía qué hacer conmigo, jugaba con mi libertad todos los días y en cualquier esquina, hasta me puse a vender balas a bandas delincuenciales para así tener dinero para mi consumo. Varias veces esos manes me amenazaron de muerte. Es ahí que decidí cambiar, más por miedo a que me maten que por mi salud.
Ingresé a una prestigiosa comunidad terapéutica donde permanecí otros ocho meses. Ahí descubrí que tenía un talento oculto: servir a las personas con mi mismo problema. Decidí entonces prepararme y estudiar para alcanzar una certificación de consejero en adicciones. Trabajé tres años en centros de recuperación para adictos en Cuenca y Azogues.
Como le puede pasar a cualquier mortal, mi familia atravesó por una crisis, pero esta vez no era yo el culpable. Me tocó regresar a Quito sabiendo que eso era muy riesgoso por una posible recaída. Y no me equivoqué. Esta vez el hundimiento fue total: mendigaba en la calle por monedas, cuidaba carros en la noche en cualquier esquina y otra vez comencé a robar. Mi autoestima bajó tanto que un día normal, o de éxito para mí, era levantarme como a las nueve de la mañana con un solo pensamiento: seguir consumiendo esa mierda. Todos los días me vestía con mis mejores galas: un jean, una camiseta, una gorra y unos zapatos -todos viejos, sucios y rotos- que, por cierto, cada vez me quedaban más grandes por mi deterioro físico. ¡Llegué a pesar cien libras! Ya ni siquiera me bañaba, mi obsesión por fumar me hacía pensar que el baño era un tiempo perdido. Mi único objetivo en la vida era conseguir billete. Mi rostro era irreconocible y qué decir de mis pensamientos. Gracias a Dios en ese momento asomó un ángel en mi vida: mi hermana Katherine. Ella me brindó su mano lo cual agradezco infinitamente, de por vida, ya que nadie confiaba en mí ni en mi recuperación.
De eso han pasado ya seis meses y ahora estoy reorganizando nuevamente mi vida en Cuenca. Volví a trabajar pasando este mensaje a otros adictos y a la vez fortaleciendo mi personalidad, entendiendo al fin que el problema no son las drogas ni el alcohol, sino la inmadurez de mi persona. Sin duda alguna las diferencias que vivo hoy en día con mi recuperación son significativas. Cuando consumía, todos mis pensamientos y esfuerzos giraban alrededor de la tierra de muerto, pero hoy mi vida ha dado un giro gigantesco. Me despierto a las seis de la mañana, tomo un baño y luego desayuno. Así comienza mi día. Vivo en una comunidad terapéutica ayudando a otros drogadictos a superar su enfermedad.
Pero en el centro de rehabilitación, un día normal comienza antes de las seis de la mañana y la primera tarea es el aseo general. A cada interno se le asigna un área de la casa, de la que es responsable durante quince días. A las siete desayunamos y enseguida entramos al encuentro de la mañana. Esta es una terapia en la que se reúne todo el grupo y cada quien tiene la oportunidad de expresar sus sentimientos de las últimas veinticuatro horas. Así se toma el pulso de cómo se encuentra el grupo. Luego viene un receso donde se sirve un refrigerio a los muchachos. En ese momento me dedico a llenar formatos y a dar terapias individuales, claro, dependiendo del estado de ánimo de cada uno.
Mediodía, almuerzo y descanso hasta las tres, hora del reingreso al trabajo grupal. Damos terapias educativas y vivenciales sobre cómo mejorar su autoestima y personalidad. Intentamos comprender que el problema no son las drogas, ni el alcohol, sino la personalidad deficiente del ser humano. Traumas, resentimientos, recriminaciones que a la final se convierten en el pretexto para llegar a un consumo desenfrenado de drogas.
Seis de la tarde. El grupo tiene nuevamente un receso para realizar sus tareas hasta las siete de la noche, cuando se sirve la cena. Tres veces por semana se les da terapia espiritual y cuatro, terapias lúdicas. Diez de la noche, la comunidad se retira a descansar y a prepararse para el día siguiente.
Es un trabajo desgastante, en especial porque paso todo el tiempo encerrado, sin embargo, tengo dos días a la semana libres, que los aprovecho para pasear y dedicarme a mí. Con el pasar del tiempo, los días se vuelven monótonos. En Cuenca no tengo a nadie, toda mi familia está en Quito, entonces me aburro, me desespero. Pero luego vuelvo y me doy cuenta de que esta es mi realidad. Todo lo que estoy haciendo me ayuda a crecer y a fortalecer mi recuperación. En mis días libres también voy a la iglesia a darle gracias a Dios por todo lo que me da y a pedirle que cuide a mi familia y a toda la gente que amo.
Muchos se preguntarán por qué no tengo una pareja, y es muy simple: quiero estar seguro de mi recuperación y de haber sanado las heridas que me dejó la Ingrata. Pero bueno, me toca esperar, y mientras tanto, seguiré trabajando y preparándome cada día para ayudar a todos los drogadictos con mis experiencias. Yo siempre les repito a mis adictos: “Yo ya les di viviendo, guambras… no quieran hacer lo mismo, porque de seguro no encontrarán diferencia entre lo que les cuento y la realidad”.
Esas son las grandes diferencias que tengo en mi vida. A pesar de que he recaído varias veces, creo que todas han servido para mi recuperación. Lo que me enorgullece es que he tenido siempre los huevos para levantarme, y esta vez, con la convicción de no volver.
















































Pana un abrazo ojala algun dia pueda dar una mano a los panas que lo necesitan….
Gracias Pepe… espero este testimonio ayude a todos los que puedan necesitarlo… Jaime es un valiente!!!
Jaimito, realmente, leer la parte del lado oscuro de tu vida, nos indica la fuerza de voluntad de hacer tanto las malas como las buenas, sin embargo ver estas fotos, veo en tu rostro señal de gusto y amor por lo que haces ahora, ojalá en el próximo documental sea el lado claro de ti, también queremos saber de tus triunfos, de tus éxitos y de tu solidaridad por los demás….y que Dios te siga bendiciendo con su espíritu de fortaleza, sabiduría y alegría….estoy seguro que serás un excelente profesional, un gran esposo y un espectacular padre…dale Jaimito…confiamos en ti…
Buena historia…. espero ayude a muchas personas a PARAR cualquier adicción.
El daño a las familias de los adictos es devastador.
SIGUE ADELANTE
Excelente relato, yo también estudié en el prestigioso colegio capitalino, me acuerdo de vista del protagonista de esta historia, me alegro que haya superado esa etapa. Por lo menos la primera parte me trae muchos recuerdos de como era la vida en esa época, sus personajes y lugares legendarios (creo que ahí falto quienes eran las divas por la que todos perdían el sueño), he buscado infructuosamente alguna documentación, videos, relatos de como se movía la ciudad para los jóvenes en esa época. Creo que es lo primero que encuentro. Gracias.