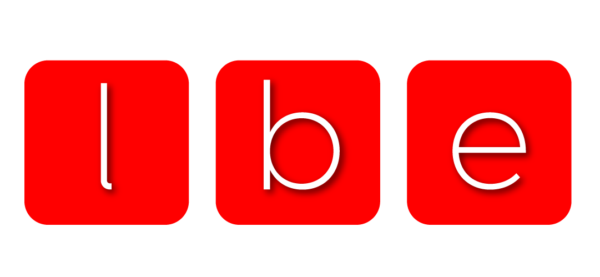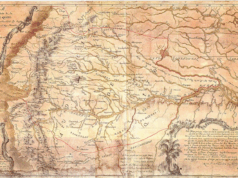Por Gabriela Verdezoto Landívar / @gabrielav1980

Patricia Gualinga sube al escenario y luce severa pero tierna. Segura. Amazónica. Mujer, calmada, de mirada firme. Su voz de río caudaloso arrulla.
“Indígenas de cascarón”, dice la lideresa de Sarayaku, una comunidad kichwa que, en 2012, demandó al Estado ecuatoriano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por no realizar la consulta previa antes de extraer petróleo de sus territorios, y venció, evidenciando las violaciones cometidas en contra de su pueblo al intentar iniciar operaciones petroleras valiéndose de la ocupación militar de los territorios. “Indígenas de cascarón son esos que se alejan de su tierra, van a las ciudades, pierden su esencia y ahora defienden a las petroleras; porque están vacíos, porque perdieron la raíz”.
La frase resuena en medio del silencio del auditorio de la Universidad Estatal Amazónica de Puyo. Ahí se lleva a cabo la II Cumbre Amazónica de Periodismo y Cambio Climático: un encuentro internacional que por segundo año consecutivo reúne a periodistas, académicos y líderes comunitarios de toda la región, para hablar de la Amazonía y de sus vulnerabilidades. Deforestación, cambio climático, lucha, vida, muerte, amenazas, avisos, ciencia, son palabras que se repiten en diferentes rostros, en diferentes voces, día tras día.
Patricia participa en la conferencia Saberes ancestrales y género. Su largo cabello negro se deja caer detrás de las orejas, de las que cuelgan unos grandes aretes de plumas rojas que reposan sobre sus hombros mientras ella habla con la energía de una experta oradora. “Tiene vocación de política”, susurra alguien en la sala. A esa voz firme se sobrepone un susurro que viene desde mi izquierda, en la tercera fila. “Es que hay que escuchar la voz de la selva”. El aliento que acompaña esas palabras sale de un rostro moreno, muy expresivo. Una corona de plumas blancas, rojas, azules y amarillas llama mi atención cuando me acerco para escucharle mejor. Es José Irumenga, un joven waorani de 29 años, líder comunitario. Trabaja para una oenegé relacionada con la salud. “Hijo de jaguar”, escribe José en mi cuaderno, al lado de su número de teléfono, y así se presenta.

José fue parte de otra mesa de diálogo que tuvo lugar horas antes. El tema: Efectos del cambio climático en la salud de los pueblos y nacionalidades de la Amazonía ecuatoriana. José es conocedor de la medicina tradicional de su pueblo. Ha escuchado a las mujeres de su comunidad, que aseguran que la selva es su farmacia.
José confiesa ―en tono de travesura― que ha discutido con los doctores de la oenegé porque ellos suelen poner en duda sus conocimientos ancestrales. Dice que no entienden, desde su mirada occidental, que los waorani viven en la selva y que su contacto con el entorno y su espiritualidad los mantiene sanos.
“Ojalá escuchen a la ciencia, al menos ―sentencia Patricia, en el escenario―, que está diciendo lo que nosotros hemos estado gritando hace años en nuestra lucha contra toda actividad extractivista y sus consecuencias”. La aparente contradicción no lo es.
A mi derecha, María Olga Borja suspira, se estremece y comienza a grabar con su teléfono celular. “¡Qué fuerte!”, exclama la investigadora ecuatoriana, ecóloga, geógrafa, especialista en teledetección y coordinadora del proyecto MapBiomas Ecuador que, a través de imágenes satélitales, monitorea los cambios del uso del suelo en el país, el los últimos 38 años. María Olga, obvio, es muy apegada a la ciencia y a las metodologías en temas cartográficos y de análisis espacial. Confiesa que tiene “una debilidad” por la Amazonía. El día anterior fue parte de otra de las actividades de la Cumbre, un foro sobre delitos ambientales, en el que se discutió acerca de los retos y las amenazas para la conservación y para los pueblos indígenas. Dio varios datos, entre esos, uno desgarrador: entre 2015 y 2023 la minería se ha expandido en un 300%, en toda la Amazonía de Ecuador.
―¿Qué puede hacer la ciencia? ―le pregunto.
―¿La ciencia, en general? ―repregunta ella y cuestiona mi escasa rigurosidad con su mirada. No hay metodología que pueda responder algo tan general, lo sé.

La ecóloga sigue grabando a Patricia Gualinga con su teléfono. Adhesivos de Google Cloud, MapBiomas, Women geo, Safe routs, Rockspace y una bandera de Brasil adornan el ordenador de María Olga, en el que teclea a ratos. Su brazo, hermosamente tatuado, se mueve al ritmo de su escritura. En un momento repite para mí, como un mantra, una frase de la expositora: “La energía de la sangre. Sentimos desde ahí, transmitimos nuestras ideas desde lo cotidiano”.
Patricia Gualinga cuenta que, en 2018, varias defensoras de los derechos de la naturaleza fueron amenazadas de muerte por cuidar los ríos como a un bebé: “Nosotras sabemos cuando algo le pasa a un río, cuando sus curvas van cambiando, cuando recibe impactos negativos. Nosotras vemos la deforestación porque los observamos como lo hacemos con nuestros hijos pequeños”, explica, con una elocuencia que seduce.
La madrugada del 5 de enero de 2018, una de las ventanas de la casa de Patricia, en Puyo, fue quebrada a pedradas. Cuando ella salió a ver, un hombre la insultaba. Algo parecido ocurrió en las viviendas de otras tres lideresas del colectivo Mujeres Amazónicas.
―Fuimos amenazadas ―sigue, implacable―, ¡pero nos topan a una y nos topan a todas!
A mi izquierda, José sonríe irónico, con la seguridad que da el haberlo vivido.
―A mí también me han amenazado ―suelta―, pero yo sigo luchando. Yo sólo transmito la voz del pueblo porque eso es lo que la selva me ha dicho que debo hacer. Vivimos en la comunidad Tiwino Waorani. Estamos rodeados de petroleras y de madereros, pero ahí nos enfrentamos punta a punta, cuero a cuero. No queremos una selva muerta.
José muestra un gesto que a ratos parece ingenuo, pienso, pero enseguida me corrijo. Seguro no lo es.
―Me dicen que hablo como esmeraldeño, pero yo soy wao ―me aclara José.
Es verdad, habla como esmeraldeño.
―¿A los waorani se les puede llamar waos?
―¡Claro! ¿Por qué no? Si somos eso, que suena como ¡wow!, como sorpresa ―responde.
Todavía en el escenario, Patricia Gualinga ha llegado a cuestionar las estructuras del movimiento indígena al que pertenece. “Entonces, eso, sigamos poniendo vicepresidentas”, dice, con sarcasmo. El wao y la científica ríen al mismo tiempo. Los dos entendieron la ironía. El segundo lugar no es nada.
Un bebé llora fuerte y su grito rasga durante unos segundos el silencio en la sala. Pero nadie se inmuta. Por los pasillos del auditorio, un hombre de pantalón negro, camisa blanca y corbata verde pasa entre el público y entrega papelitos blancos para que quienquiera pueda hacer preguntas a Patricia.
“No me importa si algunos líderes se enojan por lo que estoy diciendo, necesitamos que las mujeres participemos más en política. Y como nosotras, no como voces de alguien que está detrás de nosotras”, sentencia una Patricia Gualinga que ha logrado hipnotizar al auditorio.
María Olga vuelve a suspirar y asiente. Dice que eso también se necesita en la ciencia: más mujeres participando.
El bebé llora de nuevo.
La investigadora toma fotos. En la pantalla de su computadora se lee: “Glosary of terms”.
“Nosotras decimos no al extractivismo. Nosotras somos defensoras de la selva. Estamos organizadas”, insiste Patricia, con más furor al final de su discurso.
José ríe. ¿Por qué ríe?
―¿Por qué ríes?
―Porque yo también tengo esa idea para nuestro territorio: trabajar con grupos de mujeres. Así nos ha ido mejor.
“Yo creo en el poder de los números”, complementa de su lado María Olga. En sus estudios identificaron que los sitios en los que hay más áreas naturales y más comunidades indígenas, la deforestación es baja, es decir, los pueblos ancestrales dan muestras de ser verdaderos guardianes de la naturaleza. Cuando en las áreas naturales no hay comunidades ancestrales, la deforestación se incrementa. Eso se nota.
Algunas imágenes captadas durante la II Cumbre Amazonica:





Expora el mapa Amazonía viva