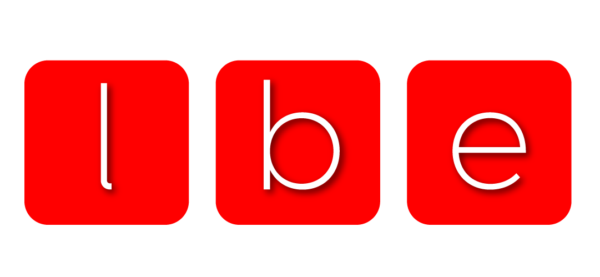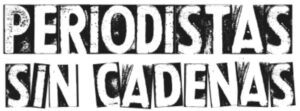Por Xavier Gómez Muñoz y Gabriela Vargas Aguirre
1
Las estructuras metálicas de las carpas aún desnudas, aún vacías, se interponen entre el mar y la mirada de un grupo de turistas recién llegados, contemplativos, parados en el malecón de Ayangue, en la provincia de Santa Elena.
Las olas, ¿qué dicen?
El azul, tanto azul, es solo una ilusión de calma.
La libertad del mar, al saberse indescifrable, hiere.
Es sábado —casi las ocho de la mañana— diecinueve de julio.
¿Cómo despierta esta playa?

El paisaje sonoro es uno, dos, cinco parlantes que se encienden. Los restaurantes abren sus puertas, los turistas salen poco a poco de sus hoteles, caminan sin apuro. Se instalan sobre la arena carteles que prometen experiencias inolvidables: jorobadas saltando en arco, aletas caudales (colas) emergiendo del océano, embarcaciones con turistas felices tomando fotos, postales de paisajes submarinos.
Los empleados de distintas operadoras ofrecen actividades recreativas.
—¿Qué busca? Venga, pilas que tenemos tours para ver las ballenas —dice uno—. Tours desde quince dólares y desde veinticinco con esnórquel en El Pelado.
Ruido: voces, risas, niños.
Ruido (el ‘Conejo Malo’):
“Baby, te vo’a dar una vuelta por la playita…”.
De lejos: algo dice el mar.

2
Existen tres grandes poblaciones de ballenas jorobadas: las del Atlántico Norte, las del Pacífico Norte y las del hemisferio sur. El grupo de jorobadas australes llega a la Antártida con el verano. Aprovechan que las aguas se descongelan, pues de esa manera se liberan nutrientes naturales, aumenta la actividad biológica y la reproducción de krill (un crustáceo parecido al camarón pero más pequeño), que es el principal alimento de las ballenas y otros cetáceos, como los delfines.
Durante el viaje a la Antártida, van muy rápido y se ven sus cuerpos delgados, se nota la falta de alimento y el cansancio, recuerda la ambientalista y directora de la Fundación One Health Ecuador, María Cristina Cely, con base en un viaje que hizo en 2011 con un grupo de activistas y científicos para impedir su caza. Unos días después, “se ponen gordas y puedes ver a las ballenas descansando, durmiendo (como troncos), disfrutando de las aguas antárticas”.
Somos un bosque marino semidormido,
troncos que flotan, verticales, cerca de la superficie.
Si un ojo se cierra, el otro vigila,
descanso y alerta,
quizá diría una ballena.
Mientras un hemisferio se apaga, el otro te grita:
RESPIRA.
Pero las ballenas son animales migratorios, no pueden quedarse allí mucho tiempo, explica la investigadora y directora de la Fundación Pacific Whale en Ecuador, Cristina Castro. Antes de que los mares antárticos se vuelvan a congelar en el invierno y de que no puedan salir a la superficie a respirar ni alimentarse, las jorobadas migran hacia el Pacífico Sur en grupos y momentos distintos, atravesando corrientes marinas y mapas escritos en su memoria.
Enfrentan riesgos y se alimentan poco durante el viaje, cuenta el oceanógrafo, expresidente y actual miembro del área de investigación de la Comisión Ballenera Internacional, Alexander Zerbini. Viajan en busca de aguas más cálidas y seguras para poder cortejar, aparearse y dar a luz a sus crías, libres de sus principales depredadores naturales: las orcas (que, contrario a lo que algunos creen, no son ballenas, sino delfines).
Migrar porque pronto sobre tu cabeza será el invierno.
“Winter is coming”
Primero una lápida… luego bloque blanco sobre bloque blanco,
dice, quizás, un ballenato
que escapó antes de también ser cementerio.
Las ballenas son, además, muy inteligentes, apunta Cely. Se comunican entre ellas mediante cantos y movimientos como los que hacen con sus aletas caudales. “Y son empáticas”. Se han documentado casos de ballenas jorobadas que se arriesgan para proteger a otros animales (focas, lobos marinos, delfines) de ataques de orcas. “Es decir —prosigue—, tienen la suficiente sensibilidad y desarrollo intelectual para entender que sus acciones le pueden salvar la vida a otro ser que nada tiene que ver con ellas. Por eso, son mis ballenas favoritas. Y son conocidas como las activistas del mar”.

3
Conocido como la “piscina del Pacífico”, Ayangue se extiende a partir de una ensenada que al verla desde arriba parece una media luna. Su playa es angosta y tiene dos riscos a cada lado que atestiguan las vidas e historias de las aproximadamente tres mil personas que habitan la comuna.
Su presidente, Fabián Cochea, indica que tienen dos temporadas turísticamente importantes. De noviembre a marzo, durante las vacaciones en la Costa, y de junio a septiembre, la época en la que llegan las ballenas, que coincide con el final del ciclo escolar en la Sierra. “Hace unos años —asegura— el cincuenta por ciento de la población vivía del turismo; ahora se dedica más o menos el setenta por ciento a esa actividad”.

Tres de las ocho operadoras acreditadas para el avistamiento de ballenas ocupan el espacio público en Ayangue, es decir, la playa, además de negocios de comida, artesanías y bebidas. Una carpa azul, conformada por la comisión de control turístico designada por la comuna, es el punto de encuentro de los siete guías certificados. El coordinador, Sixto Toala, calcula que durante este fin de semana han zarpado un promedio de veintitrés embarcaciones diarias con capacidad para diez, veinte y treintaicinco pasajeros. Es decir, si hacemos números, más de trescientos turistas por día.
Para los ayangueros su comuna es “todavía un destino familiar y tranquilo”, dice Toala, en el que, aunque la mayoría vive del turismo, muchos desconocen el papel que cumplen las ballenas en los océanos, con excepción de algunos guías. Cualquier pregunta específica se la dirige hacia ellos. Sin que importe mucho que estén en una embarcación con turistas o a la espera de su turno para salir con un grupo, la respuesta casi siempre es la misma: “el encargado de dar esa información es el guía”.

Mami, ¿qué hay en el fondo del mar, está la casa de Baby Shark?, pregunta zapatitos celestes.
Los tiburones no son caricaturas de colores, y si hay, están bien lejos. ¿Por qué vienen las ballenas, solo porque no les gusta el agua fría?
¿Por qué se van a otros países, son como el circo? ¿Son amigas de los tiburones?
¿Podemos preguntarles dónde vive Baby Shark?
¿Podemos?
Mami dijo: no sé, preguntemos a los guías.

En la recepción del Hotel Playa Aventura hay un manual de avistamiento de ballenas que, al menos durante nuestra estadía, no vimos hojear a ningún turista. Además de eso, el propietario, Jean Mancero, y la administradora del Hotel Seahorse, Ivaneidy Zavala, coinciden en que no cuentan con información al respecto y que los huéspedes tampoco la han requerido.
“Lamentablemente no —son las palabras Mancero—, no se ha dado el caso de turistas en los que hayamos visto un interés ecológico o científico. Tal vez algunos extranjeros”.
“La gente viene acá a descansar y divertirse —agrega Zavala—. Tienen la emoción de ver de cerca las ballenas, tomarse fotos y vivir la experiencia”.
María González es propietaria de un negocio de comida en la calle peatonal que lleva al malecón de Ayangue y tiene una “teoría” sobre el desconocimiento o poco interés del sector en las ballenas. “Es porque acá la gente está acostumbrada a ver pescados inmensos —opina—. Entonces para algunos como que es lo mismo”.
“Pescado grande dicen”.
4

Las ballenas jorobadas nadan miles de kilómetros hasta llegar a las costas de Chile, Perú, Colombia… o incluso Costa Rica y Nicaragua. Se calcula que siguen una ruta de más de siete mil kilómetros hasta Ecuador. Es un viaje duro, dice Cely, en el que pierden el peso que ganaron luego de descansar y alimentarse en la Antártida.
Cristina Castro se ha dedicado a estudiarlas desde hace más de veinte años. Las jorobadas hembras son más grandes que los machos y miden hasta dieciocho metros (más o menos lo que mide un bus promedio), pesan unas treintaiséis toneladas y viven alrededor de ochenta años. Además del abultamiento a la altura de sus aletas dorsales (por eso el apellido: jorobadas), son conocidas por sus grandes aletas pectorales. “La población del hemisferio sur está conformada por alrededor de diez mil individuos —estima Castro con base en estudios internacionales— y crece un cinco por ciento cada año; es decir, nacen anualmente unas quinientas ballenas (muchas de ellas en aguas ecuatorianas)”.
Nos contactamos con una operadora en Ayangue, la cual aceptó que acompañáramos a un grupo a observarlas. Cuatro turistas cuencanos esperan puntuales en la playa. Otros cuatro (dos de ellos, extranjeros) llegaron desde Montañita y una familia de seis se incorporó a última hora. Marchamos con los chalecos salvavidas puestos hacia la orilla. La embarcación se llama Kimberly I. Subimos en desorden, la emoción crece. “Llega el capitán y nos vamos”, dice un chiquillo que no parece tener más de catorce o quince años.
Expectativa (formato reel)
Un ballenato decide que pasar debajo de las embarcaciones
es como jugar en un parque.
Su madre lo vigila de cerca, se mueve como si bailara.
La forma del agua que la rodea cambia,
por un momento parece algo que hubiera pintado van Gogh.

Llega el capitán. Nadie se presenta. Nadie sabe quién es el guía. El pueblo empieza a parecer una pintura puntillista de la que nos desprendemos. Ahora todo es azul, azul celeste. A unos diez minutos de viaje, alguien de la embarcación le pide al capitán que regrese a tierra. Los tripulantes ven, a lo lejos, un bote que se acerca, pero no entienden nada.
—¿Piratas? —pregunta Roberto Wong, un turista ecuatoriano que vive en Miami.
Los pasajeros bromean, algunos están asustados. Unos minutos después retomamos el recorrido. El personal del Kimberly I reconoce que sí: sabían que eran piratas. “Pero no atacan a los turistas —repara uno de ellos, para calmar los ánimos—, lo que sí ha pasado es que les roban los motores a los pescadores y dejan las lanchas a la deriva”.
El motor del bote se detiene, y enseguida…
—Por allá, a la derecha —señala el guía cada vez que ve algún lomo, aleta o mancha gris que sale a respirar brevemente—. Allá, a la izquierda —insiste durante los veinticinco o treinta minutos que se permite observarlas—. Dos o tres turistas ven un macho que salta muy lejos.
Realidad (nada que se pueda subir a las redes sociales):
Los machos no saltaron cerca, no hubo competencia, ni cortejo,
no salpicaron nuestras prendas, nuestros rostros,
somos el lienzo vacío de Pollock.
El material para un buen reel también depende de la suerte:
las ballenas no firman contratos.
En su constante ir y venir de la superficie a las profundidades, las ballenas agitan las aguas y, de esa manera, también los nutrientes que yacen sedimentados. Cuando suben a respirar, sus cuerpos remueven verticalmente el océano y permiten que el fitoplancton (o, en palabras de Zerbini, “los pulmones de mar”) reciba el alimento que necesita. El fitoplancton es un conjunto de microorganismos que está en el top de los superhéroes literalmente “sumergidos” en el anonimato. No solo es responsable de producir más del cincuenta por ciento del oxígeno que respiramos, sino que mediante la fotosíntesis absorbe dióxido de carbono (Co2): uno de los gases que resultan de actividades humanas como la quema de combustibles, que contribuye a la retención de calor en la atmósfera, al aumento de la temperatura global y al cambio climático.
Pero el aporte de las ballenas no termina ahí. Sus heces, como las de las vacas o las ovejas en tierra, fertilizan los océanos. Funcionan como un abono marino, rico en nitrógeno y fósforo, que sostiene la vida y la cadena alimenticia en los mares, añade Castro. E incluso, cuando mueren, su contribución continúa. El carbono que las ballenas han acumulado en sus cuerpos durante toda su vida se va con ellas al fondo marino.
Morir también es migrar:
es ir de un último salto, ver el azul,
hacia el cementerio en el fondo
en el que todos somos ciegos.
“También los delfines, los tiburones y otras especies contribuyen con el secuestro de carbono —indica Castro—, lo que pasa es que la contribución de las ballenas es mayor por su tamaño”. De hecho, el economista y exmiembro del Fondo Monetario Internacional Ralph Chami calculó que una sola ballena aporta más a la captación de Co2 que miles de árboles (esos otros generadores de oxígeno en la Tierra): un promedio de treintaitrés toneladas en toda su vida, mientras que un árbol absorbe alrededor de veintidós kilos de Co2 al año. Por eso, los especialistas e investigadores con los que hablamos insisten en que cuidarlas y permitir que crezcan sus poblaciones es una forma efectiva de luchar contra el cambio climático.
El viaje a bordo del Kimberly I duró casi dos horas. Antes de volver a tierra, la embarcación se detuvo frente a El Pelado, un islote que forma parte de una reserva marina con la que comparte el nombre e incluye zonas de manglar y los poblados costeros de Palmar, Ayangue, San Pedro y Valdivia. Sobre el islote descansaban lobos marinos, piqueros y otras aves. Los turistas que pagaron el tour completo hicieron esnórquel. Otros nos quedamos en la embarcación. A esas alturas del viaje, ya nadie hablaba sobre ballenas.

5
El Parque Marino Valdivia es un acuario y centro de rescate animal ubicado a treinta minutos de Ayangue. Antes de llegar a ese lugar, hicimos un alto en San Pedro, un pueblo con tradición pesquera sobre el que vuelan deportistas extremos y turistas en parapente. La playa estaba casi vacía. Allí, nos encontramos con un piquero de patas azules que no podía volar.
“Lleva así cuatro días”, nos dijo uno de los pescadores.
Antes de encontrarlo batiendo una de sus alas
de espaldas al mar, haciendo visible su desgaste y su cojera,
el paisaje era una treintena de lanchas vencidas en la playa.
“Le hemos dado de comer, pero ya no ha venido,
y, si sigue igual, es posible que muera”,
decía ese hombre que olía a sal.
Encogido sobre sus patas azules, rendido,
esperaba solamente dejar de ser un piquero.
Movimos la cabeza hacia el mar, lo odiamos por ser tan azul,
tan inmenso y, aun así, ser incapaz de salvarlo.
El guía del Parque Marino Valdivia empieza el recorrido mostrando ocho envases de vidrio que contienen pedazos de plástico, anzuelos oxidados, retazos de redes, piedras y carbón (“de fogatas de playa”). Todo eso, según nos dijo, fue hallado en el interior de los cuerpos de lobos marinos, tortugas, aves… que han llegado hasta el centro y murieron, a pesar de los esfuerzos de los veterinarios. En el centro hay además un cocodrilo, caballitos de mar, una tortuga marina que nada sin una aleta en su acuario…, animales rescatados: sobrevivientes.
Siguiendo la ruta del Spondylus, a poco más de una hora, está Puerto López, un cantón conocido por ser un punto clave para la observación de ballenas y, por ende, un lugar de encuentro de turistas e investigadores. Nos dirigimos a la Fundación Pacific Whale, en donde nos espera la asistente de investigación May Platt.
—Claro que toda la basura que arrojamos y llega al océano perjudica a las ballenas, ya que afecta a su entorno —responde Platt, luego de presentarnos al equipo de investigadores—. Además de que, cuando las ballenas comen, abren sus mandíbulas e introducen todo lo que encuentran (filtran el agua hacia afuera y lo sólido hacia adentro). Si en el mar hay una botella plástica —ejemplifica—, la ballena simplemente se la traga, pues no tiene manos para quitársela.
Otro de los riesgos a los que se enfrentan las ballenas durante su viaje son los choques con embarcaciones de todas las banderas y tamaños que, según dice Zerbini, les causan heridas graves y, muchas veces, la muerte. Además, hay redes (o pedazos de redes) abandonas o perdidas con las que se cruzan incidentalmente, se estresan en su lucha por liberarse y, si no pueden salir a la superficie, se asfixian y mueren. El cambio climático ha afectado también su hábitat y, entre los efectos más visibles, está la disminución de comida (sobre todo de krill que, además, se pesca industrialmente en la Antártida). Y, por supuesto, el turismo mal manejado que deriva en más contaminación, ruido de motores en zonas de avistamiento, acoso de embarcaciones turísticas a ballenas y sus crías o colisiones como la que ocurrió a mediados de julio en Atacames, cuando una lancha informal embistió a velocidad a una jorobada.
En Ayangue, los guías Jenny Rosales y Pablo Coronel nos contaron que han tenido que lidiar con turistas que, al no sentirse conformes con la experiencia o no ver a las ballenas como en las fotos y videos que se exhiben en publicidades y redes sociales, piden un reembolso a las operadoras, e incluso “personas que quieren llevar parlantes (con música a alto volumen), alcohol o hacer el recorrido en estado etílico”, lo cual no está permitido.

Si fuera un turista
pediría que me dejen a la deriva.
Me olvidaría de las fotos, del barullo del festejo.
Con un solo trago el mar sería ruido blanco,
motores,
motores.
Al segundo sorbo el mar sería la casa olvidada luego de tres días de fiesta,
diría una ballena que se aleja…
Zerbini recuerda que las ballenas estuvieron a punto de extinguirse en la primera mitad del siglo XX, cuando eran cazadas por flotas navieras. “Con la moratoria internacional —explica el experto—, hemos logrado que se recuperen, pero el caso de la ballena jorobada es especial, porque, debido a su capacidad para reproducirse, su población ha mejorado más rápido (en, al menos, medio siglo)”.
Invertir en investigación, educación y enseñar a las personas el valor que tienen estos animales, no solo para el turismo, es necesario para que sus poblaciones prosperen y cumplan su función en los mares, agrega Zerbini. Y ve además una oportunidad en el turismo sostenible que, a su criterio, debe ir acompañado de mecanismos de sensibilización, capacitación y control: “la gente no se preocupa por organismos microscópicos como el fitoplancton o el zooplancton, pero a través de las ballenas puedes enseñarles la importancia de cuidar los océanos y minimizar el impacto del cambio climático”.
Un grupo de investigadores de la Fundación Pacific Whale se prepara para salir a observar ballenas, obtener muestras de grasa y fotografías. Mediante la técnica de foto identificación y un software especial es posible comparar imágenes de aletas caudales, las cuales son, para quienes se dedican a estudiar cetáceos, como la huella dactilar en los humanos (cada una tiene marcas únicas, cicatrices, manchas, tonalidades, patrones). De esa manera, en la fundación se ha logrado identificar y obtener información de alrededor de cuatro mil quinientas ballenas.
—Analizar datos es muy importante —indica Platt mientras nos enseña en una computadora algunas de las imágenes que han obtenido—. Es fascinante identificarlas, saber si es una ballena adulta, una madre con cría, cuántas crías ha tenido, estudiar sus comportamientos, las rutas que siguen… Esta, por ejemplo, ya vino en 2020, 2022, 2024 y este año.
—Esperemos que vuelva —coincidimos.

*Esta crónica se realizó con el apoyo del Hotel Playa Aventura y la operadora turística Ray Águila.