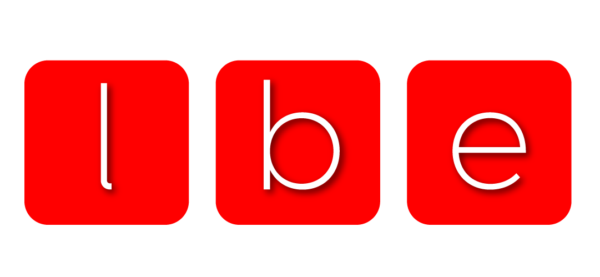A través de acuerdos de uso sostenible y custodia, el Ministerio del Ambiente de Ecuador ha concesionado 98 000 hectáreas de bosque de mangle a pescadores artesanales, que pueden extraer cangrejo para venderlo, pero se comprometen a proteger este valioso ecosistema.
El área concesionada representa el 62 % del total de los bosques de mangle que existen en el país; de los cuales, el 80 % está en el golfo de Guayaquil.
Este sistema ha permitido la conservación del manglar desde hace 26 años y ha mostrado ser efectivo para protegerlo. El manglar es capaz de retener hasta cinco veces más carbono que los bosques tropicales.
La isla Puerto Buena Vista, en Ecuador, acoge a una pequeña aldea de cangrejeros y pescadores en medio de las aguas del golfo de Guayaquil: 140 personas, 30 familias, cuyas casas —apretujadas unas contra otras— son una hilera de azules, rojos, amarillos y verdes. El acceso es a través de un muelle construido artesanalmente con maderas tan delgadas que parece que se fueran a partir en cualquier momento. En la explanada del pueblo, un terreno cuarteado y erosionado por el agua que los invade en cada época de lluvias, 10 cangrejeros se reúnen a conversar. Frente a ellos: el manglar.
Para llegar hasta allí hace falta una hora de viaje en lancha desde el mercado Caraguay, en el sur de Guayaquil. Un trayecto en el que se van mezclando las corrientes de los ríos Daule y Babahoyo con la del océano Pacífico; y el agua tiene un ligero gusto salado, muy lejano al del mar. Todo el viaje está rodeado por el verdor del bosque de mangle, interrumpido solo en ciertos tramos por las piscinas utilizadas para el cultivo de camarón.
Los cangrejeros reunidos hablan sobre sus rutinas de pesca, la forma en que distinguen con un vistazo al cangrejo macho de la hembra, cómo introducen su brazo junto a una varilla de un metro de largo para hacer que el cangrejo salga caminando de su madriguera. Pero también hablan sobre las rondas que hacen para vigilar que nadie tale, dañe o invada el manglar. Son cangrejeros, lo dicen orgullosamente. Pero también son custodios; son los guardianes del manglar.

El bosque de mangle es un ecosistema trascendental: capaz de almacenar entre cinco y siete veces más carbono que otros bosques, incluso que la selva amazónica, es un elemento clave para la conservación, la reducción del efecto invernadero, el equilibrio de las zonas donde confluyen el océano con el agua dulce de los ríos y hasta ser un elemento protector que evita desastres naturales.
“Para nosotros el manglar es vida y sustento”, dice César Rodríguez, el presidente de la comuna, un hombre de 25 años con rostro y sonrisa de niño, que lleva apenas cuatro meses en el cargo. “Si no hubiera manglar, ¿cómo respiraríamos este aire que tenemos? ¿Y de dónde sacaríamos el sustento para nuestras familias?”.

Desde hace 11 años, la Asociación de Pesca Artesanal Puerto Buena Vista —que empezó con 18 cangrejeros y hoy tiene 25— forma parte del programa de ‘Acuerdos de uso sostenible y custodia de ecosistemas de manglar (Auscem)’, mediante el cual el Ministerio del Ambiente entrega extensiones de mangle, a manera de concesión, para que, por un lado, extraigan el cangrejo y lo vendan como medio de sustento; y, por otro, se conviertan en sus guardianes.
El programa se inició en 1999 y, de acuerdo con los expertos consultados para este reportaje, ha sido un mecanismo eficaz para contener la tala masiva de manglar que se dio entre las décadas de los 70 y los 80 —con el ‘boom camaronero’ y la expansión urbana—. Durante esa época, Ecuador perdió más del 27% del manglar que tenía el país —en términos de vegetación.
En la actualidad, según cifras del Ministerio, existen más de 98 000 hectáreas concesionadas a diferentes asociaciones en cinco provincias costeras de Ecuador: Guayas, Esmeraldas, El Oro, Manabí y Santa Elena. Esto representa el 62 % de las 157 000 hectáreas de manglar en el país. Además, están en trámite otras 10 solicitudes.
Y ha sido gracias a ese programa, según los expertos, que la cantidad de manglar en el país se ha mantenido casi intacta durante este siglo: al encargar el mangle a estas comunidades, generan un sentido de pertenencia y la necesidad de protegerlo. Así, ellos suplen una falencia del Estado, incapaz de ejercer un control efectivo en zonas tan alejadas como Puerto Buena Vista.


Las comunidades que ocupan las riberas del golfo de Guayaquil juegan un papel primordial, porque aquí se encuentra el 80 % del manglar ecuatoriano. En la zona están, además de la isla Puerto Buena Vista, isla El Conchal, isla Puerto Salinas, isla Santa Rosa, isla Las Loras, isla San Vicente, isla Tamarindo, isla Puerto Roma e Isla Puerto La Cruz. Para ubicarse y para señalizar sus mapas, los pobladores utilizan nombres que inventaron sus antepasados: La Zanja, La Caleta, La Punta de la Virgen, El Letrero.
El Ministerio, en la información entregada para este reportaje, explica que, al entrar a ser parte del programa, estas asociaciones de cangrejeros se comprometen, entre otras cosas, a: proteger este ecosistema y reportar cualquier afectación; entregar un plan de manejo y cumplirlo; usar únicamente artes de pesca permitidas; acatar las vedas —periodos en que la extracción del cangrejo está prohibida— y las tallas mínimas de captura.
Cuidado y protección
La vida de los cangrejeros gira en torno al manglar. Es un oficio que se hereda y se enseña a los niños a partir de los 12 años. La especie que pescan es el cangrejo rojo (Ucides occidentalis). Como la concesión permite únicamente la extracción de cangrejos machos adultos —con al menos 7,5 centímetros de largo de caparazón—, lo primero que se debe aprender es a diferenciarlos de las hembras y las crías. “Uno empieza por ver el tamaño del hueco y la cantidad de lodo que bota un cangrejo de su madriguera”, dice uno de los cangrejeros reunidos junto a la orilla. “Hueco grande y mucho lodo, es macho”, explica otro. “En verano también se ve el tamaño de la huella en la arena”.
César Rodríguez, el presidente de la comuna, ofrece otra explicación más técnica: “También es por el cefalotórax del cangrejo. Así se llama la zona del ‘ombliguito’: en el macho es finito, plano; en la hembrita es redondito, como barriguita. No hay cómo perderse. Además, la pata de la hembra es pequeña y ‘ronchudita’, tiene bastantes puntitos; la del macho es grande y lisa, sin puntitos. Desde lejos ya uno ve si es macho o hembra”.
Rodríguez está casado, pero no tiene hijos; se compró a crédito una lancha, que terminó de pagar en año y medio, y ahora gana 250 dólares al mes gracias al aprovechamiento sostenible del cangrejo.

La Asociación Puerto Buena Vista tiene bajo su protección 450 hectáreas de bosque. Trabajan de lunes a sábado y, en un buen día, Rodríguez puede pescar unos 56 cangrejos, que son atados en una fila larga que llaman plancha. Esa misma plancha la puede vender en el mercado Caraguay a unos 45 o 50 dólares.
Los domingos, en cambio, se turnan por orden alfabético para hacer las rondas por el manglar. Lo llaman “rutina de custodia”. “Cada rutina toma dos horas y van dos personas”, dice Rodríguez.
En 11 años solo una vez encontraron gente talando su manglar. Fue en 2016 y era personal de una de las camaroneras. Avisaron al Ministerio del Ambiente, como establece el acuerdo, y las autoridades actuaron. La tala se detuvo. No ha vuelto a suceder.


Puerto Buena Vista no tiene agua potable ni alcantarillado ni ningún tipo de telefonía. Hay internet inalámbrico, que funciona apenas en determinados puntos y luz eléctrica sólo entre las seis de la tarde y las once de la noche, gracias a un generador que compraron haciendo una colecta. El agua que usan para los baños, ducharse o lavar ropa proviene de un pozo que ellos construyeron para llegar a un foco de agua dulce; y la que usan para beber la compran a unos lanchones que pasan semanalmente por cada isla. Cobran 3,5 dólares por un tanque de 60 galones, que dura toda la semana.
La única escuela del sector se llama Gabriel García Márquez. Se ubica en el fondo de la aldea, rodeada de una tienda de abarrotes, la iglesia, niños corriendo de lado a lado y una anciana que lo mira todo a través de la ventana de su casa.
Nadie enseña bachillerato. Cuando los niños cumplen 14 o 15, es momento de ‘cangrejear’.
Las vedas son dos veces al año: una en febrero, la época de apareamiento de los cangrejos; y otra en agosto o septiembre, la época en la que mudan de caparazón. Como la pesca está prohibida, se aprovisionan y pasan esos meses prácticamente en sus casas.

La importancia del mangle
“Es realmente un espectáculo la vida en el manglar”, dice la bióloga Natalia Molina, docente investigadora de la Escuela de Ciencias Ambientales de la Universidad Espíritu Santo (UEES), de Guayaquil. Ecológicamente, explica, los manglares tienen condiciones únicas, que los diferencian de otros ecosistemas: son considerados anfibios, porque viven entre el agua y la tierra; y son de aguas salobres, mezcla de dulce y sal.
Eso les otorga su gran capacidad de retener carbono. “Hay riqueza de carbono orgánico (proveniente de organismos vivos) que se almacena en el manglar, a mayor velocidad y en mayor cantidad que en otros ecosistemas”, dice.
¿Por qué retienen más carbono? El intercambio de agua dulce y salada permite que el ciclo de nutrientes sea mucho más rápido que en otros ecosistemas: cuando sube la marea, llegan muchos organismos marinos que ayudan a la degradación; cuando baja la marea, queda un sinnúmero de bacterias que aceleran todos los procesos biogeoquímicos del suelo.
“En las selvas tropicales toda la materia orgánica se lava del suelo por la lluvia, y el carbono se ubica en sus partes expuestas al aire (biomasa aérea). En los manglares, la materia orgánica y el carbono se acumulan en el suelo, hasta a dos metros de profundidad”, agrega la investigadora Molina.
Además, al ser árboles y arbustos de “flora leñosa” (que desarrollan tallos sólidos y fuertes cubiertos de corteza, que les proporcionan resistencia y soporte vertical, permitiéndoles crecer alto para competir por la luz solar), tienen una gran cabida de hojarasca, que se descompone rápidamente gracias a complejos bacterianos únicos, y eso favorece el almacenamiento de carbono. “Y un tercer factor —sigue la experta— es el intercambio constante de nutrientes por la influencia de la marea”.

Esta capacidad del manglar ayuda rápidamente a retener los gases de efecto invernadero. Esto, para Molina, representa un gran beneficio para el ambiente. Pero existen también beneficios para las comunidades que viven en torno a él: “Tienen un ambiente mucho más sano, un aire más limpio, que beneficia a la salud. Y ahora se habla incluso de buscar compensaciones económicas por el carbono azul que retiene el manglar, lo cual podría representar un beneficio adicional para estas personas”, dice la experta, aunque aclara que aún no se ha logrado determinar el valor por cada tonelada de carbono azul que retiene el manglar.
En 2024, la UEES publicó la ‘Guía de manglares del Ecuador’, un proyecto liderado por Molina que identificó 13 especies. Una fue catalogada como ‘casi amenazada’, cuatro como ‘vulnerables’, siete bajo ‘preocupación menor’ y una no fue evaluada.
Para explicar las funciones de estas especies, Molina las compara con un equipo. En primera línea los mangles rojos, que cumplen la función de proteger: “Los manglares protegen la línea de costa, capturan la salinidad que viene del mar. Donde se ha quitado manglar, los suelos se vuelven salinos. También nos protegen del oleaje, de las marejadas”.
En segunda línea, más hacia tierra, los mangles blancos y los negros, con raíces como lápices y otra función: estabilizar el suelo. Y más atrás, en tercera línea, otros que Molina llama “facultativos”, como el mangle botón, que lanza sus hojas y sirve de alimento para muchos organismos.
“Es una arquitectura maravillosa, un condominio con espacio para todos”, dice Molina.

Evitar la trampa
A 10 minutos en lancha desde la isla Puerto Buena Vista, está la isla Puerto Roma, la más poblada del golfo, con 1500 personas, el 95 % de las cuales dependen de la pesca de cangrejo. Su muelle es grande y de materiales sólidos. Tiene una sede comunal, una pequeña cancha de fútbol, una calle larga que empieza seca, pero termina lodosa como el manglar; y, junto a varias lanchas atracadas, pescadores que lavan los cangrejos producto de la faena del día.
El pueblo —como tantos otros— se construyó a partir de la migración. “Mi abuelo me contaba que al principio había tres casitas —dice Máximo Jordán, presidente de la Asociación 21 de Mayo—. Luego fueron ocho, quince y así fue creciendo. Hay gente de muchos lados y se enseñaron a ser cangrejeros”.

Tampoco tienen agua potable ni telefonía; el internet llegó con la pandemia porque los niños no podían estudiar. Tienen un generador más potente y electricidad desde las cinco y media de la tarde hasta la medianoche.
En Puerto Roma hay 316 cangrejeros: 230 en la Asociación 21 de Mayo y 86 en la Cooperativa 4 de Octubre. Tienen bajo su cuidado 3000 hectáreas de manglar. Para hacer las rondas se organizan en grupos de 12 o 14 personas, con cuatro recorridos por semana. “No son días fijos, sino rotativos. Y también las horas: a veces a las 5 o 6 de la mañana, a veces a las 2 o 3 de la tarde”, explica Jordán.
En 11 años de concesión tampoco han registrado casos de tala, pero sí luchan cada semana contra un arte de pesca que llaman “trampa”. Para elaborar la trampa, cangrejeros que invaden su manglar colocan redes sobre la entrada a la madriguera del crustáceo; cuando sale el cangrejo, queda atrapado. La red es colocada con raíces que rompen y clavan como estacas. Se afecta el manglar y así caen muchas hembras y crías.
“Cada cangrejo hembra puede tener más de 260 000 crías al tiempo, y las capturan con trampa. Esto es prohibido, pero se hace”, dice Jordán. Por eso, cada vez que encuentran a alguien colocando una trampa, lo obligan a retirarse; y en sus rondas se dedican a quitar trampas y a liberar cuantas hembras les sea posible.

La efectividad del sistema
“Si no hubiésemos tenido esta estrategia (de concesionar zonas de mangle), ahorita tendríamos mucho menos manglar”, dice la bióloga Natalia Molina, de la UEES. “Si hablamos sólo de vegetación —agrega—, en 37 años (entre 1969 y 2006) perdimos el 27 %, que equivale a unas 56 000 hectáreas. Pero, si contamos las salinas —las explanadas dentro del bosque de mangle que cumplen un papel vital—, se perdió el 50 %. Aunque no quiere decir que ya no exista, con estas estrategias (como las rondas) se ha logrado contener la tala”.
En la presentación de la ‘Guía de manglares del Ecuador’ se lee: “A nivel nacional, los manglares han sido explotados para obtener madera, carbón y taninos. Pero el impacto más significativo ha sido la conversión de zonas de manglar en áreas para la acuicultura, la producción de sal y la agricultura (…) Solamente entre las décadas de 1970 y 1990, Ecuador perdió el 27,6 % de sus bosques de manglar, principalmente debido a la industria del camarón y la expansión urbana”.

La industria camaronera es la consentida de la economía ecuatoriana. En el primer trimestre de este año, ocupó el primer lugar entre las exportaciones no petroleras, representando una venta total por más de 1800 millones de dólares y 326 000 toneladas.
En el trayecto del golfo de Guayaquil son claros los lugares en los que el mangle se corta repentinamente por las piscinas camaroneras; las lanchas de los pescadores se cruzan frecuentemente con gabarras —embarcaciones de gran tamaño— que pueden transportar quintales de alimento para camarón, tractores, volquetas y otras maquinarias usadas por las exportadoras.

Pablo Guerrero, director de conservación marina en WWF, lleva cinco años estudiando el manglar. Habla de tres fases: la primera (el ‘boom camaronero’), en la que se registró una acelerada deforestación para establecer las piscinas; la segunda (de 1990 al 2000), que él llama una fase de estabilización, cuando la expansión de la tala se detuvo; y una tercera, un periodo de recuperación a través de estos acuerdos de concesión.
“Es una estrategia fantástica —dice— porque el Ministerio del Ambiente no tiene capacidad de control en sitios lejanos. Tener a la comunidad empoderada, con los derechos que les da la concesión para el manejo del área es bueno, porque ellos son los más interesados en que todo se conserve. Y le prestan un servicio al Estado, que está en Quito y Guayaquil, lejos de donde está la acción”.


Actualmente, agrega, la tala es mínima —algunas camaroneras, personas que buscan su madera—, pero la cifra de hectáreas de manglar se ha mantenido estable durante 26 años y ese es un “buen indicador”.
Luego de analizar 20 áreas concesionadas en la provincia de El Oro, la tesis ‘Efectividad de manejo de acuerdos de uso sustentable y custodia de manglar’, publicada en 2019 por la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), concluye que: “Son una herramienta efectiva para la conservación del ecosistema manglar y para la economía de las comunidades ancestrales”.
WWF forma parte, junto a otras organizaciones como Conservación Internacional y The Nature Conservancy, de la Alianza Global de los Manglares. En el capítulo Ecuador, hay miembros de la academia, comunidades y científicos.
Como parte de su trabajo, WWF no sólo ha dotado a comunidades como la de Puerto Buena Vista de radios de comunicación y computadoras, sino que ha ayudado en la delimitación y señalización del área concesionada, y en la elaboración de informes. “Lo importante es que las comunidades hagan el autocontrol”, dice Guerrero.



El futuro
Los cangrejeros tienen la sonrisa espontánea. César Rodríguez, el presidente de Puerto Buena Vista, dice que asociarse y ser parte de los acuerdos de conservación ha sido una buena decisión: “Ha servido para proteger el manglar, conocer su importancia; así como la de nuestro crustáceo, que es el cangrejo. Queremos que sea algo de largo aliento, que nos alcance a todos. Se siente que es nuestro, nuestro manglar. Por eso lo cuidamos así, que nadie nos lo tale, que nadie venga a invadir”.

El sol no se decide a salir del todo y, por momentos, unos nubarrones cubren el golfo de Guayaquil. Las decisiones de Donald Trump, en Estados Unidos, sobre la cooperación internacional, obligaron a organizaciones que los apoyaban a suspender momentáneamente su trabajo. Pero Pablo Guerrero, de la WWF, dice que están buscando otros medios de financiamiento para retomar con fuerza el proceso en el manglar.
El camino de regreso toma otra hora y, al llegar a Guayaquil, lo primero que se ve es el mercado Caraguay, el más grande de mariscos en Ecuador. La plataforma donde los pescadores venden sus productos es un cuadrado de cemento donde el movimiento no cesa. Atrás quedan los cangrejeros, que retomarán sus rutinas de cuidado y protección del manglar.
Esta es una publicación original de nuestro medio aliado Mongabay Latam.