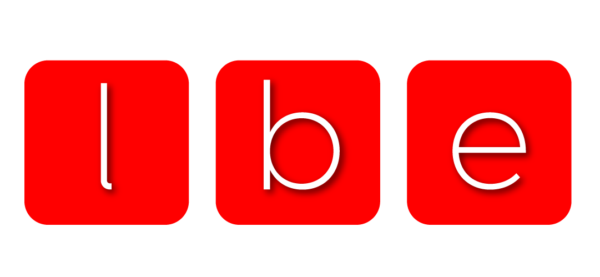Por Koya Shugulí
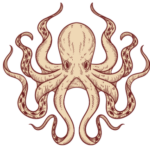
La lucha de los pueblos indígenas por conquistar sus derechos se extiende por todo el mundo. En Latinoamérica, el neocolonialismo recorre sus venas abiertas, como ya lo diría Galeano, en su histórica obra de 1971. La colonización marca el modelo de relacionamiento que se impone en gran parte del continente y Ecuador no es la excepción. La desconexión, la invisibilización y la subordinación opresiva rigen las relaciones de los pueblos y nacionalidades indígenas con el Estado ecuatoriano. Pese a los múltiples intentos por reestablecer esta relación, no se avizoran buenos resultados, al menos eso se puede deducir de las tres últimas protestas indígenas de 2019, 2022 y 2025.
En ese sentido, la Constitución del 2008 marca un hito dentro de la extensa lucha de los pueblos y nacionalidades indígenas del país por romper una estructura racista, monocultural, monolingüística, institucionalizada, hegemonizante, decimonónica y positivista, al definirse a sí mismo como Estado Plurinacional e Intercultural. Estas dos acepciones llevan en sí mismas una carga histórica importante ya que a pesar de representar pequeños avances en la constitución ecuatoriana, implican enormes y muy complejos desafíos en su implementación, puesto que reconocen la existencia de múltiples comunidades políticas y con ello, nuevas cosmovisiones y formas propias de planificar, formular, administrar y evaluar políticas públicas.
En Ecuador, según el censo del 2022, el 7,7% de la población se autoidentifica como indígena. Esta población conformada por 1’301.887 personas está dividida en 14 nacionalidades y 18 pueblos (Sgdpn, 2022). El Estado ecuatoriano reconoce como titulares de derechos y obligaciones a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y garantiza −en el capítulo cuarto del Artículo 57 de su Constitución− 21 derechos colectivos, entre ellos, su derecho a la autodeterminación, a mantener sus “propias formas de organización social”, al “ejercicio de la autoridad”; y en relación a sus territorios, a conservarlos y “participar en el uso, usufructo y administración de los recursos naturales renovables” que se hallen en ellos, además de otros derechos reconocidos en pactos, convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos humanos.
Sin embargo, a pesar de contar con marcos jurídicos nacionales e internacionales que contemplan estos derechos, en la práctica todavía no existe una ruta clara para implementar el Estado Plurinacional e Intercultural, lo que deriva en la vulneración sistemática de los derechos de pueblos y nacionalidades indígenas.
Para entender esta problemática, es importante identificar los desafíos que se presentan en la actualidad para la formulación, implementación y evaluación de políticas públicas que garanticen la gestión y gobernanza de tierras y territorios indígenas a través de sus propios modelos de autonomía territorial. En ese sentido, nacen las circunscripciones territoriales indígenas, que están normativamente reconocidas desde la Constitución de 1998. Sin embargo, luego de casi treinta años, no hay una sola CTI en la actualidad a pesar de que un sin número de pueblos y nacionalidades han atravesado el interminable camino de constituir una.
¿Por qué no permitirles a los pueblos y nacionalidades construir sus CTIs? ¿Acaso una de las razones para plantear una nueva Asamblea Constituyente es seguir vulnerando sistemáticamente y con mayor fuerza los derechos de los pueblos indígenas? Cuando nos preguntemos por qué existen manifestaciones continuas, recordemos que las vulneraciones a nuestros derechos también son continuas, profundas, desgarradoras, alarmantes y feroces, y que ante esta realidad, los pueblos y nacionalidades decimos ¡basta! Mientras nuestros derechos reconocidos en la Constitución no sean respetados, nuestro legítimo derecho a la resistencia será la respuesta.