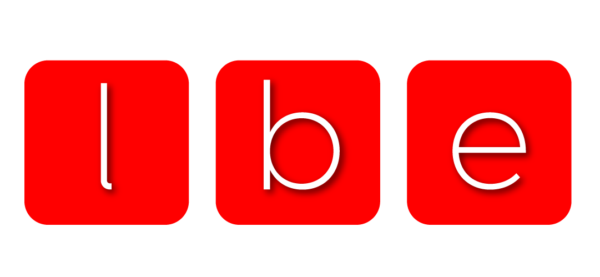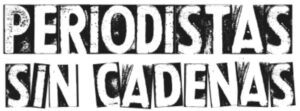Aunque las mujeres lideran el 51% de las investigaciones científicas en Ecuador, solo dos de cada 10 ocupan cargos directivos en las universidades públicas y privadas del país.
Las mujeres, además, representan el 41% de todas las personas vinculadas a la ciencia, pero solo 11 han sido reconocidas con el premio Eugenio Espejo, que premia, entre otras actividades, a la trayectoria científica.
Por Dagmar Flores
Con una sonrisa radiante, la pequeña Katya correteaba en el jardín de su casa. Cuidadosamente, se acercaba a las plantas, las analizaba, las observaba, se maravillaba y luego les hablaba. “Desde muy pequeña me fascinaron las plantas, representaban el momento silencioso y pacífico que tenía, no solo por lo lindas que son sino por todo lo que nos aportan. Yo conversaba con ellas y hasta ahora lo hago cuando las veo tristes”, cuenta hoy, 58 años después.
Licenciada en Biología, con un doctorado y un posdoctorado en Botánica, obtenidos en Dinamarca y en Alemania, respectivamente, Katya Romoleroux es ahora profesora en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

“Yo decidí estudiar Biología pura y teníamos muchas salidas de campo –recuerda hoy–; eso complicaba el acceso para las mujeres porque significaba dejar a sus familias o a sus padres”. En su curso, la mejor estudiante era una mujer, pero lamentablemente terminó dejando la carrera porque se casó y tuvo que cuidar a sus hijos.
Katya estudió su licenciatura en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE), donde hoy lleva más de veinte años enseñando. Aunque su carrera estaba dirigida por mujeres, la mayoría eran extranjeras, sin hijos, y eran de las pocas que coordinaban una carrera en la universidad.
Desde el Laboratorio de Botánica Sistemática que fundó en la PUCE, Katya recuerda que cuando regresó de su posdoctorado en Alemania, no pudo seguir trabajando en campo porque se quedó embarazada. Tuvo que dejar a su hijo de tres meses en casa para dar clase. “Ese primer año fue casi imposible hacer publicaciones científicas”, confiesa.
Las cifras oficiales muestran que el camino hacia la equidad en la educación superior sigue siendo un reto. En Ecuador, aunque las mujeres representan más de la mitad de la población, solo el 22,3 % de ellas ha alcanzado un título de tercer o cuarto nivel, y apenas el 2,2 % cuenta con un doctorado (PhD), según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC). Estos números reflejan avances importantes en la formación académica femenina, pero también dejan ver la persistente brecha de género en los espacios de toma de decisiones académicas.
La historia de la educación y la ciencia en el país también está marcada por mujeres pioneras que abrieron caminos. Juana Miranda Petrona, por ejemplo, fue parte de un grupo de ilustres especialistas con quienes fundó la Maternidad de Quito, en 1899. Se desempeñó como docente de Obstetricia en la Universidad Central desde 1892, siendo una de las primeras profesoras universitarias en Ecuador. Su ejemplo allanó el camino para generaciones de mujeres que hoy asumen roles de liderazgo en la academia.
“Se cumplen 100 años de la irrupción de la mujer, 100 años desde que Matilde Hidalgo se graduó”, comentaba con emoción María Augusta Espín en la sesión solemne para presentar los resultados del proyecto Mujer y universidad: 100 años de irrupción, que organizó la Universidad Central del Ecuador (UCE) en noviembre de 2021. María Augusta llevaba dos años como la primera vicerrectora académica y de posgrado de esta, la universidad más antigua y grande del país. Es decir, había transcurrido un siglo para que una mujer lograra un puesto directivo en esa universidad.
María Augusta es socióloga graduada de la UCE, a la que representó entre 2019 y 2024. Tiene una maestría en Antropología y un doctorado en Ciencias Sociales.

Desde 2014 se había vuelto una figura visible entre los docentes por su trabajo como diseñadora de proyectos de investigación semilla para diferentes facultades de la UCE. Cuando llegaron las elecciones de autoridades de la institución, en 2018, su jefa la mocionó como candidata. “Ella lo planteó como un deber para la universidad, dijo que era una responsabilidad devolverle algo a la institución que te está dando trabajo, un salario, y lo asumí así”. Luego sobrevino la tensión que traería la campaña, debido a la efervescencia política que caracterizaba a esa universidad.
Sin embargo, sus contrincantes —en su mayoría hombres— cuestionaron su postulación y pusieron en duda sus méritos profesionales. María Augusta dice que demostró con mucho carácter que merecía el cargo. “No era el liderazgo que pensaban o esperaban –recuerda, con un tono suave– y eso les hizo aterrizar. Siempre se ha buscado cuestionar a la mujer como alguien pasiva o sumisa, que prefiere ceder, y al principio esperaban que yo fuera así”, explica ahora, desde su oficina compartida, en la Facultad de Ciencias Sociales, donde ahora es docente a tiempo completo.
El artículo El rol de la mujer en espacios de docencia y cargos directivos en instituciones de educación superior: estudio de caso de la Universidad Central del Ecuador (2010-2020), reconoce que la UCE ha contado, en su mayoría, con docentes hombres, aunque con el paso del tiempo esa brecha se haya reducido. “El porcentaje de las docentes mujeres en las áreas académicas mencionadas oscilaba alrededor del 20 % (en 2010), pero en el período académico 2019-2020 ya se posicionaba alrededor del 50 % en ciertas facultades”, se lee en el documento.
María Augusta entrecierra sus brillantes ojos café y cuestiona que haya pasado décadas sin que ninguna mujer fuera designada rectora o vicerrectora de la UCE. “La legislación cambió y la Ley Orgánica de Educación Superior estableció en el 2018 que se debía cumplir con la paridad de género en las autoridades de las universidades”, señala, como si el dato sirviera para marcar un parteaguas en esta injusta historia.
En efecto, desde entonces, se reveló la dificultad de encontrar mujeres que cumplieran con todos los requisitos para cargos dirigenciales, por un lado, debido al escaso número de mujeres que habían logrado convertirse en profesionales, en comparación con los hombres, y, por otro lado, como resultado de la sistemática práctica de limitar su participación por el hecho de ser mujeres. “Con mi colega (María Gavilánez, primera vicerrectora electa de investigación y doctorados de la UCE) tuve que ganarme a pulso mi cargo. Había mucha duda de nuestra capacidad, tal vez si un hombre joven llegaba al cargo, no habría sido cuestionado”, narra con cierto aire de frustración.
El estudio Paridad de género entre las autoridades del sistema de educación superior ecuatoriano, escrito por Christian Escobar y publicado en septiembre de 2022, señala que la concentración de hombres como rectores de universidades se rompe recién durante los últimos diez años y, aún así, la brecha es todavía muy amplia. En el 2021, el 77,48% de los 111 rectores de universidades e institutos superiores tecnológicos del país eran hombres, frente al 22,52% de las mujeres. Además, el resultado depende mucho de la naturaleza de las universidades, “la probabilidad de encontrar una rectora en universidades públicas, con respecto a una privada, es de apenas 0,7”, explica el texto.

Florinella Muñoz es una de aquellas mujeres que desafía a las estadísticas. Se convirtió en la primera rectora de la Escuela Politécnica Nacional (EPN) en 2018. Es ingeniera química y doctora en Ciencias Naturales. Se graduó de esa misma universidad en 1993 y desde el 2000 fue designada profesora titular. “Ganamos (las elecciones) no porque fuéramos mujeres, sino porque se presentaron alternativas diversas y porque yo conocía la universidad desde adentro”, comenta Florinella en su oficina de la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria, donde se desempeña como docente desde 2023. Para ella, el liderazgo de las mujeres es diferente al de los hombres. Quizá por eso fue víctima de cuestionamientos y críticas de parte de sus propios colegas, quienes la acusaron de ser “muy dócil”. “Yo intenté que mi rectorado fuera más horizontal, con más diálogo, más participación, y que hubiera un proceso de mayor acercamiento”, narra hoy con orgullo. Le emociona conversar sobre su equipo de investigación, conformado en su mayoría por mujeres. Ellas la acompañan en su oficina, un espacio de dos ambientes que resulta ya pequeño para las cuatro integrantes.
“Este edificio es antiguo –cuenta Florinella mientras camina a paso lento por los pasillos del edificio–, uno de los más antiguos, y está aquí desde que se inauguró la universidad”, explica. Sus ojos denotan cariño, quizá reverencia por ese claustro que la acoge. Recuerda cuánto ha cambiado la institución desde que ella era estudiante y luego canaliza su emoción para contar algunos cambios que se han hecho durante su gestión.
La EPN fue fundada en 1869 por hombres científicos que promovían el desarrollo técnico. No fue sino hasta 1960, según cuenta Florinella, cuando llegaron las primeras mujeres a trabajar en el área administrativa. Y las primeras ingenieras se graduaron una década después. Es decir, solo han pasado 55 años desde entonces.
A pesar de ciertos avances indiscutibles, Florinella asegura que la discriminación por el género en la academia sigue presente. En la EPN, solo el 30% de estudiantes son mujeres y profesoras. “Esta universidad es fundamentalmente técnica y de ingenierías, y existen factores sociales y laborales que no han permitido incrementar este porcentaje”, explica.
El 41,62% de mujeres en la academia participan en cargos directivos en universidades y escuelas politécnicas, pero solo 14 son rectoras, según un informe del 2023, emitido por la Subsecretaría de prevención y erradicación de violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes, del desaparecido Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. ONU Mujeres, por su lado, explica que el 18% de los cargos de rectorados y vicerrectorados de estas instituciones son ocupados por mujeres.
“He tenido que ser el inicio de muchas cosas”, suelta Rebeca Castellanos, serena. Rebeca es venezolana y licenciada en Educación, con maestría en Recursos Humanos, y además es doctora en Ciencias Pedagógicas. Llegó a Ecuador en 2015, se enamoró del país y nunca más se fue. Ella fue la primera rectora electa de la Universidad Nacional de Educación (UNAE), cuya sede se encuentra en Azogues, provincia de Cañar. Fue elegida en el 2021 para ocupar el cargo hasta diciembre de 2025.

Su historia como pionera es ya una marca en su trayectoria: fue la primera directora de Bienestar Universitario en Venezuela y la primera mujer electa como decana de Educación, Humanidad y Arte. El primer doctorado en Educación que existió en Venezuela es obra suya.
En el 2014 se jubiló y en 2015 encontró en internet una propuesta de trabajo en Ecuador como docente de la UNAE, institución que apenas se había creado hacía dos años. Rebeca postuló sin pensarlo y solo meses más tarde estaba viajando para asumir su nuevo cargo. “Estaba experimentando la creación de una universidad nueva y además exclusiva para la pedagogía, lo cual era mi fuerte”, cuenta. Del otro lado de la pantalla, Rebeca responde a nuestra entrevista con un lenguaje formal y serio, y dosifica sonrisas.
El mismo año en que ingresó a la UNAE, fue nombrada directora de Posgrado. En el 2016 le nombraron vicerrectora académica, pero, a la vez, la Universidad de las Artes (Guayaquil) le solicitó ser parte de la Comisión Gestora. Había asumido dos cargos gerenciales en un mismo año. “Creo que tengo habilidades para coordinar trabajo, equipo, y aprendí a tener una mirada estratégica”.
Pero el camino no fue sencillo. Rebeca recuerda que los puestos que iba añadiendo a su hoja de vida “incomodaban” a ciertos colegas por ser mujer. Eso motivó su salida de la UNAE. “Había personas que pensaban que yo tenía ambición de poder y que quería cargos y más cargos, cuando realmente no era así. En esa época había muy pocos profesionales en Ecuador que tuvieran los requisitos para ocupar cargos de dirección en universidades”, dice.
Pero los retos no solo estaban ligados a su condición de género sino también a su país de origen. “Hubo una crisis de xenofobia en Ecuador que generó un rechazo contra los venezolanos (…), ese fue uno de los elementos que más me afectó emocionalmente”.
A finales de 2020 volvió a la UNAE porque le ofrecieron postularse para ser rectora y, a pesar de que logró un 83% de votación, su designación fue apelada desde diferentes frentes: el excandidato a la Presidencia de la República, Andrés Arauz, presentó una acción de protección en contra de las autoridades electas alegando que el proceso de elección estaba viciado, pero el juez falló a favor de Rebeca en primera y segunda instancias. Además, hubo una denuncia por supuesta falsificación de uno de sus títulos profesionales, que tuvo que ser desmentida para que su caso sea archivado.
A pesar de estas victorias judiciales, Rebeca siguió enfrentando acusaciones de carácter xenófobo para poner en entredicho su ejercicio en el rectorado, con el uso de cuentas falsas en redes sociales. “Todo esto afecta la estabilidad de uno”, confiesa hoy desde la oficina del rectorado de la UNAE.
Los retos particulares de un país convulso
Ecuador es un país que -desafortunadamente- no ha conseguido vencer sus recurrentes crisis políticas y de institucionalidad. Esa incapacidad se manifestó con crudeza durante la pandemia del covid-19.
El artículo Mujeres ecuatorianas en la educación superior: (im)percepción de la doble presencia y la naturalización de los roles de género durante la pandemia ocasionada por Covid-19, explica que el impacto de la emergencia sanitaria en el rendimiento laboral y académico de las mujeres fue mayor. Mientras los hombres dedicaron alrededor de una hora y media más al trabajo doméstico y de cuidado diario, las mujeres aumentaron ese tiempo en más de dos horas. Esa diferencia, según el estudio, sí fue estadísticamente significativa. En promedio, las mujeres calificaron la afectación con un puntaje de 6,65 sobre 10, mientras que los hombres con 5,95. Es decir, la pandemia profundizó la “doble presencia” femenina: el esfuerzo de sostener al mismo tiempo el hogar y la vida profesional o académica.
Para las autoridades universitarias de todo el país, de la región y del mundo, este reto no tenía precedentes en los cuales pudieran sostenerse las acciones a tomar. Había que lidiar con un desafío colosal y absolutamente inédito. La implementación de clases en línea era una urgencia, pero también lo era la del cuidado del personal de las universidades.
María Augusta tuvo que transformar más de 400 años de historia presencial en la Universidad Central en una institución virtual, y tuvo que hacerlo en un tiempo récord. El 98% de las clases, hasta ese momento, se dictaba en modalidad presencial y en apenas tres meses consiguió, junto al equipo de la institución, trasladar las clases a la modalidad virtual, capacitar a los profesores y dotar a la institución de tecnología adecuada para enfrentar la emergencia.
Rebeca cree que el rol de la mujer en los puestos dirigenciales del sector académico es necesario porque brinda un enfoque más humano que permite trabajar “en comunidades de paz”.
Florinella y María Augusta también tuvieron que tomar decisiones en medio de la coyuntura que presentaron las movilizaciones sociales de octubre de 2019 y de junio de 2022, que paralizaron gran parte de las actividades a escala nacional. Para cumplir con este propósito, Florinella incorporó un grupo de “embajadores de paz” compuesto por rectores de otras instituciones públicas, como una forma de mediar durante las protestas. “En las universidades se debe promover espacios de paz y trabajar por las resoluciones de conflictos, por el camino del diálogo y la empatía”, reitera.
Entre la meritocracia y la idiosincrasia que discrimina
Cuando María Augusta Espín decidió postularse al rectorado, sabía que la normativa no estaba pensada para todas. Según la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), quien aspire a dirigir una universidad debe cumplir seis condiciones: estar en goce de los derechos de participación, poseer un título de doctorado, haber ejercido la docencia o la investigación durante al menos cinco años —tres de ellos a tiempo completo—, haber accedido al cargo por concurso público, contar con experiencia en gestión universitaria y haber publicado seis proyectos relevantes en su campo.
Suena razonable, pero en la práctica se trata de un filtro que no siempre se aplica. “De los 2.500 docentes que había en la Universidad, apenas 25 cumplían con todos los requisitos”, recuerda María Augusta. Entre ellos, las mujeres eran minoría. No solo porque pocas alcanzaban el grado de doctorado, sino porque muchas de las que podían hacerlo no querían exponerse a la política universitaria, un terreno históricamente masculino.
Las cifras confirman lo que María Augusta describe. En 2021, según un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), tres de cada cuatro rectores en Ecuador eran hombres. Y no todos cumplían los requisitos que exige la ley: uno de cada cuatro ni siquiera tenía doctorado, aunque los hombres tenían 1,5 veces más probabilidades de tenerlo que las mujeres rectoras. Apenas el 42% de las autoridades universitarias cumplía con el mínimo de publicaciones científicas, y entre quienes alcanzaban ese estándar, predominaban quienes poseían doctorado. Aun así, las mujeres, aunque son menos, suelen publicar más.
El estudio internacional, publicado en 2025, Women’s participation in the research development of a country reveló que casi dos de cada tres artículos científicos están firmados por hombres. El mismo estudio detalla que el 30% de las mujeres científicas percibe discriminación y falta de oportunidades, muchas veces por falta de voluntad institucional. En Ecuador, ese desequilibrio se manifiesta en los reconocimientos: el premio nacional Eugenio Espejo, que celebra la creación científica, literaria y cultural, ha galardonado a 96 personas en tres décadas, pero solo 11 de ellas han sido mujeres.
Katya Romoleroux –la bióloga que jugaba con sus plantas cuando era niña– es una de las 11 mujeres reconocidas. Lo obtuvo en 2020. Dos años antes había recibido el premio Enrique Garcés, del Municipio de Quito, por su labor científica y educativa. “Me llegaron a insinuar que la beca que me gané en Dinamarca la estaban dando solo a mujeres”, comenta. En 2002, cuando ella tenía la posibilidad y los requisitos necesarios para dirigir el Herbario QCA, se decidió encargarle esa responsabilidad a un hombre. Diez años después, finalmente Katya se convirtió en la primera mujer en dirigirlo.
El Herbario QCA, ubicado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, es uno de los repositorios botánicos más importantes del país. Su colección, iniciada en 1971 con apenas mil muestras, hoy supera las 230.000 especies catalogadas en la base de datos Bioweb, abiertas a la comunidad científica. Allí, Katya coordinó investigaciones sobre evolución, ecología, conservación, y formó a nuevas generaciones de investigadores en el estudio de la flora ecuatoriana. Ya no se encuentra a cargo de la entidad.
Dejando huellas
En la PUCE, las mujeres lideran el 51% de los proyectos de investigación: 562 de 1.109 entre 2015 y 2018. Los datos señalan que mujeres científicas dirigen proyectos sobre salud y defensa de derechos humanos, pero en áreas como física o matemáticas el porcentaje se reduce considerablemente.
Katya fue la primera investigadora ecuatoriana en realizar un tratamiento taxonómico completo de la familia Rosaceae en Ecuador, un trabajo que consistió en clasificar, describir y organizar sistemáticamente las especies de esta familia de plantas. Ha descrito científicamente 11 nuevas especies y cuenta con más de 40 artículos en revistas indexadas. “No quisiera que mi legado sean mis libros o publicaciones, sino el cariño y el respeto por la naturaleza”, dice Katya.
Florinella en la EPN creó el Protocolo de prevención y actuación frente a casos de acoso sexual, discriminación y violencia, –con el apoyo de la GIZ (Cooperación Técnica Alemana). El proyecto Poli sin violencia implementó mesas de trabajo, campañas de concienciación, normativa institucional e incluso un curso virtual llamado Universidad segura, libre de violencia contra las mujeres. También fue la responsable de la implementación de dos carreras técnicas duales: Industrialización de la madera y Procesamiento de alimentos. Esta modalidad permite que la mitad del tiempo el estudiante esté en la universidad y la otra mitad en empresas especializadas en estas áreas. “Fue romper los esquemas de lo tradicional y dar espacio a la innovación”, comenta Florinella.
Ella está convencida de que se necesita abrir plazas de trabajo para mujeres en carreras que socialmente han sido vistas como destinadas solo para hombres, como la mecánica o la ingeniería civil. También busca motivar a que las mujeres técnicas de las universidades se involucren en espacios de toma de decisiones. “Que se atrevan a dirigir empresas, a participar en cámaras industriales y en la política, procurando que esta sea más objetiva”. Pero también considera la necesidad de trabajar en la formación de niños y jóvenes para concienciar sobre la violencia de género y erradicar estereotipos. “Espero que más mujeres se involucren en las áreas técnicas. Somos responsables, estudiosas, les invito a que se decidan por estas carreras. Espero ver también a más mujeres indígenas que vengan a las áreas técnicas y puedan llevar a su familia a un crecimiento”.
Durante su gestión, María Augusta lideró la creación de la Red de Mujeres en las Ciencias Sociales, un espacio interuniversitario que promueve la colaboración y la difusión de investigaciones producidas por mujeres en el país. Además, fortaleció los programas de vinculación con la sociedad, entre ellos el proyecto de atención al adulto mayor y el programa Cien días en salud. Su visión de una academia conectada con la realidad también se reflejó en proyectos como la Escuela Intergeneracional Wiñenani Pikenani, desarrollada junto a la nacionalidad waorani de Toñampare, en Pastaza. Allí, abuelos y abuelas se convirtieron en maestros de música, danza, artesanía y medicina tradicional, y compartieron su conocimiento ancestral con niños y jóvenes. La iniciativa, acompañada por docentes y estudiantes de Artes y Trabajo Social, dio origen a la Exposición Virtual Arte Waorani, una muestra que celebra la memoria, el arte y la resistencia del pueblo amazónico.
“A veces no me lo creo y veo cómo haber sobrevivido fue un aprendizaje impresionante, es increíble porque te hace entender estos procesos desde abajo, y la gran maquinaria profesional puede ayudar mucho en actividades cotidianas, frente a lo grande que fue ese cargo en las circunstancias que viví”.
Por su parte, Rebeca –impulsora del primer doctorado en Ciencias de la Educación en una universidad pública del país– promovió la apertura de dos sedes de la universidad: en Zamora Chinchipe y en Sucumbíos, acercando la educación superior a comunidades antes alejadas de la oferta académica. Además, desarrolló proyectos de vinculación con la sociedad que beneficiaron a más de 12.900 personas a nivel nacional y gestionó la entrega de más de 1.500 becas desde la UNAE.
“Cuando llegué a Ecuador dije que no asumiría más cargos de gestión, pero al ver que se estaba creando la universidad, me ofrecí”, cuenta. Jamás pensó que llegaría a ser rectora, pero decidió dejar de lado la comodidad y aportar su experiencia para el país. Estos cinco años de gestión los resume como un periodo de compromiso y de realización de un sueño: construir una universidad con visión y estabilidad. “Mi sueño se ha cumplido en un 98%, y eso ha sido posible gracias a un equipo que trabaja unido, que comparte visión y se ha mantenido firme pese a las diferencias”.
Decir “sí se puede” no es solo una frase bonita para Rebeca: implica claridad de propósito, persistencia, flexibilidad y resiliencia. “Se necesita madurez, perseverancia y amor por lo que uno hace. Hay que investigar sobre lo que ocurre alrededor del alumno; eso enriquece a la comunidad educativa y forma mejores estudiantes”.
Pese a los obstáculos históricos y estructurales, las mujeres se abren paso en la educación superior ecuatoriana. Sus trayectorias demuestran que la transformación de la academia es posible. Hoy, cada vez más mujeres ocupan espacios de decisión, investigan, dirigen proyectos y modelan nuevas formas de entender el aprendizaje en las Universidad ecuatoriana.
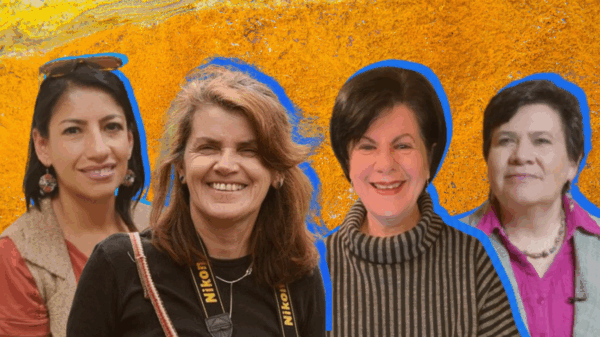
Contar la ciencia también es un acto de liderazgo femenino. Esta historia forma parte de una alianza entre Escuela GENIA y La Barra Espaciadora.