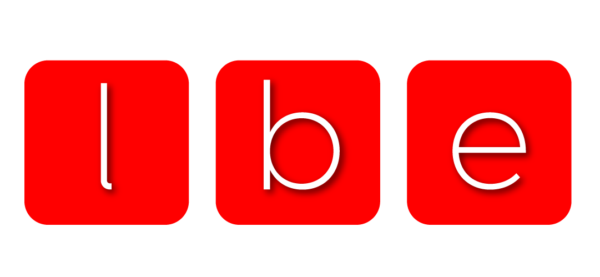Por Santiago Vizcaíno

Pedalear y escribir son dos formas de sufrimiento muy cercanas, dos ejercicios solitarios, dos expresiones de la libertad y el riesgo. Tim Krabbé dice que el ciclismo imita a la vida «como ésta sería sin la influencia perniciosa de la civilización». Cito: «Si ves a tu enemigo tendido en el suelo, ¿cuál es tu reacción más natural? Ayudarlo a levantarse. En el ciclismo lo matas a patadas». Sin duda, el ciclismo es un deporte cruel donde intervienen la voluntad y el sufrimiento. A mayor sufrimiento, mayor placer. ¿Qué lleva a las personas a permanecer durante cuatro o cinco horas sobre una bicicleta, pasar hambre, frío, dolores y sed? Quizá lo mismo que hace que una persona permanezca la misma cantidad de tiempo o más frente a una computadora o un papel con la intención de lograr un texto. Los dos son esfuerzos agotadores, donde intervienen el cuerpo y la mente, donde siempre se corre el riesgo de desfallecer y abandonar.
En el ciclismo como en la escritura las ganas de dejarlo todo están siempre allí. No pocas veces los ciclistas profesionales abandonan las carreras. No pocas veces los escritores profesionales abandonamos una novela, un cuento o un poema. Simplemente no damos más. En las dos actividades es importante saber cuándo parar. Los dos son ejercicios de profundo autoconocimiento. Incluso el ciclista urbano mide su propia condición al desafiar al tráfico de la ciudad, sortear veredas, transeúntes y motociclistas. Así el novelista transita por una serie de obstáculos de la imaginación. Cuando imagina una ciudad, lo hace como un ciclista. Nadie conoce la ciudad como los ciclistas urbanos. Ni siquiera los taxistas han de llegar a ese conocimiento que proporciona el moverse a través del propio cuerpo por otro cuerpo vivo que es el de la ciudad. Recuerdo que en una novela de Javier Vásconez hay un personaje femenino que atraviesa la ciudad desde El Batán al Panecillo mientras fuma. Sin duda, para Javier, no es precisamente Quito, es la ciudad que él imagina. Y allí sus personajes pueden hacer lo que les da la gana. Esa potestad del novelista y ese ejercicio de libertad es solo comparable al acto de andar en bicicleta.

Tanto el ciclismo como la escritura son actos solitarios. A lo sumo, una carrera individual que se corre en grupo. Pedalear, en mi caso, es mi forma de estar solo. Hay otras personas que tienen otros modos. Yo prefiero la bicicleta porque no puedo comprender la vida sin movimiento. Solo el movimiento hace que mi cerebro empiece a trabajar. Incluso cuando escribo, me levanto, camino, muevo los brazos. No puedo permanecer inmóvil por largos períodos. Padezco, además, del síndrome de las piernas inquietas. Por ello el ciclismo ha sido mi salvación. Por eso, además, me cuesta mucho la lectura de novelas muy largas, que tienen que ver con otro tipo de carácter o talante como lector. Yo prefiero las novelas cortas, los libros de poemas, los cuentos. Prefiero pedalear 40 kilómetros a ritmo endiablado frente a 120 kilómetros durante cuatro horas. El ciclismo, como la literatura, también me pueden aburrir. El gran Gabriel Zaid tiene un pequeño texto llamado «¿Cómo leer en bicicleta?», donde dice: «La bicicleta se hizo real, nos hizo reales: entró, bárbaramente, como a caballo en una iglesia. Pero si leer no sirve para ser reales, ¿para qué demonios sirve?»
Pensamos en nuestra primera bicicleta como si de nuestra primera novia se tratara. Unos con nostalgia, otros con dolor. Más allá del cliché romántico, montar en bicicleta es una experiencia de conocimiento de las facultades, tanto físicas como mentales. Los poetas, los novelistas y los cineastas, sobre todo, han sabido aupar el mito en razón de esa experiencia.
Mi padre solía contar que uno de los recuerdos más inolvidables de su niñez era cuando un niño «rico» le permitía una vuelta en su bici nueva, como pago por haberlo empujado toda la tarde. Cuando mi abuelo pudo permitirse comprarle una, se levantaba —mi padre— todas las mañana para limpiarla, y ahora sus amigos más pobres tenían que empujarlo. Se había convertido, en cierto modo, en un niño rico.
Yo no era un niño rico pero recuerdo con gran lucidez mi primera bicicleta BMX. Fue un regalo de mi tío Danilo por mi quinto cumpleaños. Y también recuerdo la primera vez en la que fui soltado a la carretera por mi abuelo materno, cansado supongo de tanto sostenerme de la parte posterior del asiento. Dice Marc Augé en Elogio de la bicicleta:
El primer pedaleo constituye la adquisición de una nueva autonomía, es la escapada, la libertad palpable, el movimiento en la punta de los dedos del pie, cuando la máquina responde al deseo del cuerpo e incluso casi se le adelanta. En unos pocos segundos el horizonte limitado se libera, el paisaje se mueve. Estoy en otra parte, soy otro y sin embargo soy más yo mismo que nunca; soy ese nuevo yo que descubro.
Esta experiencia es vital en tanto acelera el descubrimiento del mundo. Es el lento saboreo de la eternidad. De cualquier cosa uno puede olvidarse, menos de montar en bicicleta. Puede uno volverse a subir en una después de muchos años y recuperar ese conocimiento en un instante. La bici está ligada a la historia personal. Parecen obviedades, pero no es tan obvio que detrás de la historia de la bicicleta hay una historia poética, es decir, una literatura que ha hecho de este vehículo un instrumento como la lengua: es por medio de la bicicleta que me relaciono con el mundo, aunque no pueda designarlo directamente.
La historia de Occidente recoge los primeros rastros de la bicicleta en un apartado de la obra Codez Atlanticus de Leonardo da Vinci, donde el maestro italiano ya había diseñado un medio de transporte con dos ruedas y una transmisión de cadena como la que se usa en la actualidad, tres siglos antes de su tiempo. Paco Ignacio Taibo II, en La bicicleta de Leonardo, nos relata bien el episodio del hallazgo:
Hace apenas unos pocos años, en una de las múltiples restauraciones del códice, y tratando los conservadores de sacar a luz los reversos ocultos por la encuadernación, en la página posterior del folio 133, donde Leonardo había trazado un estudio arquitectónico de una fortaleza circular, aparecieron unos dibujos pornográficos (del tipo que en México son conocidos como “el gallito inglés”) y, mucho más importante, lo que indiscutiblemente parecía una bicicleta. […] todos ellos habían sido realizados en el siglo XVI, más de trescientos años antes de que la bicicleta fuera inventada, y trescientos cincuenta años antes de que el invento de la bicicleta llegara a la sofisticación del diseño allí mostrado. (La bicicleta de Leonardo).

En América Latina, la historia de la bicicleta está relacionada casi siempre con una memoria nostálgica, rural, provinciana. Los grandes mitos, como las bicis, nos han venido sobre todo de Europa, de los corredores de ruta como Coppi o Armstrong, tan vilipendiado hoy en día. Pero también del cine. Quién no recuerda El ladrón de bicicletas, Cinema Paradiso, La muerte de un ciclista, Las bicicletas son para el verano, entre tantos otros clásicos donde la bici es un símbolo. Pero no es del cine de lo que quiero hablar, sino de la literatura.
A propósito de la primera, El ladrón de bicicletas, solo hasta hace algunos años pude encontrar la obra en la que se había basado Vittorio de Sica para su famoso film. En efecto, El ladrón de bicicletas es una novela de un autor y pintor ahora poco conocido llamado Luigi Bartolini, una obra que él mismo consideraba “antiflaubertiana” y antidecimonónica”, una novela “donde el anónimo héroe recorre esa Roma post-Mussoliniana llena de conversos, demócratas renacidos, sanguijuelas estraperlistas y ‘siervos fascistas’ en busca de la pandilla de cuatreros miserables que acaba de birlarle el vehículo”, como afirma Kiko Amat. De hecho, lo único que se salva de esa realidad es precisamente la bicicleta. Porque Bartolini “desromantiza” la figura caricaturesca del poeta ciclista bajo el imperio de Verlaine:
Uno que se divierte escribiendo poesías, opuestas a las de Verlaine, recomendando la caza de los ladrones y el desprecio de los ladrones. Bien se ve que Verlaine, cuando en la prisión de Mons alternaba con sus queridos ladrones, todavía no sabía andar en bicicleta. Pero como existe una caricatura de Verlaine en la que el poeta se autorrepresenta ciclista, me atrevo a suponer que no existían, en su época, tantos ladrones, en Arles, como hoy existen en la sola plaza del Monte, en Roma, o que entonces, hace seis años, los ladrones sentían un poco de respeto o de piedad por los poetas. (El ladrón de bicicletas).
Precisamente, el mito del poeta ciclista nace en el siglo XIX y deviene de la figura del dandi montado en su draisiana, velocípedo precursor de la bicicleta moderna inventado por el barón alemán Kart Drais en 1817. Su función principal era divertir a la aristocracia para que pudiera pasearse sin problemas por los jardines y parques de las principales ciudades europeas. Era un juguete conocido como dandy horse de ruedas macizas, sin pedales, que solamente se podía impulsar mediante la fuerza de las piernas. Era un objeto de culto del romanticismo más liberal. La figura del poeta ciclista más emblemática de finales del siglo XIX es, sin duda Alfred Jarry, este excéntrico escritor que inventó un alter ego, Ubú, siempre acompañado de su bicicleta, una Clement Luxe 96 que nunca terminó de pagar, la absenta y un revólver. Leer Ubú en bicicleta es un extraordinario ejercicio de imaginación donde Jesús asciende al Gólgota en bicicleta o una quíntupla de ciclistas intenta vencer a un tren que viaja de París a Siberia.
Así, la bicicleta estuvo directamente relacionada con la idea romántica decimonónica de fundir al hombre con la naturaleza, arquetipo que pervive frente al vehículo símbolo de la modernidad capitalista: el automóvil. La bicicleta es ahora metáfora de resistencia, entre otras cosas. Sin embargo, hasta finales del siglo XIX, las bicicletas eran excesivamente caras para un trabajador medio, podían costar hasta tres veces más que su salario. Lo mismo pasa ahora con las tan codiciadas bicicletas de carbono.
Solo hasta 1909, año en que se realizó el primer Giro de Italia, se redujo su valor hasta aproximadamente el salario medio. Las dos guerras mundiales detuvieron el desarrollo masivo de su producción. Solo después, en la posguerra, hacia la década de los cincuenta, las sociedades europeas —sobre todo las clases medias empobrecidas— la empezaron a utilizar como medio utilitario de transporte y de trabajo. De allí que los ladrones de bicicletas fueran tan comunes. Y por ello Bartolini arremete contra ellos y resemantiza la figura del poeta en bicicleta del siglo XIX, ya que ahora es el poeta proletario de la segunda mitad del siglo XX:
Por un poeta como yo, que precisamente necesita su bicicleta como el pan que come. Si el pan le sirve para saciar su hambre sin gastar cumplidos, la bicicleta representa para él como otro pan: el pan del bienestar espiritual. De aquel bienestar espiritual que ya conozco y que se logra únicamente después de haberse alejado de la ciudad por lo menos una docena de kilómetros, más allá de la periferia del suburbio. Tengo, por consiguiente, necesidad, absoluta necesidad, de la bicicleta para eclipsarme, para escapar, para alejarme de la sociedad humana. (El ladrón de bicicletas)
El juguete aristocrático del artista del siglo XIX, del dandi necesitado de libertad, se convierte en el siglo pasado en medio de huida. El poeta quiere escapar de una realidad que le resulta insoportable. Ese proceso es propio de la sociedad capitalista, pero acumula un significado ideológico que junta a la bicicleta con la figura del autor. El poeta en bicicleta es, entonces, un revolucionario, un solitario incomprendido. La obra de Bartolini encarna ese ideal, que adquiere un nuevo matiz en torno a la clase media.
La bicicleta ya no era un juguete aristocrático, sino más bien una herramienta que se popularizaría en las décadas de los sesenta y setenta, cuando la contaminación atmosférica por los gases de los automóviles incrementaría el interés hacia su uso, debido también a la grave crisis mundial del petróleo durante esos años. De allí que en algunas ciudades europeas se establecieran carriles para bicicleta y rutas de ciclistas propias, que es lo que está pasando en Quito y otras ciudades, pese a las amargas quejas de los conductores de automóviles.

En América Latina, la figura del poeta en bicicleta subsistiría durante esas décadas, y encarnaría también un fuerte componente de lucha ideológica contra las sociedades anquilosadas en una razón aristocrática. Y, por supuesto, contra la literatura endogámica heredera del siglo XIX.
En esa lucha por romper con el canon, los poetas se abanderan de esa postura y vuelven necesaria una revisión de la historiografía literaria y, sobre todo, del uso de la lengua. Entonces, el poeta en bicicleta se vuelve el portavoz de la literatura coloquial, más acorde con la razón proletaria, socialista, si se quiere. En Ecuador, serían los tzánzicos, los “reductores de cabezas”, quienes en la voz de Raúl Arias tendrían un “manifiesto poético” llamado, precisamente, Poeta en bicicleta (1975), que tan bien reza:

Por otro lado, Alberti ha escrito a mi criterio el mejor poema sobre bicicletas que he leído. El poema, intitulado «Balada de la bicicleta», dice:

La idea de la bicicleta con alas es común en la literatura. La bici encarna el deseo de volar. Por ello, la expresión «vine volando en la bici» es certera y poética. La bicicleta ocupa un lugar central de esta literatura iconoclasta, actúa como metáfora de una nueva visión de la obra, pero, desde luego, bajo una gran influencia política. El poeta en bicicleta se enfrenta al poeta de frac y corbata, a lo correcto en razón de mantener el estatus quo. La poesía se sube a la bicicleta para movilizar el lenguaje, acercarlo a la realidad. Por eso no era raro que se pensaran revoluciones en bicicleta, como aquella imaginada e ideal que nos relata Mempo Giardinelli en La revolución en bicicleta (1980), la historia de un exoficial del ejército de Paraguay, Bartolomé Gaite, que aguarda, casi siempre montado en su “caballo de acero”, la ocasión adecuada para una nueva insurrección:
Montó en la bicicleta y se dirigió a su casa, diciéndose que su mala suerte parecía no tener límites. Algo que ratificó muy pronto, cuando abandonó el pavimento y cruzó por el viejo puentecito de madera y tierra que había quedado de las inundaciones de 1966. Súbitamente, observó que el manubrio temblaba demasiado. Había pinchado una goma.
El personaje, exiliado, revolucionario, espera con paciencia. La bicicleta es un ejercicio de paciencia, pero también espacio ideal para la reflexión. Montado en una bicicleta, Gaité espera cambiar el mundo. Esta es la bicicleta de la literatura latinoamericana de los ochenta.
Pero también han nacido recientemente lo ciclósofos como Guillame Martin, dedicados a la filosofía y al ciclismo. En su obra Sócrates en biclicleta, imagina un tour de Francia donde los ciclistas son los grandes filósofos de la historia: “La bicicleta ayuda a pensar. Flaubert decía que «no podemos pensar si no estamos sentados». Nietzsche se oponía a esto, afirmando que «solo los pensamientos que tenemos en movimiento valen algo». Bueno, la bicicleta reconcilia a Nietzsche y Falubert al reunir ambas condiciones: ¡estamos a la vez sentados y en movimiento cuando pedaleamos! Así que, para filosofar, ¡monten en bici!”, dice Martin.
En Sócrates en bicicleta, el tour de Francia se convierte en una carrera intelectual donde los equipos están formados por países, no por marcas, como ocurre en la realidad. Forman parte del equipo de Grecia, el mismo Sócrates, Platón y Aristóteles, entre otros, quienes encarnan el espíritu de la Grecia antigua, donde la perfección estética señalaba belleza intelectual, así, para ser sabio tenías que ser, además, bello. En el equipo alemán, están, por su parte, Kant, Shopenhauer, Hegel, Husserl, Leibniz, comandados por Einstein, quien logra reclutar a Nietzsche, pero también a Marx y a Freud. El equipo alemán es de los más poderosos de la contienda. Les dejo la constitución de los otros equipos a su imaginación. En la obra, cada filósofo ejerce el ciclismo de acuerdo con su propia postura intelectual. Martin combina su propia experiencia como deportista con el conocimiento que tiene de la tradición filosófica. Martin, miembro actualmente del equipo Cofidis, lleva varias grandes victorias en su palmarés, como el Tour de l’Ain en 2022, que en estos días tiene una gran participación de nuestro compatriota Alexander Cepeda, líder de la competencia, dicho sea de paso, pero Martin es también filósofo de formación: defendió su maestría con una tesis sobre las relaciones entre Nietzsche y el deporte contemporáneo. Su obra Sócrates en bicicleta no es solo divertidísima, sino que también tiene grandes y profundas reflexiones en torno al ciclismo. Dice, por ejemplo:
A veces oímos hablar del éxtasis que experimenta el corredor de fondo para referirnos a ese estado singular, cuando el ritmo y la fatiga hacen que el atleta esté tranquilo y eufórico. Casi ebrio, llega a olvidarse de sí mismo, a «desindividualizarse» bajo el efecto de las endorfinas que libera el ejercicio. El sufrimiento está presente, sí, pero le presta poca atención, todo sublimado en el esfuerzo inmediato.
Lo que siento sobre la bici es una cosa muy similar. Una especie de éxtasis del ciclista, producido de forma inesperada, que me transporta fuera de mí mismo (o, más bien, fuera de mi mente). El éxtasis del deportista de largo aliento es un retorno al cuerpo y al presente. (…)
Pasado el siglo XX, tanto la literatura como las bicicletas se insertan en nuevos debates, en posturas ideológicas de otro orden. Las bicicletas se relacionan directamente con preocupaciones como el crecimiento de las ciudades, la vida sana y el respeto por el medio ambiente. Ahora, la bici se ha convertido en un signo de progreso, en el sentido ecológico; se ha vuelto un medio de lucha contra la velocidad postcapitalista. Pero también en el sentido humano, porque la bicicleta se apropia, o reapropia, de la fuerza y el potencial físico ante una vida automatizada, domesticada, inmediatista. Ya lo decía Arístides Vargas en Bicicleta Leroux:
Las bicicletas son seres humanos organizados de otra manera, una analogía mecánica, las bicicletas… qué gran invento para que el alma pedalee. Se puede llegar muy lejos con una bicicleta. Claro que la bicicleta es una máquina desamparada, quiero decir que se la puede ofender y abandonar, ¿ve? Hasta en eso se parece a una persona, si las personas tuviésemos ruedas, seríamos bicicletas.
Analogía mecánica que permite repensar la condición del ser humano en el mundo. Y por ello también se vuelve una utopía en tanto la realidad concreta del mundo globalizado la avasalla. La bicicleta es un ideal como la poesía. La literatura se ha encargado de sublimarla, de instaurar un mito. La bicicleta podría ser el instrumento de la revolución, de una revolución que transforme las ciudades, pero ¿es posible esa transformación? Volvamos a Marc Augé:
Así, lo que está en juego cuando hablamos de recurrir a la bicicleta no es algo menor. Se trata de saber si, frente al auge de un urbanismo galopante, que amenaza con reducir la ciudad antigua a una concha vacía, con transformarla en un decorado para turistas o en museo al aire libre, es posible restituirle en algo su dimensión simbólica y su vocación inicial de favorecer los encuentros más imprevistos. Se trata, sencillamente, de devolver sus cartas de nobleza al azar, de comenzar a romper las barreras físicas, sociales o mentales que anquilosan la ciudad y de devolver el sentido a la bella palabra “movilidad”.
Entonces, la figura del poeta en bicicleta debe mirarse también desde esa posibilidad, compleja, acuciante. Y, por ello, quizá, la poesía latinoamericana contemporánea tiende al performance, a la comunión y el diálogo con la velocidad de una sociedad de la que se advierten solo fragmentos. Nos subimos a una bicicleta cuyo pasado mítico se enfrenta con una sociedad cyborg, una bicicleta noble con el paisaje, pero extremadamente cara. Y así, quizá sea mejor hacer caso al buen consejo de Bartolini: “No vale, francamente, la pena de correr el peligro de perder mi noble vida por una bicicleta. ¡Es mejor conservar la vida para otras ocasiones!”
Las bicicletas y el deporte han formado parte de mi vida desde siempre. En casa, había siempre tres y hasta cuatro caballitos de acero: de carrera, de montaña, de un solo piñón, de varias marchas. La que más recuerdo era una GT roja de doble suspensión. Mi padre la había comprado a crédito, así que no permitía que nadie la usara más que él. Pero mi padre desaparecía con frecuencia, así que yo aprovechaba para presumirla. Tener una GT de alta gama te daba estatus. La gente en la calle la miraba como a un Ferrari. Yo no la perdía de vista un solo instante. Un solo rayón, desde luego, habría significado mi ruina. Pero esa alegría que provoca la vanidad suele durar poco. La GT era impagable y de un día para otro tuvo que ser devuelta al vendedor y nunca más tuve una GT. He tenido muchas otras marcas ya en mi adultez, pero nunca he querido comprar una GT por una especie de rabia, de desprecio o quizá también de resentimiento. En todo caso, en mi noveleta Taco bajo hice un homenaje a esa bicicleta cuando Willy regresa a casa para el velorio de su padre. Después del acto luctuoso, el personaje desempolva de la bodega una vieja GT para dar un paseo por el pueblo. En el fondo, soy un sentimental.
Debería también hablar sobre las bicicletas que he perdido. Sin duda, la más memorable es una BMX que no era de mi propiedad, sino de mi hermana. El robo fue simple y sencillo, pero no es este el sitio para confesar verdades, sino para exacerbar la literatura. Tenía yo 16 años. Un amigo, al que llamábamos Guaguaso, había abierto un gimnasio. Todas las tardes nos reuníamos allí. Empezamos a tomar levadura de cerveza y otros polvos seguramente envenenados para aumentar volumen, pero nuestros cuerpos escuálidos no habían terminado de crecer. Por más que nos esforzábamos no lográbamos desarrollar lo que el Guaguaso llamaba «masa muscular». Quizá lo que mejor hicimos fue interrumpir estúpidamente nuestro crecimiento, lo supe años después. La cosa es que mi padre había comprado para mi hermana una BMX plateada, hermosa, de la que me apropié para ir al gimnasio. Una de esas noches en que regresaba a casa por las calles de mi tranquilo pueblo, unos rufianes en camioneta vieron la reluciente BMX a lo lejos. Decidieron de súbito detenerse, asaltarme y robármela. Resulta, además, que se aficionaron de mi saco del colegio, que decía en letras grandes y ostentosas: BENALCÁZAR. Eran, sin duda, ladrones finos, educados. Yo mismo tuve que revolcarme un poco en la gravilla y provocarme algunos raspones para que la ficción fuera posible. Nadie habría de creerme que el robo había sido de manera tan culta, apenas con un arma blanca y que yo había entregado la bici y el saco simplemente de miedo. La historia tenía que ser verosímil, literaria, como esta que les cuento ahora, incluso hasta el llanto.

Mi madre ha sido hasta este año profesora de educación física. Y mi padre estudió Filosofía y Ciencias socioeconómicas. El resultado no podía ser sino el que es. Desde pequeño, asistí a las más variadas competencias de atletismo: 100, 200 y 500 metros planos, postas, salto largo y salto alto. Corrí la maratón Helada, una competencia para niños que se hacía en los noventas en Quito. Jugué baloncesto durante toda mi adolescencia en el colegio y el equipo parroquial de Guayllabamba, pero mi afición por la bicicleta empezó en el año 2008, cuando me sumé al proyecto de unos amigos de hacer Sudamérica a pedal, una travesía que llegaba hasta Argentina, pero de la que participé solo en la etapa de atravesar Ecuador desde Quito hasta Santa Rosa. Esa primera experiencia de largo aliento significó un gran cambio en mi vida. A partir de allí, he tenido muchas bicicletas entrañables que han ido a parar en casa de amigos o robadas.
Al borde de cumplir 40 años, decidí empezar a tomarme la bici más en serio y a inscribirme en competencias de montaña y de ruta. Esto hace que acumule más kilómetros, mantenga mi peso y, sobre todo, fije esa obsesión en mi mente. Hace diez años se me hacía supremamente difícil mantener esta disciplina. Estaba profundamente preocupado por la idea de ser escritor. Ahora, las carreras se han convertido en gestos heroicos donde me he lesionado un hombro, he corrido con un virus gastrointestinal y me he fracturado recientemente una costilla. En un texto publicado en la revista Diners sobre mi participación en el Giro de Italia Like a Pro de 2022, escribí: «Mientras pedaleas, estás demasiado concentrado en el ritmo de tu cuerpo, en lo que sigue, en los kilómetros que faltan. Eres tú y la bicicleta. Como todo deporte extremo, deporte de las extremidades, es una forma de huir, una manera de escape». En El sabotaje amoroso, la intensa y poética novela de Amélie Nothomb, el personaje afirma:
Llamo cabalgada al espíritu que se precipita con la fuerza de sus cuatro herraduras, y sé que mi bicicleta tiene cuatro herraduras y que se precipita y es un caballo. Llamo jinete a aquel cuyo caballo le ha salvado del hundimiento, a aquel cuyo caballo le ha dado la libertad que le zumba en los oídos. Esa es la razón por la cual nunca un caballo ha merecido tanto el nombre de caballo como el mío. Si Elena no fuera ciega, se daría cuenta de que esa bici es un caballo y me amaría.
A pesar de todos los textos que he leído en torno a la escritura y al ejercicio literario, la mejor enseñanza la he hallado en un libro de Mario Fossati llamado El Tour de Francia, donde dice: «Solo quien es creíble, merece ser leído». Bajo esa premisa, sigo rescribiendo y saliendo a montar en bici. Soy un cicloaficionado al que la bicicleta lo ha salvado. Por suerte he encontrado a alguien que soporta mis madrugadas, me cura de mis heridas y respeta mi predilección por el sufrimiento y la velocidad. Es posible que ella piense lo que afirmaba Ann Strong: «La bicicleta es tan buena compañía como la mayoría de los maridos y, cuando se vuelve vieja y destartalada, la mujer puede deshacerse de ella y conseguir una nueva sin escandalizar a toda la comunidad».
Sea lo que fuere, la verdadera carrera, la que realmente me interesa y no pienso abandonar, es la de la literatura. Esa carrera de resistencia que como el Tour de Francia atraviesa varias etapas. Vivo una etapa en que empiezo a disfrutar tanto la escritura con esa justa dosis de sufrimiento y autocrítica que no había vivido hasta los treinta años. Y empiezo a pensar que vale la pena el paseo hasta el sprint final. Los kilómetros recorridos, las obras publicadas quedarán como las huellas de las ruedas sobre un camino de lodo y piedras, como testimonio de un afán absoluto de movimiento y libertad. Me quedo finalmente con este párrafo de Robert Penn:
La bicicleta me salva la vida a diario. Si alguna vez habéis experimentado un momento de éxtasis o libertad sobre una bici, si alguna vez os habéis refugiado de la tristeza al ritmo de dos ruedas girando o habéis sentido el resurgir de la esperanza pedaleando hasta lo alto de una colina con la frente perlada de sudor por el esfuerzo, si alguna vez os habéis preguntado al lanzaros en bicicleta colina abajo como un pájaro cayendo en picado si el mundo se ha detenido, si alguna vez –aunque solo sea una– os habéis subido a una bicicleta con el corazón henchido y os habéis sentido como seres humanos normales y corrientes que han entrado en contacto con los dioses…, si alguna vez os habéis sentido así, entonces compartimos algo fundamental. Sabemos que la bici es todo (La bici es todo).