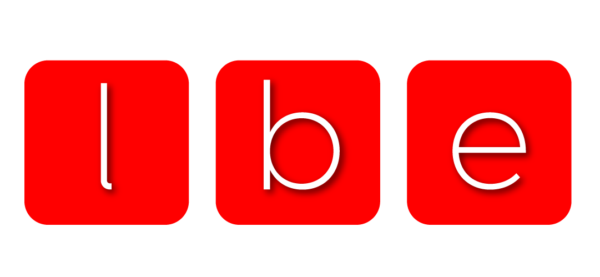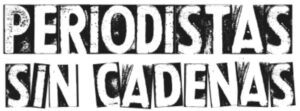Fueron 15 800 barriles de petróleo los que se derramaron en abril de 2020, en los ríos Coca y Napo, a lo largo de más de 300 kilómetros, afectando a unas 120 000 personas.
Las comunidades indígenas kichwas denuncian que, además del daño ambiental, sufrieron un profundo impacto cultural y espiritual por la pérdida de sus ríos, sus sitios sagrados y sus fuentes de alimento, mientras OCP y Petroecuador ofrecieron compensaciones mínimas.
Por Ana Alvarado / @ana1alvarado
La madrugada del 8 de abril de 2020, como todos los días, niños y adultos de las comunidades asentadas a las orillas del río Coca salieron a pescar. Desde sus canoas, lanzaron atarrayas. En lugar del aroma fresco de la madrugada, percibieron el olor invasivo y penetrante de los combustibles. “Era insoportable, con ese susto no se pudo continuar”, contó Ricardo Huatatoca, un indígena kichwa, en la audiencia intercultural por el derrame de al menos 15 800 barriles de crudo en el norte de la Amazonía ecuatoriana.
Testimonios similares se repitieron durante la jornada, que tuvo lugar el 28 de agosto de 2025 en la sede de la Federación de Comunas Unión de Nativos de la Amazonía Ecuatoriana (Fcunae), en la ciudad del Coca, capital de la provincia de Orellana.
Aquella madrugada, todavía a oscuras, los pescadores regresaron a sus puertos. Al bajarse de las canoas y caminar por el río hacia la orilla, sintieron que algo espeso flotaba y se pegaba a sus cuerpos. Con la luz del amanecer, se vieron cubiertos de un aceite negro.

La tarde anterior, Petroecuador detectó “una reducción de presión de la tubería” del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), un eufemismo para sugerir que hubo un derrame. Sin embargo, los habitantes de las zonas afectadas no fueron informados, según se develó en la audiencia. Muy tarde en la noche, comuneros alertaron a los dirigentes de la Fcunae. “Dos tragedias pasaron en 2020, el derrame del río Coca y la pandemia del Covid-19”, recordó Rafael Yumbo, quien en ese entonces era dirigente de territorio de la organización kichwa.
Tres semanas antes del derrame, el 16 de marzo de 2020, en Ecuador se restringió el derecho a la libre movilización con el objetivo de evitar la propagación del virus, que sumaba víctimas diariamente y de manera exponencial. “Las autoridades dijeron que no podíamos movilizarnos, pero tuvimos que hacerlo para avisar a nuestros compañeros que no podían pescar”, añadió el líder.

A primera hora del 8 de abril, dirigentes de la Fcunae viajaron desde sus comunidades hasta la ciudad del Coca, exponiéndose a una enfermedad que mató a al menos 34 533 personas a escala nacional entre 2020 y 2022. Desde la sede de la organización se comunicaron con las comunidades asentadas al pie del río. El mensaje no llegó a tiempo para todos. “Muchos salieron a pescar y resultaron embarrados de petróleo”, lamentó Yumbo.
“El Vicariato fue una casa de lágrimas, fue una tienda de campaña como en guerra. Venían de las comunas llorando, aún me causa emoción y dolor ese momento”, dijo monseñor José Adalberto Jiménez, obispo del Vicariato Apostólico de Aguarico. El misionero capuchino también contó que vio peces, delfines rosados, tortugas charapas y animales de tierra flotando en el río.
Cinco años esperando por justicia

La erosión regresiva del río Coca, un fenómeno que se visibilizó el 2 de febrero de ese año con el desmoronamiento de la cascada de San Rafael, ocasionó la rotura del sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y el Poliducto Shushufindi-Quito.
El incidente sucedió en el sector de El Reventador, de piedemonte amazónico. Desde allí, el petróleo fue arrastrado hacia la Amazonía baja por el río Coca y después continuó por el río Napo. Recorrió más de 300 kilómetros hasta traspasar la frontera con Perú. Afectó a alrededor de 120 000 personas, 27 000 de ellas de la nacionalidad kichwa. “Ni un solo barril fue recuperado”, se asegura en un comunicado de la organización Amazon Frontlines.
El 29 de abril de 2020, los afectados interpusieron una acción de protección –una medida para la protección de derechos fundamentales–, pero el 1° de septiembre de ese año, Jaime Oña, juez del Tribunal Primero de Garantías Penales de la provincia de Orellana, negó la acción de protección y las medidas cautelares, argumentando que se debía ir por vía administrativa. De acuerdo con Amazon Frontlines, después de esa decisión, el consorcio OCP y Petroecuador cesaron las labores de remediación ambiental.

La apelación presentada por los demandantes fue rechazada poco antes de cumplirse un año del derrame. Los afectados llevaron el caso a la Corte Constitucional. En noviembre de 2024, el máximo órgano constitucional emitió una sentencia en la que determinó que hubo vulneración al debido proceso, por lo que ordenó dejar sin efecto las dos sentencias anteriores. También ordenó que otro juez resuelva la acción de protección.
Finalmente, el 8 de abril de 2025, Clemente Paz, juez de la Unidad Multicompetente Penal de Francisco de Orellana, ordenó realizar un diálogo intercultural antes de la audiencia por la acción de protección. Unas 150 personas –entre niños, niñas, mujeres y adultos mayores– de las comunas kichwas afectadas por el derrame de petróleo asistieron al encuentro celebrado este jueves.
Los representantes de las entidades demandadas –Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), Petroecuador, Ministerio de Ambiente y Energía y Ministerio de Salud Pública, con excepción de la Procuraduría General del Estado– estuvieron presentes de forma virtual.

Vivian Idrovo, abogada de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, dijo a Mongabay Latam que el diálogo intercultural, en un país pluricultural como Ecuador, tiene la función de acercar la cosmovisión de las comunidades indígenas a la cultura dominante. En este caso, se busca que se entienda que las afectaciones van más allá de lo material, pues hubo daños a lo espiritual y cultural.
“Se burlaron de las comunidades”
Los demandantes pidieron que la audiencia se realizara en la comunidad ribereña kichwa Amaru Mesa para que el juez conozca de cerca los diversos y continuos impactos que han vivido sus habitantes desde abril de 2020. El derrame es considerado el peor desastre ambiental de la última década en la Amazonía ecuatoriana. No obstante, el juez Paz no accedió.
Los kichwas llevaron hasta Coca fotos de personas con manchas de petróleo, de playas ennegrecidas y de peces muertos. También llevaron muestras de agua visiblemente sucia y bolsas pequeñas de arroz, atún, azúcar y otros alimentos que las compañías petroleras entregaron a las familias como compensación por la pérdida del acceso a agua limpia y la contaminación de sus cultivos, tanto en las islas del río Coca y Napo como en sus riberas.

“Las compañías de petróleo llevaban bidones de agua de seis litros, pudiendo llevar grandes bidones, pero no, se burlaron de las comunidades”, denunció monseñor Jiménez. Durante la audiencia, frente a la representación de las donaciones, que fueron entregadas en cantidades “irrisorias”, de acuerdo con el misionero, los kichwas colocaron hojas de palma y sobre ellas expusieron los productos que conforman la base de su alimentación y cultura, incluyendo el plátano, la yuca, las naranjas, el pescado, las lanzas y la ortiga.
Para empezar el diálogo que se celebró este jueves, músicos tradicionales tocaron instrumentos de viento y tambores mientras un grupo de mujeres bailaba y compartía chicha de yuca con los asistentes. Durante las siguientes horas, una decena de personas, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, tomaron el micrófono para explicarle al juez su relación con los ríos. Luis Canelos, presidente de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza (Pakkiru, por sus siglas en kichwa), medió el diálogo.
El significado de los ríos

“Desde pequeño he sido como el capibara, porque el capibara vive en el río. Nuestro modo de vivir ha sido del río”, dijo Miguel Grefa, de 75 años. Rosita Shiguango explicó que en la cultura kichwa, los ríos Coca y Napo tienen una energía dual. Por un lado, son seres poderosos y lo demuestran con su fuerza y con la presencia de la yaku mama o anaconda. Además, se considera que sus aguas y sus piedras son sagradas y sanan. Por otro lado, es felicidad. El río es donde los kichwas juegan, descansan y también se enamoran.
“El río está enfermo, ya no puede curar, en el río ya no hay felicidad. Los niños, que nacen para ser libres, ahora tienen prohibiciones de entrar para que no se enfermen”, dijo Shiguango con la voz quebrada. “Quiero que se haga justicia, que se haga cumplir los derechos que tenemos. Queremos una vida digna, queremos agua limpia”, añadió con fuerza.
El agua del río, contaron los participantes, era usada en todas las actividades. Con eso preparaban la guayusa, una bebida energética que las familias toman al amanecer, sentadas alrededor del fuego. También la chicha, una bebida fermentada, usualmente de yuca, uno de los principales alimentos de los amazónicos.

En las islas, las madres de familia mantenían desde épocas ancestrales sus cultivos de yuca. En esa zona arenosa, la tierra es suave por lo que el tubérculo no tiene que esforzarse mucho para crecer. El resultado es una yuca delicada, característica muy valorada al cocinarla. “Ahora no tenemos ni yuca ni producción de plátano verde. Todos nuestros productos se murieron, se secaron. Ese territorio es inservible”, denunció Verónica Grefa.
También es donde, principalmente los hombres, pero también las mujeres y los niños, conseguían una de las fuentes de proteína más importantes de su alimentación. Carlín Lanza le dijo al juez que el bagre pintadillo (Pseudoplatystoma punctifer) ahora es “flaco”, solo su cabeza se mantiene grande.
“Con esta contaminación, nos ha afectado a tal magnitud que hoy en día muchos de los jóvenes y niñas están perdiendo la identidad cultural, nuestras costumbres y tradiciones”, dijo Grefa. “Han practicado el ecocidio, han matado nuestros ríos, nuestra conexión, nuestra forma de vivir. Nuestra cultura se está extinguiendo, hay un etnocidio en proceso”, añadió la lideresa.

En el verano, cuando las fuentes de agua dulce internas a las comunidades se secan, algunas familias tienen que recurrir nuevamente al agua del río Coca, porque no tienen acceso a agua potable, contó Carlín Lanza. En estos últimos cinco años, las enfermedades de la piel y del estómago se volvieron comunes entre los kichwas. “Pedimos reparación ante el daño causado a las comunidades indígenas, están con muchas enfermedades y las orillas del río Napo quedaron estropeadas”, exigió monseñor Jiménez.
“Hubo términos que me llegaron bastante al corazón”, dijo a Mongabay Latam Luis Canelos, el mediador del diálogo. Por ejemplo, la destrucción de los espacios de recreación propios de los kichwas, que son las playas y el río, y el arrebato de la felicidad. Para el líder, el daño material, pero principalmente el emocional y cultural, va ser difícilmente reparado. “Nos motiva a llevar estas experiencias al sur, donde se quiere ampliar la explotación petrolera con la Ronda Suroriente”, señaló el presidente de la Nacionalidad Kichwa de Pastaza, en referencia a una nueva ronda de licitaciones petroleras en Ecuador.
Aguas y peces contaminados

En septiembre de 2020, la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador encontró que las concentraciones de contaminantes, como hidrocarburos policíclicos aromáticos y metales pesados, como níquel, plomo y vanadio, superaban la normativa nacional en muestras tomadas en seis comunidades de las riberas de los ríos Coca y Napo. “Resultaron muy tóxicas para la naturaleza y para la salud de las poblaciones”, comunicó en su momento la organización.
Ahora, esta y otras organizaciones se preparan para la audiencia de la acción de protección, por lo que no pueden revelar más información pericial. No obstante, un reciente estudio analizó la presencia de metales en pescados vendidos en el mercado del Coca y encontró que exceden los límites recomendados para arsénico, mercurio y plomo.
Aunque no se ha determinado la proveniencia de los contaminantes, las científica Blanca Ríos-Touma, una de las autoras de la investigación, explicó a Mongabay Latam que el crudo pesado se asienta en el lecho del río y entra a la cadena trófica cuando pequeñas especies se alimentan de eso, hasta que finalmente llega a los humanos a través del consumo de pescado. Esto representa un riesgo para la salud, principalmente de los niños.

“Es bien discriminatorio dejar que esa contaminación siga, que las acciones de reparación sigan impunes y que no se hayan tomado medidas para proteger a una población que ha cuidado este lugar, que ha amado este lugar y que depende de este lugar”, señaló la abogada Vivian Idrovo.
En 2022 hubo otro derrame similar, aunque de una dimensión menor. Se estimó que 6300 barriles de petróleo se vertieron al río Coca. Después de eso, la comuna mestiza de Puerto de Palos, en la provincia de Sucumbíos, ganó una acción de protección que reconoció la vulneración de sus derechos.
“Existe una situación distinta en relación con los colonos y los kichwas. A los indígenas no se les reconoce todavía la violación de los derechos que ya se les reconoció a los colonos”, puntualizó Idrovo.

La sentencia a favor de Puerto de Palos ordenó medidas de reparación, entre esas, limpiar el río, algo que hasta ahora no se ha cumplido.
Ni las petroleras ni los ministerios accionados se pronunciaron durante la audiencia intercultural. Francis Andrade, defensora de derechos de Amazon Frontlines, le dijo a Mongabay Latam que, últimamente, los accionados no se han pronunciado de manera pública con respecto al tema.
Al cierre del diálogo, el juez Clemente Paz aseguró que se lleva las anotaciones de los testimonios. “En la audiencia de juzgamiento deben incorporar las pruebas de las partes”, solicitó a la audiencia. Y aunque eso es lo que exige el derecho, Idrovo puntualizó a Mongabay Latam que en casos de violaciones a los derechos de la naturaleza y de los derechos humanos, se invierte la carga de la prueba. Es decir, si las víctimas dicen que se quedaron sin peces, las empresas tendrán que probar el buen o mal estado de los ríos. La abogada concluyó con una invitación para las petroleras: “Pongan una atarraya y vean cuántos peces pueden recoger”.

Esta es una publicación original de nuestro medio aliado Mongabay Latam.