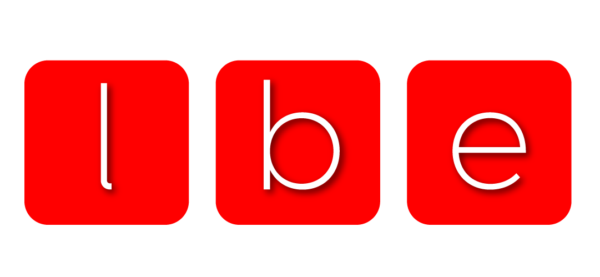Simone Bucio interpreta a Azucena y Francis Eddú Llumiquinga es Julio. El reparto del filme no cuenta con actores profesionales, lo que ha sido celebrado por la crítica internacional como uno de los mayores aciertos de la producción.
Hiedra, la cinta de Ana Cristina Barragán que obtuvo el premio a Mejor Guion del Festival de Cine de Venecia 2025, en la sección Horizontes, se estrenará en Ecuador a inicios del 2026.
Por María Auxiliadora Balladares
Todo amor nace
a partir de una pequeña confusión.
Nadie puede decir con certeza
si es el muro el que sostiene a su enamorada
o es la enamorada
la que sostiene el muro,
Y todo amor crece
a partir de pequeñas carencias:
La enamorada del muro no florece.
Tampoco el muro.
Estela Figueroa, La enamorada del muro
La enamorada del muro es un tipo de enredadera. Figueroa echa mano de esta imagen típica en los jardines de muchas casas para pensar en una situación específica en donde el amor surge entre dos seres que parecerían no tener nada en común: una planta y un muro. El fragmento del poema de la argentina citado arriba contiene dos ideas centrales para la lectura que quiero proponer de Hiedra (2025), el premiado largometraje de Ana Cristina Barragán (Quito, 1987). Dice la voz poética: “Todo amor nace / a partir de una pequeña confusión […] Y todo amor crece / a partir de pequeñas carencias”.

En la película de Ana, Azucena, una mujer en sus tempranos treinta, propicia el encuentro en un parque con Julio al acercarse a él y a sus amigos, todos jóvenes que viven en un orfanato. A pesar de que ella es mayor, trata de entrar en los juegos de los adolescentes, generando una cercanía que si bien en un principio les parece un tanto forzada, va abriendo paso a cierta complicidad. En particular con Julio, a quien Azucena mira con insistencia, como si a través de la mirada le transmitiera una información que no puede con palabras. A partir de ese momento, entablan una relación profunda que refleja sus carencias –la de una madre para él y la de una infancia feliz para ella– y activan –en pequeños actos– una incipiente sensualidad que sobre todo es contundente en su latencia. Como si fueran dos seres desprovistos de las herramientas para cumplir con el mandato social, atinan a escuchar sus cuerpos y atienden la necesidad de no separarse. Un trasfondo trágico se vislumbra hacia el final de la película cuando, en medio de uno de sus encuentros en el páramo, sobreviene una catástrofe natural.
Los protagonistas de Hiedra son complejos, llevan a cuestas historias dolorosas de abandono y violencia que poco a poco se van desenredando y nos dejan ante la certeza de que no importa si el vínculo que los une es de una naturaleza u otra, sino que lo verdaderamente trascendental acontece en el encuentro, en lo que se revela para cada uno de ellos al estar frente al otro, en la potencia del gesto que ante la mirada de los demás puede ser raro, pero es natural y necesario para ellos en su intimidad.
También la medida del tiempo se desdibuja para Azucena y Julio: acontece un elogio del instante en la película –representado en el encuentro en el presente de ambos personajes– cuando el tiempo se revela finito por la catástrofe que amenaza con el fin de las cosas tal como se las conoce. Si el pasado es un bloque de tiempo que no les pertenece, que se les arrebató violentamente, ellos construyen un presente con intensidad, con vehemencia, y buscan reapropiarse de lo que han perdido. La relación que construyen es la que pueden construir, a tientas, adolescentemente, buscando recomponer lo que está roto, siempre con rituales especulares de ese pasado, rituales que buscan enmendar y resemantizar el evento faltante o arruinado, como cuando Azucena regresa al gimnasio en el que entrenó de niña y trata una y otra vez de realizar una cabriola en las barras. Ella necesita reproducir el evento, volver a vivirlo, otorgarle un nuevo valor para hacer la vida más vivible.

En esas circunstancias, ¿por qué no llevar a cabo un ritual simbólico? ¿Por qué darle tanto peso a la reproducción del evento tal como debió haber sido? Quizás porque cuando la violencia padecida nos instala en el horror, el cuerpo busca una y otra vez hacerse de una experiencia nueva, desprovista de daño, incluso en los mismos lugares del pasado. Es como una purga, una limpieza, que si bien no borra el dolor, al menos otorga una posibilidad para narrarlo. Ella, que en buena medida vive instalada en una edad que no le corresponde, utiliza las herramientas de una niña de trece. Y es que el dolor padecido entonces, el asco, la rabia, la frustración han vivido hasta ese momento intactos en su cuerpo.
En contraposición a esta realidad terrible y como respuesta a la violencia que han padecido los personajes, resulta conmovedor el ejercicio de la ternura en esta película. Tanto Azucena como Julio la practican con su abuelo y con los bebés del orfanato, respectivamente. Luego, esa ternura se canaliza hacia ellos mismos, en su relación, en su encuentro. En un mundo donde la deshumanización del otro lleva a cometer crímenes sin nombre, que se le dé un espacio al amor y al cuidado es un bálsamo que se agradece y que anticipa la posibilidad de otro estado de las cosas.

Esa delicadeza y ese cuidado con los que los protagonistas se relacionan con los demás, se sostienen, en el plano formal, tanto en la composición de las imágenes de la película –en donde confluyen la fotografía y el arte– como en el trabajo en la dirección actoral. La sensación que me produce en general el cine de Ana y particularmente Hiedra es que hay un interés en que el mundo objetual refleje el trabajo del tiempo. Esto, a su vez, produce un efecto en la trama. Sin que medien palabras, nos queda claro que hay un pasado al que ellos responden y que los determina, que ese pasado está ahí conviviendo con el presente con una fuerza que por momentos puede ser dolorosa, pero que, en última instancia, es ineludible. Pensemos en el orfanato: tanto la edificación como los objetos nos remiten a un Quito de otro tiempo y por lo tanto a la certeza de que esas paredes han albergado no solo a Julio y a sus amigos, sino a tantas otras generaciones antes que ellos.
Si en esta película hay un equilibrio bien logrado entre lo interior y lo exterior, esto se debe en buena medida al trabajo con la cámara que no teme prolongar el tiempo de los planos cerrados así como el tiempo de los planos abiertos. Esa prolongación puede significar, por un lado, una apuesta radical por la exposición del universo psíquico de los protagonistas, de sus acciones y decisiones más trascendentales y, por otro, la necesidad de que esa interioridad se vuelque hacia el otro y hacia un afuera, que se disgregue en el paisaje de modo que ahí acontezca un movimiento que les permita agenciar su presente, ser lo que ellos quieran en ese nuevo espacio y ese nuevo plano temporal.
Se puede casi palpar que el trabajo de dirección que Ana realiza con sus actores es muy prolijo y sesudo: de detenerse el tiempo que sea necesario alrededor de las sensaciones y de los gestos; de ocuparse en la respiración, en los movimientos, en los tonos, en la conciencia respecto del otro y respecto de sí mismo. Me parece que este es uno de los puntos neurálgicos para que esta última película suya conmueva y guste tanto: la atención a lo humano en todos los planos posibles.
Volviendo al poema de Figueroa: todo amor nace de una pequeña confusión y todo amor crece a partir de pequeñas carencias. En Hiedra, Julio y Azucena, confundidos y carentes, aprenden a amarse y a acomodarse a su circunstancia. Nada más natural y nada más complejo que esto.

| Dirección | Ana Cristina Barragán | |
|---|---|---|
| Producción | Oderay Game Joseph Houlberg Silva Alejandro de Icaza Gabriela Maldonado Thierry Lenouvel Montse Pujol Solà Bernat Manzano Vall Karla Souza | |
| Guion | Ana Cristina Barragán | |
| Música | Claudia Baulies | |
| Sonido | Gisela Maestre Plaza Jean-Guy Veran Juan José Luzuriaga | |
| Fotografía | Adrian Durazo | |
| Edición-Montaje | Iván Mora (editor) Gerard Borràs Omar Guzmán Ana Cristina Barragán | |
| Vestuario | Lila Penagos | |
| Protagonistas | Simone Bucio Dovalí Francis Eddú Llumiquinga | |