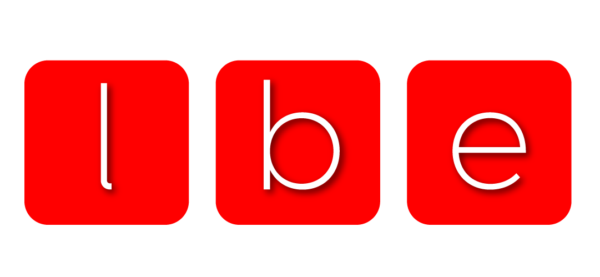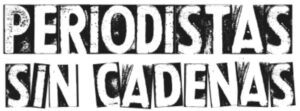Entre 2017 y 2024, la minería ilegal destruyó 1740 hectáreas en Napo, el equivalente a 2500 canchas de fútbol, de acuerdo con un análisis satelital de MAAP. Aunque se prohíbe la entrega de concesiones en centros urbanos, el reporte registró una concesión en la zona urbana de Tena, la capital provincial.
La organización Ecociencia señala a la empresa china Terraearth Resources por supuestamente operar al margen de la ley. La minería ilícita de oro daña los márgenes y los lechos de los ríos, además contamina las cuencas hídricas que abastecen al río Napo, afluente del Amazonas.
Redacción Mongabay Latam
El impacto de la minería ilegal de oro en la provincia de Napo, en la Amazonía ecuatoriana, se extiende sobre una superficie similar a la de 2500 canchas de fútbol profesional. En otras palabras, entre 2017 y diciembre de 2024, 1740 hectáreas de riberas de ríos y bosques fueron convertidas en cráteres para la extracción de oro y piscinas para su procesamiento. Este es el último hallazgo de la iniciativa Monitoring of the Andean Amazon Project (MAAP) de la organización Amazon Conservation.
“No recuerdo la última vez que se hizo un decomiso o incautación de maquinaria a gran escala, pese a que hay alrededor de 300 excavadoras operando”, dice Eduardo Andrés Rojas, delegado provincial de la Defensoría del Pueblo en Napo. Para el abogado, la problemática se centra en la falta de regulación y control que deberían ejercer el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate) y la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) con el apoyo de personal militar y policial. Mongabay Latam solicitó la versión de estas instituciones, pero no recibió respuesta.

El reporte #230 de MAAP señala que la provincia de Napo conforma uno de los principales sistemas hídricos de Ecuador. En las partes altas, ubicadas en las estribaciones orientales de los Andes, nacen las fuentes que dan origen al río Napo, importante afluente del Amazonas. La provincia alberga “cuencas hídricas andino-amazónicas de alta calidad”, por lo que es “una zona prioritaria para la conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales”. No obstante, sus principales ríos están amenazados por la minería aurífera, con consecuencias sociales y ecológicas “profundamente negativas”.
El análisis, en el que participó la Fundación Ecociencia, se centró en el sureste de la provincia. En esa área confluyen territorios kichwas, la Reserva Biológica Colonso-Chalupas y el Parque Nacional Sumaco-Napo-Galeras. Se incluyeron cuatro casos de estudio: los ríos Jatunyaku, Anzu, Huambuno y Puni-Cotona-Arajuno. Además, se registró minería en la zona urbana de Tena, la capital provincial.

“En el reporte anterior [de minería alrededor de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo] vimos que hay minería en zonas muy lejanas, poco accesibles, donde se pueden desarrollar actividades incluso por grupos delictivos. Sin embargo, en Napo la minería no está alejada de los centros poblados”, dice un especialista de la Fundación Ecociencia y MAAP, quien mantiene el anonimato por seguridad.
A medida que ha crecido la minería ilegal en el sector también han aumentado delitos como los sicariatos y extorsiones, de acuerdo con Rojas. “Es vox populi que hay grupos de delincuencia organizada detrás de las actividades mineras ilegales, ya sea como dueños de los frentes o como brazos armados de este tipo de operadores”, añade el defensor. No obstante, asegura que no se ha podido corroborar qué agrupaciones operan en la provincia. El alto precio del oro, que supera los 3300 dólares por onza, es un importante incentivo para estas actividades.
Denuncian que Terraearth Resources opera al margen de la ley

El primer caso de estudio se extiende a orillas del río Jatunyaku, desde la localidad de El Cando hasta su confluencia con el río Anzu, en el sector de Yutzupino. Se incluye el río Yutzupino, afluente del Jatunyaku, y sectores en los márgenes del límite urbano de la ciudad de Tena. Desde enero de 2017 hasta diciembre de 2024, 502 hectáreas fueron afectadas por la minería.
El reporte indica que el 99.9 % de las actividades mineras se desarrollan dentro de concesiones registradas en el catastro minero, pero pocas cuentan con todos los permisos de operación. Además, algunas de las que sí tienen autorizaciones, han sido suspendidas oficialmente, pues se ha registrado contaminación, degradación de los suelos y otros incumplimientos de la normativa ambiental, según señala el especialista de Ecociencia.
Estas actividades son ilícitas, explica Rojas, porque tanto el Código Orgánico Integral Penal y la Ley de Minería prohíben la extracción de recursos sin las autorizaciones respectivas. Además, Fanny Shiguango, dirigente de gobernabilidad de la Federación de Organizaciones Indígenas de Napo (FOIN), señala que no se ha realizado la consulta previa, libre e informada, un derecho de los pueblos indígenas a decidir sobre actividades extractivas en sus territorios.

Aunque la Ley de Minería prohíbe la extracción minera dentro de centros poblados, la empresa de capitales chinos Terraearth Resources tiene una concesión en la zona urbana de Tena, de acuerdo con el especialista de Ecociencia. La concesión es parte del Proyecto Minero Tena, suspendido en mayo de 2025 por incumplir la normativa ambiental y sectorial vigente, de acuerdo con un comunicado del Ministerio de Energía y Minas. Sin embargo, comuneros denuncian que en la noche hay actividad, según reportes que ha recibido Rojas. Mongabay Latam consultó a Terraearth Resources sobre las denuncias. La compañía sostuvo que no puede responder las consultas de este medio por la “complejidad” de las preguntas, pero invitó a Mongabay Latam a realizar una visita a la mina.
La empresa tiene alrededor de 10 500 hectáreas concesionadas en los cantones Tena y Carlos Julio Arosemena Tola. En las concesiones Confluencia y El Icho, parte del Proyecto Minero Tena, “se llevó a cabo uno de los biocidios más significativos de la historia de Napo”, cuenta Rojas. Entre noviembre de 2021 y febrero de 2022, 350 excavadoras que operaban día y noche destruyeron 150 hectáreas.
“Para el Ministerio del Ambiente, porque no hay otra autoridad que se haya pronunciado, Terraearth no tuvo nada que ver con eso”, dice el defensor. El historial de la empresa, que ha enfrentado suspensiones en varias ocasiones y que al momento tiene todas sus concesiones con orden de suspensión, sugiere lo contrario.

En este caso de estudio también se registró que entre 2022 y 2025 se abrieron 4,43 kilómetros de vías ilegales que conectan la zona urbana de Tena con el río Yutzupino. Al usar estas carreteras, los mineros evitan un control policial ubicado en la entrada del sector, en Puerto Napo.
“Hemos puesto un solo ejemplo, pero según nos cuentan los actores locales, esto ocurre en todas las áreas actualmente concesionadas”, dice el especialista de Ecociencia. Los operadores mineros estarían construyendo los caminos en tramos cortos para evadir la ley, pues la normativa exige la tramitación de una licencia ambiental para construir vías de más de tres kilómetros.
También puedes leer: Tena, la pequeña ciudad amazónica de Ecuador que se calienta a medida que la minería se expande
Los recursos hídricos desprotegidos

En el segundo caso de estudio se identificó que entre enero de 2017 y diciembre de 2024, 635 hectáreas de los ríos Piocullín, Chumbiyaku, Shichuyaku, Ila, Yurasyaku y Anzu fueron afectadas por la minería. La actividad fuera del catastro –fuera de las áreas concesionadas– correspondió a 94 hectáreas, el 15 % del total identificado.
En el tercer caso de estudio, 492 hectáreas del río Huambuno fueron destruidas entre mayo de 2017 y diciembre de 2024. Unas 115 hectáreas están fuera del catastro minero (es decir, no está autorizado por las autoridades realizar minería en esa área), lo que representa el 23 % del total.
El cuarto caso de estudio se centra en los ríos Puni, Cotona y Arajuno. Aquí las actividades mineras pasaron de ocupar cuatro hectáreas en 2022 a 112 hectáreas en 2024. El incremento fue del 2700 %. Unas 111 hectáreas están fuera del catastro, el 99 % del total identificado, “reflejando una fuerte presencia de minería no autorizada en este sector”, de acuerdo con el reporte.

Shiguango cuenta que a las orillas de estos ríos se asientan comunidades kichwas que no tienen acceso a agua potable y ahora han perdido las fuentes de agua limpia con las que satisfacían sus necesidades cotidianas. “Se ha desviado el cauce de nuestros ríos, ahora son sucios, puro lodo, y las empresas usan mercurio para sacar el oro, ese material es tóxico. Ya tenemos gente con afectaciones en la piel”, describe la lideresa.
Esto destaca la necesidad de establecer medidas de política pública.
Un experto en la conservación de recursos hídricos, que trabaja en la provincia y que prefiere mantener el anonimato, señala que el problema de la minería ilegal nació muchos años antes, con la Ley de Minería de 1991, que permitía que el Estado, directamente o a través de contratistas, aproveche libremente los materiales para la construcción de obra pública. Esto se ratificó en la Ley de minería vigente desde 2009.

“El caso de Yutzupino citado en el reporte de MAAP empezó como un área de libre aprovechamiento del Gobierno Autónomo Provincial de Napo, donde sacaron material pétreo durante el día y luego oro aluvial durante la noche. Esto se convirtió en un foco gigantesco de minería ilegal de oro aluvial por la facilidad de acceso proporcionado por el libre aprovechamiento”, dice.
Por eso, el experto plantea que haya un cambio en este reglamento, para salvaguardar la biodiversidad y la calidad de agua. Asimismo, propone delimitar zonas de exclusión minera de 100 metros de ancho a cada margen de los ríos “para establecer un sistema de protección para la preservación de los ríos más emblemáticos del país”.

La minería se acerca a áreas protegidas

Las áreas protegidas de la provincia también están amenazadas. En junio de 2025, Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, presentó un listado de denuncias por presencia de “actividades extractivas no autorizadas” en diez áreas protegidas. Dos de ellas, la Reserva Biológica Colonso-Chalupas y el Parque Nacional Sumaco-Napo-Galeras, están en Napo. A inicios de julio de 2025, Mongabay Latam solicitó al Maate información sobre las denuncias, pero hasta el cierre de este artículo no ha respondido.
Rojas corrobora que se ha reportado la presencia de mineros ilegales en las áreas protegidas. Relata que en 2022, en un operativo, se detuvo a un helicóptero que llevaba insumos de minería, “aparentemente para la zona del Colonso-Chalupas”. No obstante, el proceso fue archivado por falta de evidencias.
“No lo hemos mapeado en el reporte porque son espacios pequeños que nos ha costado identificar”, dice el especialista de Ecociencia. MAAP utiliza una combinación de imágenes satelitales para monitorear la deforestación y otras amenazas en la Amazonía. Aunque uno de los satélites usados, el de la constelación PlanetScope, tiene una resolución de aproximadamente tres metros por píxel, los pequeños claros forestales, menores a esa resolución, pueden pasar desapercibidos.
La FOIN, con el apoyo de universidades y organizaciones no gubernamentales, está haciendo estudios del suelo, del agua y de la salud de los habitantes ribereños, de acuerdo con Shiguango. El objetivo, añade la lideresa, es presentar la información a las comunidades, “que se empoderen y luego de un análisis declaren sus territorios libres de minería”.
Esta es una publicación original de nuestro medio aliado Mongabay Latam.